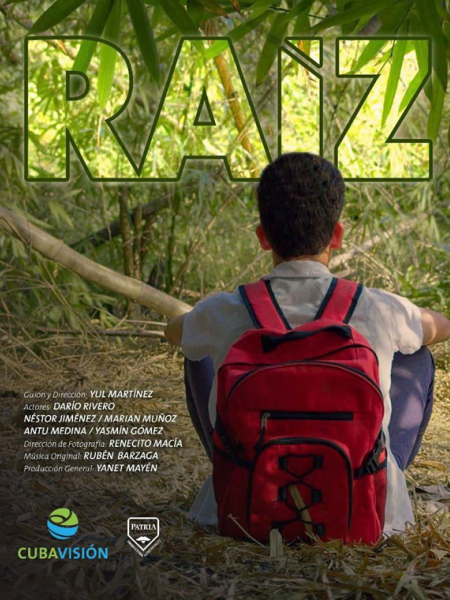Las obras del Grupo Creativo de Documentales del ICRT y otras realizadas fuera de la institución no ocupan un lugar preferente en la programación nacional
 Hace años, en una entrevista con el reconocido cineasta Julio García Espinosa, su esposa, Dolores Calviño, al auxiliarlo para retrotraer las memorias, mencionaba una de las premisas que guió el quehacer de este creador: “siempre decías que un hombre solo no puede cambiar un país, de la misma manera que un cine no puede cambiar un país. Pero un hombre con una obra de arte contribuyen a cambiar un país”.
Hace años, en una entrevista con el reconocido cineasta Julio García Espinosa, su esposa, Dolores Calviño, al auxiliarlo para retrotraer las memorias, mencionaba una de las premisas que guió el quehacer de este creador: “siempre decías que un hombre solo no puede cambiar un país, de la misma manera que un cine no puede cambiar un país. Pero un hombre con una obra de arte contribuyen a cambiar un país”.
De seguro, con ese convencimiento, junto a otro gran artista como Tomás Gutiérrez Alea (Titón), García Espinosa creó una verdadera pieza reveladora de la precariedad de los carboneros en Cuba, El Mégano. Este documental, exhibido en 1955, criticó de manera vívida la dictadura de Fulgencio Batista.
Creador adepto del Neorrealismo italiano aprehendido en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, García Espinosa comentó en el encuentro referido al inicio, que ese era “un grupo muy motivado con la posibilidad de hacer cine. Era una vía para mostrar los temas que nos interesaban, los problemas sociales”.
En ese momento, estos realizadores fueron acusados de subversivos y encarcelados, perseguidos, irrespetados como personas y artistas. Luego, tras el triunfo revolucionario, esa realidad cambió. Aquellos jóvenes irreverentes, y otros miembros de la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo, reivindicaron no solo su nombre, sino la gran fuerza transformadora del lenguaje documental y cinematográfico. Contribuyeron, con sus obras, a modificar el país.
Pero todo ese esfuerzo creativo no hubiera servido de mucho si a esos creadores no les preocupara confrontar sus obras con el público ideal, el pueblo. Por ello, resultan tan memorables las labores del cine club dentro del Ejército Rebelde. Al respecto, García Espinosa destacó “la creación de unidades móviles para la divulgación de filmes (…) Empezamos a pasar las películas en los cuarteles”.
Entonces, él, Gutiérrez Alea y Manuel Octavio Gómez estaban integrados, a petición del comandante Camilo Cienfuegos, a la sección de cine del Departamento de Cultura del Ejército Rebelde. Dirigieron los primeros documentales del nuevo cine, calificado como popular.
Hacia 1959, esta producción fue realmente prolífica, según declaró a la prensa por esos días García Espinosa, realizaban un documental, en 35 milímetros y 20 minutos de duración, cada dos meses. Habían concluido Esta tierra nuestra (sobre la Reforma Agraria) y La Vivienda (referido a la Reforma Urbana). También proyectaban otros documentales en 16 mm, como Cooperativas agrícolas.
Otros, lamentablemente, no tuvieron la misma suerte, y por algunas complejas razones históricas, hoy muchos jóvenes tampoco cuentan con las posibilidades de aquellos pioneros del cine documental de la Revolución cubana.
Sobre algunos aspectos de esta realidad escudriñó el programa Hurón Azul en una de sus más recientes entregas, donde se recordó que muchos realizadores han utilizado el documental (testimonial, de crítica social, promocional) para reflejar sus intereses.
Entre otros planteos, el espacio mencionó que “no es hasta el triunfo de la Revolución que el documental cubano adquiere estatura mundial y varios creadores lo utilizan como instrumento de denuncia para dar a conocer al mundo imágenes tergiversadas, más allá de nuestras fronteras. Mientras, sin la misma suerte, persistía la vertiente que mostraba una mirada indagatoria crítica sobre las imperfecciones de nuestra sociedad”.
Para el realizador Carlos Calahorra, “más allá de una producción de los años 60, auténticamente renovadora e inquieta, hay luego una especie de vacío difícil de llenar, sobre todo porque también la producción del documental cubano no está muchas veces accesible a los nuevos realizadores”.
Por su parte, el periodista crítico y profesor, Dean Luis Reyes, valoró cómo “desde los 80 se había perdido bastante la aproximación a los fenómenos de la vida social, del mapa social, de la Cuba profunda, de fenómenos que tienen que ver puramente con la negociación de las subjetividades de lo popular.
“Eso en el documental de los jóvenes vuelve a aparecer. Otra vez el pueblo se convierte en un personaje, a través de las cuestiones de lo popular, de las situaciones precarias de los individuos. Hay un intento incluso de acercarse desde el documental a aspectos con los cuales los documentalistas se duelen, cosas que les preocupan y molestan de la sociedad. También la reemergencia de una poética histórica como la de Nicolás Guillén Landrián, que hoy en día dialoga con los realizadores del presente, casi como si fuese un contemporáneo. Un hombre que hizo su obra en los años 60 y no se había visto en 30 años. A partir del año 2000 se empieza a ver. Su marca fue inmediata, porque en los documentales de Nicolás se escondían algunas de las preguntas de muchos de los realizadores de hoy en Cuba”, apuntó además.
Al ampliar esta perspectiva, Carlos Calahorra, estimó que a pesar de poseer para la creación audiovisual un “sustrato interesantísimo” en la realidad nacional, “una serie de instituciones que no promueven miradas a esa realidad con la rapidez que merecería”.
En este punto vale mencionar que hace 21 años, una televisión comunitaria y participativa realiza un esfuerzo tan valioso y entrañable como las historias que cuenta mediante sus documentales. Se trata de la Televisión Serrana, concebida para reflejar y defender la identidad, los valores humanos y la cultura de los habitantes de la Sierra Maestra.
Este proyecto comunitario fomenta el conocimiento y uso de los medios audiovisuales con fines sociales, educativos y de promoción cultural, indica su sitio web oficial.
Desde el corazón de la serranía, en San Pablo de Yao, creadores como Daniel Diez, Waldo Ramírez, Rigoberto Jiménez, Marcos Bedoya, lograron obras ya paradigmáticas como Un cariño poderoso, Freddy o el sueño de Noel, Las cuatro hermanas y Tocar la alegría.
Ahora, discípulos de estos artistas se empeñan en visibilizar otras historias de actores sociales tan singulares como los montañeses. En tal sentido, destaca la reciente producción Se rompe el corojo, que según el realizador Carlos Rodríguez Fontela, el objetivo principal del documental es interesar a instituciones gubernamentales para construir una mini industria donde se aprovechen al máximo los beneficios de la planta del corojo.
Otra de las hacedoras jóvenes de TV Serrana, Ariagna Fajardo Nuviola, quien el pasado año se desempeñó como Presidenta del Jurado del Concurso para Jóvenes Realizadores de la Muestra Joven ICAIC, comentó en una entrevista con Cubadebate que “normalmente nosotros no transmitimos, o sea, los documentales los mostramos en cada comunidad. Siempre tratamos de exhibir el material por primera vez donde se filmó. Es la oportunidad para uno como realizador de dialogar con la gente, de hablar con el público, con los personajes y que ellos mismos te comenten si les gustó, si no les gustó”.