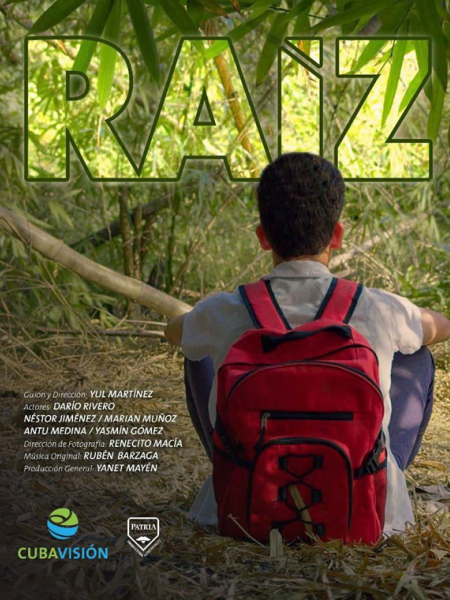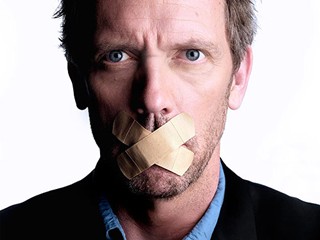 Cuando terminó el último capítulo de Prácticas privadas (por lo menos el de la temporada transmitida en Cuba) una joven colega me llamó indignada: “¡¿Por qué dan fin a la mejor serie que se pasaba por la televisión?!”. Ella cree que porque habitualmente escribo sobre ese medio conozco todas las causas de los aciertos y desaciertos. Por suerte soy una mera observadora.
Cuando terminó el último capítulo de Prácticas privadas (por lo menos el de la temporada transmitida en Cuba) una joven colega me llamó indignada: “¡¿Por qué dan fin a la mejor serie que se pasaba por la televisión?!”. Ella cree que porque habitualmente escribo sobre ese medio conozco todas las causas de los aciertos y desaciertos. Por suerte soy una mera observadora.
Igual que la periodista de la llamada, el cese de la serie de Shonda Rhimes, guionista, además de directora y productora, de la televisión estadounidense, me dejó un gran vacío. Es que a la hora de la teleserie cubana (de la que ya escribí y no tengo ¡por suerte! que verla), y de Passione, la actual entrega brasileña que me hace añorar a propuestas como Roque Santeiro o Vale todo, todos teníamos la oportunidad de ver por Multivisión a Addison Forbes Montgomery, encarnada por la actriz Kate Walsh, que más que protagonizar representa el centro por donde giran un grupo de asuntos médicos, pero esencialmente humanos.
Addison fue un personaje secundario de Anatomía de Grey —también de Shonda Rhimes— que mereció en el 2007 el Globo de Oro a la mejor serie dramática en Estados Unidos. Esta realizadora, con una sólida formación académica, ha encauzado su creación en el medio televisivo, pero de tal forma que en sus propuestas no se puede hablar de entretenimiento vacuo ni de dar publicidad a productos. Esto último seguro lo tiene, pero, ¡qué bien hecho!
En Prácticas privadas, Shonda se dio el lujo de incorporar los más diversos, polémicos y punzantes problemas humanos. Pienso que una de las razones por la que han proliferado las series con médicos y médicas se debe a que esta profesión permite adentrarse en las más insospechadas encrucijadas que tienen los terrícolas.
Claro, tales entregas alcanzan la fama y altos dividendos económicos no sólo por los asuntos en los que se adentran, sino por la forma en la que se presentan. En primer término porque parten de guiones sólidos, sin fisuras, con personajes creíbles, y con tal diversidad temática que en cada capítulo una se encuentra una propuesta que te hace sentarte en el sillón y no zafarte de él.
A esos guiones, en los que no sobran ni faltan frases, se adiciona una dirección de actores que exprime hasta lo último a cada intérprete, para sacar de él todo lo que necesita el personaje que encarna.
Temas como una niña asesina, una mujer que descubre su orientación sexual lésbica cuando está ya en la tercera edad; las consecuencias para un médico que sigue el deseo de un paciente de ser “desconectado” y no vivir como un vegetal, actitud que aprueba su pareja gay y desaprueba el padre del moribundo; el abandono de un hijo por la madre en búsqueda de su realización personal y su retorno; la drogadicción de una excelente neurocirujana que al salir embarazada, con el cuerpo lleno de estupefacientes, concibe un hijo sin cerebro; la decisión de esa misma mujer de donar los órganos del bebé que sólo existiría unas horas a otros niños para que vivan y la negativa de algunos médicos porque habría que extraer el corazón, por ejemplo, cuando el recién nacido aún respiraba; y las insatisfacciones personales, como la de Addison —bella, rica, buena profesional—, que no puede concebir tras haberse hecho un primer aborto.
Pero existe una manera de enfocar los temas que para mí es una lección: por ejemplo Addison además es blanca y se enamora de Sam Bennett, interpretado por Taye Diggs, un negro apuesto, brillante, excelente compañero, culto, pero que no quiere ser padre de nuevo y por eso está en contra de que su amante haga una fecundación in vitro o adopte a un pequeño. En la serie no se habla ni de racismo ni ven la pareja como disfuncional, lo que sí las amigas de Addison critican a Sam por no aceptar una segunda oportunidad. Esa es la forma de tratar a los negros: diciendo todas sus cualidades y sus defectos, tal y como sucede en la vida cotidiana.
Si Prácticas privadas logró la atención en las noches televisivas, en los inicios de las tardes dominicales House M.D. (el Dr. House) entró a nuestras casas y nos sedujo a pesar de su cojera, mal humor, ironía, intromisiones en vidas ajenas y no sé cuántos defectos más que desaparecen ante lo brillante de una suerte de médico con dotes de Sherlock Holmes.
El cardiólogo holguinero Aldo M. Santos, colaborador de El Caimán Barbudo, al comentar el fin de esta serie detalla errores profesionales, pero dice: “De cualquier manera, también hay numerosos aciertos y verdades en muchos de los capítulos de la serie:
1. El proceso salud-enfermedad es una realidad compleja en la que intervienen numerosos factores contextuales de tipo sociológico, cultural y ambiental. Por tal motivo, no todo se soluciona solo con fármacos y operaciones.
2. La relación entre médico y paciente nunca tiene un solo sentido. No se trata de un facultativo ‘proveedor’ y un necesitado paciente ‘receptor’, sino que juntos han de ser capaces de entretejer una relación donde ambos aportan y a la vez reciben.
3. Contrario al ‘cliente’ convencional, el paciente no siempre tiene la razón. Por tanto el médico no es un mero proveedor de un servicio, que ha de estar dispuesto a complacer a toda costa los deseos del paciente.
4. Las tecnologías médicas no lo pueden todo ni siempre tienen la razón. Más bien, a veces aportan confusión y su empleo inadecuado puede provocar resultados desastrosos. La Medicina contemporánea es aún arte y ciencia que sigue necesitando del método clínico, del juicio lógico, de la experiencia y hasta de la intuición.
5. La Medicina dista mucho de ser una ciencia exacta. Aún haciéndolo todo bien y a la luz del más actualizado conocimiento, las cosas pueden salir muy mal. Por otro lado, los médicos se equivocan —incluso los mejores, aquellos más hábiles y motivados. Ellos sufren con sus fracasos, pero también tienen la oportunidad de crecer con cada error.
Otro innegable valor de la serie es que House no se presenta como un ogro que enseña todo el tiempo los dientes. Aunque se empeñe en ocultarlo, también por momentos muestra una elevada sensibilidad humana y, junto con él, todos terminamos siendo afectiva y efectivamente involucrados”.
Hugh Laurie, el actor británico que encarna a House, ha dicho que la serie ha herido su matrimonio porque su familia se mantiene en Londres y él en Hollywood. Por ese papel el actor ha ganado, entre otros premios, dos Golden Globe Awards al mejor actor en series dramáticas de televisión; estuvo nominado en cinco oportunidades al famoso Premio Emmy, mientras la TV Overmind ha nombrado a Gregory House como el mejor personaje de televisión de la última década y dentro de la lista de los cien mejores personajes, y TV Guide lo seleccionó como el mejor de todos los tiempos. House, digo Laurie, gana por episodio 273 mil euros, y la serie —desde la primera temporada, que recibió buenas críticas—, deja grandes dividendos a sus productores.
La serie ya llegó a su final luego de su octava temporada, pero espero que en Cuba queden unos cuantos capítulos por ver. Su protagonista es, además de actor, humorista, escritor y músico. Ya ha anunciado numerosos planes que tiene para el futuro inmediato en las diversas manifestaciones que practica.
Tanto Prácticas privadas como House son costosos en su realización. Sólo hospitales montados en estudio, con equipos modernos y sofisticados, indican que los productores se gastaron una buena cantidad de dinero —por eso filmaron temporadas—, y en la medida que veían la reacción del público seguían la serie.
Prácticas… se estrenó por ABC el 26 de septiembre de 2007 y tuvo 14,41 millones de espectadores. Esa fue una buena prueba para otras temporadas y venderla a varios países, además de los anuncios indirectos que realizan con distintos equipos y fármacos. ¿Se imagina usted, lector, cuánto aumentaría la venta de cada medicamento que House hizo efectivo?
Sé que por el costo, hoy en Cuba sería imposible realizar series como esas, aunque existan escritores, directores, actores y actrices, además de otras modalidades artísticas, capaces de emprender tales historias.
Ahora bien, permítanme jugar un poco a la ciencia ficción: Se le entregan al ICRT cinco millones de dólares para realizar dos series similares a las que me he referido. Ténganse en cuenta que no sólo se han transmitido por nuestros canales televisivos, sino que han sido alabadas por una buena parte de los televidentes, la crítica y hasta algunos ejecutivos; pregunto: ¿se pueden hacer en Cuba?
¿Podría bordarse un personaje como el de Amelia Shepherd (interpretado por Caterina Scorsone), una profesional brillante —nada menos que en la neurocirugía— y que a la vez fuera una drogadicta? ¿Adónde llegarían los gritos de algunos médicos que se sentirían atacados por esa situación tan individual?
Acabo de leer las declaraciones de una reconocida actriz, de la tercera edad, que se queja de que en nuestras propuestas están apareciendo muchos homosexuales. Con tales criterios, ¿la madre de la protagonista de Prácticas privadas podría acudir a ella para que le salve su pareja, una mujer mayor igual que ella? ¿Qué sucedería si en la representación de un médico cubano se retrata el caso del que desconectó a un moribundo, siguiendo su solitud y la de su pareja gay, en contra de la voluntad de un padre que nunca se ocupó de su vástago?
¿Cuántas cartas, llamadas y críticas recibiría la televisión al montar un House caribeño tan cínico, prepotente y a la vez brillante, inseguro, atormentado, con un nivel de diagnóstico que raya en lo sobrenatural?
Cuando escucho a algunos escritores de la televisión, directores y otros hacedores de ese importante medio, siento que se ven presionados por la cantidad de limitaciones que les ponen a partir de temáticas y lenguajes. No es la primera vez que defiendo la censura: existe en todos los lugares del mundo, pero existe una diferencia abismal entre la censura inteligente y aquella maniquea que habla de lo que “el pueblo quiere” o “lo que debe ser”. ¿Quién es capaz de juzgar todo lo que sucede a su alrededor para endilgar el cartelito de bueno o malo? ¿Acaso yo no soy parte del pueblo, y como yo otro importante número de personas que desean encender la televisión y encontrar un entretenimiento culto? ¿Es que no existen diversos públicos a los que se debe satisfacer?
¿Por qué los mismos espectadores que critican el tema de las jineteras en la serie Abismo de Alberto Luberta Martínez, aceptan con una sonrisa la doble moral en Por amor a vos, telenovela argentina trasmitida por Multivisión, de un gay casado por convencionalismo y enamorado de otro? ¿Es porque en esa propuesta se toca el tema a la manera de farsa?
Quizás esté equivocada, pero ni aunque existiera el doble del dinero que necesitan House y Practicas privadas, sus similares podrían filmarse en Cuba. Lo que se realiza en la televisión cubana tiene que ser tan aséptico, para que no reciba críticas, que resulta imposible encontrar conflictos que, aunque sean universales, reflejen nuestro contexto.
Cuando escribo estas líneas no puedo evitar recordar el poema de Nicolás Guillén, Digo que yo no soy un hombre puro, en el que critica a quienes defienden una supuesta pureza: “La pureza del que se da golpes en el pecho, y dice santo, santo, santo, cuando es un diablo, diablo, diablo. En fin, la pureza de quien no llegó a ser lo suficientemente impuro para saber qué cosa es la pureza.”