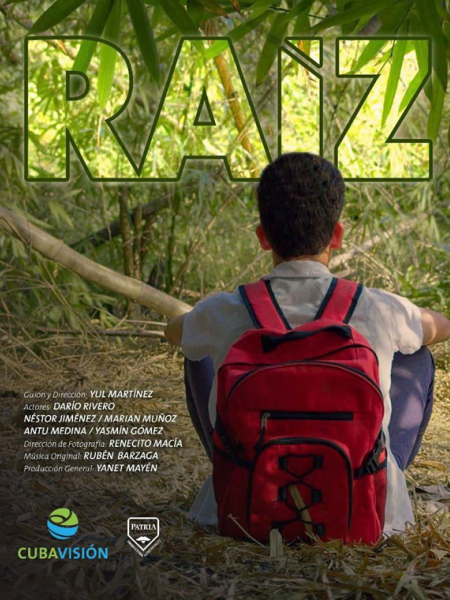Diversos son los disentimientos en torno a la forma en que se elaboran las parrillas televisivas y los contenidos o formas de presentación de muchos de los productos televisivos. Esta investigación muestra las encrucijadas de estos procesos...
La televisión, en tanto medio de difusión (comunicación) e industria cultural, es hoy día objeto de estudio de varias disciplinas: Comunicología, Sociología, Lingüística y Semiótica, por mencionar algunas. Incluso, existe una nueva disciplina denominada Television Studies cuyos máximos exponentes radican en universidades norteamericanas e inglesas.
El espectador cubano consume con agrado todo tipo de series y de telenovelas, fundamentalmente aquellas que han sido concebidas con un carácter globalizador como son las de grandes corporaciones como Globo y Televisa, por ejemplo. Esto evidencia el cambio en prácticas culturales bajo la influencia mediática.
Diversos son los disentimientos en torno a la forma en que se elaboran las parrillas televisivas y los contenidos o formas de presentación de muchos de los programas televisivos; o mejor dicho, productos televisivos. Las encrucijadas se tornan laberintos con reflejos de espejos burlescos por medio de los cuales siempre retornamos al punto de inicio en los análisis. Sobre algunos pasajes de estos laberintos estaremos hablando a partir de este momento y propongo tomar como punto de partida la siguiente reflexión:
“En el caso de los medios de comunicación cubanos en particular, hay como una especie de dobles mensajes que te hacen preguntarte por dónde es que va el tiro. Porque, ¿qué están proponiendo Las Chicas Gilmore?; ¿qué está ofreciendo la televisión como paradigma de poder ser dentro de una sociedad?; el consumismo, lo superficial. La mayoría de las series norteamericanas que tienen como protagonistas a jóvenes y adolescentes lo que destacan es la frivolidad.” (1)
Aunque el artículo citado parta con el ejemplo la serie Las chicas Gilmore, sería bueno acotar que esa percepción se suele apreciar, además, en el espacio de la telenovela con lacrimosas historias brasileñas y colombianas; así como películas manipuladoras –agrupadoras de una gran tele audiencia a su alrededor- que podemos apreciar a cualquier hora del día desde que amanece, tanto por el canal Cubavisión, como por el recientemente -y aún en fase experimental, parece- abierto Multivisión. Las series norteamericanas, sobre todo, señorean en muchas televisoras del mundo(2) y cuando no penetran por la vía del canal televisivo lo hacen, en nuestro país, por los canales piratas de los “negocios privados”.
Aunque parezcan inofensivas, las series y otras facturas o productos audiovisuales, marcan profundamente el imaginario y los gustos populares. Pero, ¿serán solo propuestas como Las chicas Gilmore, las telenovelas y los filmes norteamericanos los causantes del estancamiento en el pensamiento televisivo cubano? La respuesta a esta pregunta sería motivo de un análisis independiente, por ello, propongo estas otras interrogantes, las cuales nos acercarán más al objetivo planificado de inicio: ¿Qué sucede con/en la televisión que se hace en las provincias –no habaneras- donde no se permiten series ni telenovelas? ¿Qué patrones rigen la producción televisiva en las provincias? ¿Cuál es la verdadera función de estas televisoras? ¿Cómo se ven a sí mismos los realizadores y directivos de estas televisoras? En busca de estas y otras respuestas he tomado para estudio de caso a la CNC TV, televisión de la provincia de Granma, y de ese modo adentrarnos en algunos de los laberintos que le acompañan.
Existe algo que a juicio nuestro debe ser el punto de partida en estos análisis y es el hecho de que las llamadas televisoras provinciales, locales y/o comunitarias(3) o tele centros, no acaban de definir su nombre identitario partiendo de sus funciones, relaciones con los públicos y confección de sus productos. Estas televisoras toman como paradigmas –o mejor dicho, se les impone por los directivos y ejecutores o productores- la continuación/contaminación de los patrones de realización de la televisión nacional. La mayoría de los programas nuestros se hacen a partir de cánones ortodoxos pre-establecidos y de reglas de producción de televisoras capitalistas, obviando el postulado que tanto se repite de “hacer de nuestra televisión una televisión culta y educativa”(4)
Para que un programa de una provincia sea bueno tiene que parecerse al que se hace en La Habana aunque nuestros públicos sean diferentes. ¿Será que aún no nos hemos percatado de que estas entidades -a las cuales llamaré a partir de este momento Televisión de proximidad- aunque pequeñas, son industrias culturales con posibilidades de crear productos singulares? ¿Deben permanecer y prevalecer en un país socialista los patrones creativos televisuales del modo de producción capitalista cuando se carece de un financiamiento adecuado mínimo? ¿Se trabaja la producción y creación de la televisión de proximidad desde el concepto de industria? ¿Por qué no podemos hablar de comerciales en nuestras televisoras si realmente lo que se oferta son productos para el consumo audiovisual? ¿Hasta que punto está reflejada la identidad de sus públicos en las televisoras de proximidad? Es necesario acometer estos problemas y buscarle respuestas no solo desde el mundo de la comunicación y del arte, sino recurrir también a las ciencias mencionadas con anterioridad.
Primer pasaje: ¿Tele centro, televisión local, provincial, territorial, comunitaria? ¿Por qué no Televisión de proximidad?
Según el investigador Fabio Roche, “Las propuestas de las televisiones comunitarias en términos de nuevos formatos y géneros televisivos y en términos de lo que se quiere hacer en estos espacios desde el punto de vista estético y de lenguajes, presentan hoy día un escaso nivel de maduración y aún de reflexión sobre el tema”.(5) A nuestro juicio, se hace necesario definir, ante todo, la esencia de estas televisoras para poder dejar claros sus territorios por lo que uno de los primeros elementos que se deben dejar sentados claramente es la diferencia entre un telecentro, una televisión comunitaria, una local, una territorial, y una Televisión de proximidad. Propongo comenzar el análisis en le mismo orden que les menciono teniendo en cuenta el grado de familiaridad de los términos con los realizadores principalmente.
Comencemos por dejar claro que el término telecentro, el más extendido entre nosotros lo cubanos, ha sido empleado de manera incorrecta si tenemos en cuenta que así se conoce, por Resolución, en America Latina a las entidades que nosotros hemos denominado Joven Club de Computación.(6) Este hecho no debe ser desconocido por nuestros investigadores y funcionarios de los medios ya que pertenecemos a la Unión Latina y se han presentado reportes de cómo se desarrolla este tipo de trabajo en el país.(7)
De acuerdo con el informe citado Los “telecentros comunitarios” son experiencias que utilizan las tecnologías digitales como herramientas para el desarrollo humano en una comunidad. Su énfasis es el uso social y la apropiación de las herramientas tecnológicas en función de un proyecto de transformación social para mejorar las condiciones de vida de las personas. La tecnología y la conectividad son importantes pero no suficientes para la buena marcha de los telecentros comunitarios y la consecución de sus objetivos de desarrollo.
En los telecentros comunitarios se forman facilitadores/as y promotores/as comunitarios/as, no solamente en aspectos técnicos de información y comunicación sino también en los usos estratégicos de las tecnologías digitales para el cambio social. Los locales de los telecentros comunitarios son lugares de encuentro e intercambio, espacios de aprendizaje, crecimiento personal, y movilización para resolver problemas y necesidades de la comunidad. De hecho, proponemos descartar el término telecentro aplicado a la televisión de provincias para evitar duplicidad y/o confusiones.
Destaquemos que el término telecentro, cuando lo aplicamos a las televisoras provinciales, no provine de la nada. La investigadora Neyki Machado Flores(8) nos dice que los telecentros o canales provinciales constituyen: emisoras de televisión sin frecuencia radioeléctrica propia, que utilizan para sus transmisiones un horario asignado por el sistema televisivo nacional a través de uno de sus canales. Realizan una programación orientada a informar sobre los acontecimientos provinciales, promover la idiosincrasia del territorio donde están enmarcados y entretener a la audiencia. (Cabrera y Legañoa, 2007: 77); el empleo de este nombre para las televisoras provinciales tiene su origen en una de las denominaciones primarias dadas sin ánimos de confundir, sino de definir o nombrar algo.
Si bien Machado Flores y otro grupo de investigadores se acercan responsablemente al análisis de las televisoras de los municipios, hay algo que no queda claro y es la diferencia entre lo local y lo comunitario. No obstante ello, “en líneas generales, al hablar de Televisión comunitaria (o como queramos llamarle hasta este momento) se refiere a espacios de comunicación en primera instancia guiados por el intercambio de saberes locales” (Machado, 2010).
El empleo de un canal nacional(9) para la transmisión, en el caso de los canales no nacionales, es uno de los mayores obstáculos pues no pueden disponer de un horario que pueda re-conocerse como propio ya que no hay independencia pues cada vez que el canal matriz necesita la señal la toma. La toma de la señal por el canal matriz puede durar hasta más de 10 días en dependencia de los eventos o hechos que vayan a ser transmitidos por el Canal nacional. Esta situación crea otros problemas o nuevas encrucijadas: personal sin trabajo durante todo ese tiempo y ruptura de la sistematicidad de entrega de productos televisivos de proximidad a los públicos creados.
El término “Televisión comunitaria,” en Cuba, hemos visto que no guarda ningún tipo de relación con lo expuesto anteriormente. De acuerdo a otros paradigmas y conceptos establecidos por países latinoamericanos con proyectos televisivos no centralizados, podría definirse como televisión comunitaria a la Televisión Serrana(10) dado el trabajo que desarrollan los jóvenes de esa institución. Varios son los trabajos investigativos que hemos leído en torno a esta peculiar institución.
Cuando hablamos de “televisión local”, aún, este concepto sigue siendo un engendro de ideas estéticas donde se funde lo empírico con lo local, lo regional, lo foráneo, lo arcaico, con lo llamado posmoderno; el capricho con la voluntad y donde prima la subjetividad del calco a partir de lo que se ve en televisoras internacionales o nacionales, unas veces por ingenuidad y otras por imposición. El término local, por tanto, hasta este instante, se escapa de parámetros para su definición.
La televisión comunitaria, que referiremos, en cambio, basa sus trabajos en la vida del ámbito de una comunidad y va dirigida a esa comunidad partiendo de las prácticas culturales de sus públicos. Hemos apreciado comentarios periodísticos en los cuales se habla de la televisión comunitaria haciendo referencia a las corresponsalías o a los tele centros de localidades como Florida (Camagüey), Encrucijada (Las Villas) y otras localidades. De este modo podemos observar que se sigue sin tener una noción de qué es lo local y qué lo comunitario en cuanto a televisión.
Lo local lo podemos apreciar en la señal de los llamados canales municipales. El Canal Golfovisión, por ejemplo, hace su programación desde Manzanillo (Granma) para la ciudad de Manzanillo y sus alrededores, -aunque no abarca en su programación elementos locales solamente- que trascienden la frontera de la municipalidad. Lo mismo sucedía con el desaparecido Canal 32 de Bayamo. Ambos canales nunca han sido municipales si atendemos al concepto de lo que conocemos como municipal desde el punto de vista territorial, pues la extensión territorial es más abarcadora que el radio de la señal. La señal televisiva ha estado dirigida y restringida a los intereses locales no municipales. Esta situación está dada también por un sentido identitario mucho mejor concebido desde un inicio.
Para poder hablar de una televisión local deberíamos comenzar por valorar el término. Veremos lo local, en este trabajo, desde la perspectiva del Dr. Fidel Álvarez en su tesis de maestría donde nos comenta que la definición operacional de localidad para su investigación -que se ajusta muy bien a nuestros intereses- es un espacio físico, social y geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de interacciones económicas, políticas, sociales y culturales, que producen y reproducen relaciones interpersonales e intergrupales sobre la base de problemas, demandas, objetivos, necesidades e intereses que en alguna medida le son comunes a sus miembros.(11)
En el centro de la definición identitaria de lo local, podría ubicarse el sentido de comunidad hasta cierto punto, si lo vemos instalado obviamente en la subjetividad social, donde son percibidos y sentidos un conjunto de valores y aspiraciones comunes a una colectividad, los cuales se configuran en las prácticas transmitidas y compartidas por los individuos y sus grupos. Pero, lo local, se distancia de lo comunitario en razones de habitus fundamentalmente. Valores y aspiraciones que son atravesados por la tradición, el criterio de ideal social y las necesidades de realización que de los sujetos dimanan, y se expresan a su vez en su vínculo actitudinal con el contexto, en su implicación afectiva, orgullo y voluntad de pertenencia al mismo. (Álvarez, 2003)
Lo comunitario está encerrado en un perímetro más claramente delimitado y con otras características. Lo comunitario se circunscribe más al barrio, -tal y como se piensa y connota este perímetro en Cuba- que a la localidad, de acuerdo a como se tiene en sentido general concebida esta televisión de acuerdo con el término.
Fabio Roche en su artículo Medios comunitarios: medios alternativos, tejido social y ciudadanía en Bogotá toma una televisora comunitaria de un barrio bogotano y hace un desmonte de la parrilla de esa entidad verdaderamente comunitaria y aunque él no lo menciona sería bueno que observemos cuidadosamente los elementos que este investigador relaciona:
“Miremos a continuación algunos de los temas y espacios que han tenido cabida en las transmisiones del Canal 8 de “Telecomunidad”, (…) se han montado programas de promoción de cantantes y artistas locales y barriales, se han transmitido actos culturales de jardines infantiles y de colegios, bazares que se realizan en los barrios, partidos de microfútbol de básquetbol, o el campeonato de tejo de un barrio. (12)
El elemento que este autor deja de mencionar es el término “prácticas culturales”. Realmente, el canal mencionado de televisión comunitaria se ha ido al reflejo de las prácticas culturales de un barrio, de una comunidad, donde los intereses son más homogéneos a pesar de la diferencia lógica entre individuos: lo identitario, lo barrial, se refleja en una parrilla –aunque inestable- que responde a las prácticas culturales de sus públicos. En el caso de las televisoras comunitarias se debe destacar que ninguna debe ser impuesta sobre la comunidad, sino que debe ser el resultado de una necesidad sentida, fruto del acuerdo en la asamblea y con el respaldo de las autoridades. Más aún, la comunidad debe ser partícipe en todo el proceso de gestación, instalación y gestión de la televisión comunitaria.(13)
Es evidente que el término de TV comunitaria se va definiendo no solo por su alcance, sino por sus objetivos. Queda claro, según plantea Juan David Parra (2004) que “la cercanía es aún más eficaz cuando personal de la propia comunidad hace parte de la realización de un informativo o noticiero de su localidad. Ve Parra, en este momento, la localidad como un área que escapa a lo barrial o espacio comunitario o común. Lo que posibilita la televisión comunitaria es un cierto alfabetismo audiovisual, en donde todos podemos aprender a narrar con la imagen (...) En la misma ciudad, un tema que puede ser importante en un barrio o comunidad, no lo es tanto en otro canal comunitario que cubre otra zona.”(14) Este es el caso de la TV Serrana, entidad en la cual los actores y creadores son de la propia serranía(15) .
La televisión comunitaria puede tener transmisión por cables, o puede ser por medio de debates públicos con medios de reproducción propios como el DVD o el video proyector. Lo que si debe quedar claro es que debe estar despojada de todo prejuicio o tara de las que prevalecen en la televisión otra, la verticalmente convencional con alcance mayor y públicos diferentes.
Una televisora que esté en la constante búsqueda de ratings y tratando de competir con otras en un país como el nuestro no tiene sentido, más cuando todas responden a una misma política cultural y de programación. La diferencia solo puede estar marcada por el reflejo de la identidad local, comunitaria o de proximidad, según corresponda. La televisión de comunidades, -del mismo modo que la televisión conocida como local o territorial- es incluyente, esa es la razón fundamental por la cual no puede ser de “consumo” comercial.(16) Lamentablemente, no son estos los aspectos que se manejan, generalmente, al estructurar sus parrillas. “La televisión comunitaria se constituye en esa puerta de acceso a la participación que no se tenía antes en las comunidades (...) Los canales comunitarios hacen más cercana y cotidiana la televisión a sus vecinos. Les facilita el acceso al uso de la información y a las posibilidades de narrarla con el audiovisual.” Parra (2006)
Llegamos, de este modo, a la señal de nuestro canal CNC TV, de la provincia de Granma. La señal del canal CNC TV, rebasa las fronteras del barrio o la comunidad y queda por encima de una territorialidad concebida en la concepción geográfica de la provincia. En el caso de canales de este tipo, también deben construir sus parrillas desde necesidades y prácticas culturales. Solo que estas prácticas rebasan el límite de lo comunitario, lo local, lo provincial y demás conceptos asociados al sitio donde se encuentra enclavada la televisora, al alcance de su señal y llega a públicos diversos; los públicos que están próximos a la señal y a los cuales se puede aproximar el mensaje de los productos de este tipo de televisora: públicos de proximidad. Entendamos la proximidad no solo en términos de distancia, sino, principalmente, en términos de intereses próximos entre las diversas comunidades y localidades que reciben la señal.
El término de televisión de proximidad donde primero lo hemos encontrado es en redes locales o televisoras no comerciales ni estatales de España. En España se han denominado televisoras de proximidad, indistintamente, a las que cumplen las condiciones que estableceremos en este trabajo como a las comunitarias, de acuerdo a lo ya descrito. O sea, que nuestra forma de ver e interpretar la proximidad es diferente por cuanto en España sucede con el concepto de proximidad lo mismo que hemos visto anteriormente en Cuba con los términos de locales, comunitarios, tele centros, etc. A pesar de haber sido pensadas de otro modo como se evidencia en el marco legal mediante el cual se instituyen las televisoras de proximidad en España.(17) Para confrontar los criterios y poder llegar a la conclusión de que han sido interpretadas de diversas formas las televisoras de proximidad en España recomendamos la lectura de los informes presentados en forma de texto por Moragas, Garitaonandía y López intitulado Televisión de proximidad en Europa. (1999). Este texto es contenedor de los informes sobre el tema de 15 de los países que integran la Unión Europea.
La televisión de proximidad es un medio al servicio de mediaciones socio culturales. “Los diferentes soportes técnicos agrupados en el término medios de comunicación de masas, tienen como característica el hecho, como el concepto lo indica, de mediar, de establecer espacios de comunicación, de establecer contactos, donde se otorgan nuevos significados a la realidad y donde se produce sentido social, cuya organización orienta hacia un receptáculo de mensajes que navegan en múltiples direcciones, a los cuales los individuos y grupos pueden o no acceder, quieren o no usar.”(18) De modo que las “Televisoras de proximidad” -cuya difusión es realmente limitada a las zonas aledañas a su unidad transmisora con un radio que aunque restringido como hemos dicho anteriormente-, además, transgreden los límites geográficos de lo que conocemos como un barrio o “comunidad”, al menos en Cuba.
Dejamos sentado que lo local se define por términos geográficos o estatales. Cuando hablamos de la localidad de Bayamo podemos entender bien el entorno urbano o podría ser también el área cubierta por la municipalidad. La señal del Canal cubre todo el territorio del municipio y más allá. La televisión de proximidad tiene entre sus retos hacer una programación que responda al reforzamiento de las prácticas culturales existentes en sus zonas próximas por cuanto es mucho más compleja la elaboración que la de una televisora comunitaria. O sea, esta televisión crea sus productos para la localidad de Granma si abrimos el diapasón y nos ajustamos una vez más al concepto de lo local antes mencionado (Álvarez, 2001).
Esta televisión, a la cual hacemos referencia, enfrenta los retos de una mayor variedad de prácticas culturales dentro de las diversas localidades de la provincia. Granma se construye a partir de diversas localidades; diversas características identitarias; cada una de esas localidades se construyen desde sus prácticas culturales y al ampliarse el área se amplían las necesidades materiales y espirituales de diversos públicos; los públicos próximos no solo a la señal, sino, además, próximos en identidad, características lingüísticas, étnicas, etc. y demás factores culturales. Estos valores es lo que en un modo los definen como públicos de proximidad.
Dentro de los públicos de proximidad, por consiguiente, existen diversas manifestaciones culturales; y ¿por qué no, clases sociales? con su multiplicidad de prácticas culturales. De modo, que esta televisión tiene que trabajar desde la interculturalidad endógena de sus públicos de proximidad constituidos en el conglomerado de localidades para los cuales debe trabajar la televisora en cuestión. Por las razones expuestas se propone que identifiquemos los canales de televisión de las provincias como televisoras de proximidad.
Por tanto, la proximidad debe entenderse no solo desde la distancia, sino desde el acercamiento conceptual que porten los productos de acuerdo a la identidad de los públicos para los que se trabaja. La proximidad está en lo intercultural y en la gestación endógena de sus componentes. En la proximidad se encierran los significados y significantes convenidos entre consumidores y productores a través de las prácticas culturales mediadas por la industria. Se trabaja para unos públicos que no están representados en los canales nacionales –a no ser en los noticieros- y que necesitan sentirse presentes y representados en sus intereses socio culturales.
Los públicos de la televisión de proximidad deben verse reflejados en la misma y los directivos de estas entidades deben olvidar la carrera por ratings o de los patrones conceptuales ajenos a las necesidades y posibilidades de estos canales. Es necesario que estos canales tengan mayor independencia creativa y que se elimine la verticalidad estética.
El Canal CNC TV tiene una parrilla de programación en la cual podemos apreciar dos programas donde se tratan temas relacionados con los públicos de proximidad; uno es La Ventana y el otro es Convergencia. El primero de estos programas, con altas y bajas, pudiera llegar a ser ejemplo de arte audiovisual recreador y estructurador de prácticas culturales si no se viera lastrado por esquemas arcaicos de televisión comercial clásica en ocasiones. El resto de la programación de este canal, por ejemplo, Efemérides – a veces sale de lo local con efemérides nacionales e internacionales- abordan temas que van más allá de lo provincial.
¿Y cual ha sido el fenómeno marcado por La Ventana con sus altos índices de tele audiencia? Veamos:
La ventana(19) , a pesar de competir en tele audiencia con otros tres canales de la televisión cubana, goza de una gran preferencia por los públicos de proximidad que reciben la señal del Canal bayamés. ¿Cuál es el secreto de La Ventana? ¿Qué hay detrás de La Ventana? ¿Esta todo lo abierta que debería a la cultura y prácticas culturales de proximidad? ¿Refleja La Ventana las principales prácticas culturales de sus públicos de proximidad? ¿Cómo se erige y mueve el discurso ideo estético que propone?
En una encuesta aplicada a un grupo de expertos en medios de comunicación, miembros de la Asociación de comunicadores en Granma, tres de ellos coincidían en que “el único referente de los tele centros es precisamente la TV nacional, que homogeniza cada vez más la forma de hacer TV. Por esa razón (amén de las manquedades de cada realizador) nuestros directores, guionistas, directivos, etc. hacen programas que se parecen a los de la TV nacional: Los noticieros se parecen mucho en escenografía, diseño, colores y hasta en los “slogans “de sus locutores a los de La Habana. La Ventana, por ejemplo, es la copia de los “cuéntame-tu-vida” del mediodía y las entrevistas lacrimógenas extranjeras.”
En su libro De los medios a las mediaciones, Jesús Martín Barbero nos descubre algunos principios que aclaran luces y penumbras que perduran en La Ventana.
“La comunicación deviene una cuestión de cultura, que exige re-ver todo ese proceso massmediador desde el lado de la recepción, del reconocimiento y la apropiación. Este desplazamiento metodológico implica una nueva visión de la modernidad latinoamericana y de sus perspectivas, no a través de la disidencia cultural automarginada o del museo tradicional sino mediante el estudio de la fuerza, la densidad y la pluralidad de las culturas populares y su relación con la irrupción histórica de las masas.”(20)
Claro está, entonces, que la comunicación es altamente marcada y determinada por la cultura. Las prácticas culturales de un individuo o de un grupo social cualquiera estarán, deben estar, presentes en todos sus actos de comunicación. Y las prácticas culturales, a su vez, existen dentro de un universo semiosfero que les corporiza e interculturaliza.
La Ventana lleva a su espacio televisivo a personas que descuellan por razones específicas dentro del común de la sociedad bayamesa y que a su vez representan al ciudadano medio en diversas magnitudes. De este modo podemos afirmar, que este tipo de personas para mediar en el discurso audiovisual y el afán comunicativo del medio son en realidad los que la población recepciona ya que se reconocen en ellos y de ese modo se produce una apropiación.
Nuestros públicos han sido educados en la apreciación de telenovelas y melodramas. Justo es que La Ventana se halle en ocasiones, lastrada de una serie de elementos dramatúrgicos que responden a los viejos clisés mercantilistas de las entrevistas lacrimógenas en busca de lo sensiblero y de una satisfacción de determinados gustos a los públicos de proximidad del canal, pero, ¿es tan banal todo? Los propios especialistas reconocen que el único referente de los tele centros es la televisión nacional, entonces, los realizadores de provincia, que en su mayoría solo tienen ese referente basan su precaria formación estética y audiovisual en los principios que de ante manos saben que funcionarán con sus consumidores.
La Ventana fue uno de los programas de mayor tele audiencia del desaparecido Canal 32 de Bayamo. Se transmitió los sábados a las 8 y 30 de la noche con una duración de 45 minutos regularmente. Este es un programa cultural cuya base esencial es la entrevista; catalogado de producción propia, o sea, que se genera completamente por el personal técnico y artístico del propio canal. Se destacan características del show mass-mediático clásico que se hace con entrevistas a personas conocidas o reconocidas socialmente por determinados hechos o aportes que le hagan resaltar de entre una multitud común dentro de su entorno o de de la región donde habita. Por ello, debe y está, en ocasiones, permeado de algunas características melodramáticas en busca del impacto de la entrevista a través de algunos recursos sensibleros de la farándula que son a su vez reflejo de la formación empírica de los realizadores; formación que a la vez les traiciona(21) . Esta situación le hace más aceptado por cuanto las personas aún están muy marcadas por el tipo de televisión comercial capitalista(22) a pesar de los años transcurridos de la televisión sin matices mercantiles y subvencionados absolutamente por el Estado.
De acuerdo con su ficha técnica el objetivo esencial del programa es reconocer la vida y obra de personalidades de Bayamo que han contribuido al desarrollo de la localidad. Para ello traza un perfil en el cual una conductora entrevista al invitado haciendo énfasis en su labor como profesional. Tenemos secciones dedicadas a conocer sus gustos personales, seres queridos y actitud ante la vida. Estas secciones son:
- Juego de confesiones (Se habla de los gustos y preferencias en la vida no profesional).
- Llamadas telefónicas (familiares y amigos llaman para saludarle, contar anécdotas o dar su parecer en torno a la figura).
- De mi pueblo (este segmento se dedica a personas que a lo largo de su vida han aportado a la educación de los bayameses, o a personas que son lideres en sus comunidades y a través de este se le hace un reconocimiento social).
No podemos pensar lo popular actuante al margen del proceso histórico de constitución de lo masivo: el acceso de las masas a su visibilidad y presencia social, y de la masificación en que históricamente ese proceso se materializa. No podemos seguir construyendo una crítica que desliga la masificación de la cultura del hecho político que genera la emergencia histórica de las masas y del contradictorio movimiento que allí produce la no-exterioridad de lo masivo a lo popular, las vías de constituirse en uno de sus modos de existencia.
La identificación que se produce entre los receptores, quienes son a la vez parte de una serie de audiencias todas de marcado carácter popular, y el productor del material televisivo, será el producto de la asimilación de una serie de conceptos que ya están convenidos al partir de los mismos habitus culturales y de ahí que el sujeto que protagonice La Ventana se convertirá, de hecho, en un canal cultural de comunicación mediado por la cultura local, comunitaria, regional: en resumen, de proximidad.
La persona protagónica de este hecho socio-cultural semanal, representa, debe representar, el imaginario popular y el mestizaje no solo racial, sino también político y cultural de la región aunque entre los invitados a La Ventana se encuentren ausentes las personalidades que representen el mestizaje religioso(23) . Nunca han sido invitados pastores, curas, espiritistas, médiums o santeros. Según Barbero la trampa está tanto en confundir el rostro con la máscara –la memoria popular con el imaginario de masa - en creer que pueda existir una memoria sin un imaginario desde el que anclar en el presente y alentar el futuro. Necesitamos de lucidez para no confundir los actores sociales y como para no pensar las relaciones que hoy aquí existen son las que hacen el absoluto mestizaje intercultural.
No hay que olvidar que los representantes de los medios dicen: nosotros le damos a la gente lo que la gente quiere y los intelectuales dicen los medios no le dan a la gente lo que la gente necesita. ¿Y qué es lo que la gente necesita? El tema tiene una complejidad que podríamos plantear sintéticamente de la siguiente manera: nunca la industria cultural hace algo sin que conecte con algo que pasa en la realidad; con algo en algún nivel, en algún plano. Pero, a la vez, nunca lo vuelve discurso sin que medien los intereses de los grupos que construyen el discurso sobre eso. Esto es lo que vengo escribiendo desde hace treinta años. La telenovela no hubiera podido ser el fenómeno que es si no tocara alguna de las identidades más profundas de estos países.
La televisión y el cine comercial capitalista enfatizan en el individualismo del héroe que se crea para combatir las fuerzas del mal. Este tipo de televisión evita por todo medio la creación de un personaje colectivo pues esto conduciría a una unidad y socialización del individuo. La Ventana, lleva a un personaje individual en cada emisión porque este personaje, a pesar de partir de la individualidad, resalta dentro de un colectivo, se hace y construye desde el colectivo que le rodea amén de que se resalten sus méritos, virtudes y valores ético-morales personales. La ventana integra el colectivo actuante del individuo al programa pues les hace partícipe de la vida y los éxitos de esa persona que no tiene por que ser un superhéroe, sino uno más de entre ellos; lo inserta como un elemento distintivo dentro de las prácticas de la cultura de esa localidad.
Las prácticas culturales se ven representadas en las ocupaciones de sus invitados, por esa razón destacamos que se debe abrir el horizonte en la selección de las personas que se homenajean.
Necesitábamos conocer el grado de representatividad de los diversos sectores ocupacionales de los públicos de proximidad en el programa La Ventana. Suponiendo que a mayor rango de representatividad de los públicos mayor numero de prácticas culturales de los públicos de proximidad iban a ser encontrados.
No creo que deba convertirse por ello en un programa “campesino”(24) , son que por ser una región eminentemente agrícola, podrían ser invitados más agrónomos, realizadores de la TV Serrana -que desarrollan toda su actividad en los campos serranos- , vaqueros, productores agrícolas, vendedores urbanos de productos agrícolas que han alcanzado celebridad por diversas razones, promotores culturales, investigadores, maestros y maestras rurales, productores, etc. Hace mucho tiempo se rompió el mito de la escasez de palabras del campesino; el campesino, o mejor dicho, la persona que reside en los campos de Cuba, es tan común en igualdad cultural –vista desde lo estético- como cualquier otra persona que resida en una ciudad.
La Ventana es un espacio televisivo que se ve lastrado de deficiencias comunes que radican en los presupuestos que antes mencionamos de la industria; del sentido del entretenimiento y de otros vicios creativos. De modo que aunque registra una alta preferencia, dado el hecho de que el público tele vidente se encuentra con sus propios héroes locales, carece aún de una mejor producción y selección de sus invitados en aras de representar un panorama más amplio de prácticas culturales, lo que le haría aumentar su aspecto identitario y que no fuese visto como “un programa lacrimoso más” según los especialistas de comunicación. El programa requiere de una mayor i mejor investigación, selección de sus invitados, promoción y unidad de criterios entre los miembros del colectivo de realización.
El programa podría hacerse un replanteamiento desde las prácticas culturales, pero encuentra la barrera del empirismo en un alto número de su equipo de realización, y los arraigados patrones que como en los demás intentos de hacer algo desde las prácticas culturales solo lleva al canal de proximidad a sumergirse cada día más en el maremoto de una industria no claramente definida y detener el desarrollo en uno de los pasajes de las encrucijadas a las que se debe enfrentar este tipo de televisora.
(1) Rubio, Baldia. Calle G ¿guarida o espejo? Entrevista a la Msc. Pañellas Álvarez Daybel, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. La Calle del Medio. 2011.
(2) Ver. Torres Murillo, Dulce María. “Las series norteamericanas como fuente de aculturación. Estudio de caso: Serie Friends primera temporada”. UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas. Morelia, Mich., enero 2011
(3) A partir de este momento le llamaremos televisora de proximidad o televisión de proximidad indistintamente.
(4) Waldo Ramírez de la Rivera. Vicepresidente del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) Clausura del Festival Nacional de Televisión 2010.
(5) Roche, Fabio. Texto leído en la Asamblea Mundial de Medios de Comunicación Comunitarios en Oaxaca el 1 de junio. La televisión comunitaria. Carlos G. Plascencia Fabila. Rebelión.
(6) JOVEN CLUB – Cuba. www. El Jóven Club de Computación y Electrónica se inició como un proyecto social del gobierno de Cuba, con el objetivo de socializar la enseñanza de la computación y la electrónica, dando prioridad a la niñez y juventud. Debido a la situación particular que atraviesa la sociedad cubana, los equipos con los que cuenta cada Joven Club son muy obsoletos y no tienen conexión a Internet. Sin embargo, son unos centros de preparación inicial y espacios de aprendizaje colectivo sobre el uso de tecnologías digitales. Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá. tele-centros.org/tcparaque/tcpqtexto.doc
(7) Las Políticas nacionales se operacionalizan a través del nuevo Ministerio de la Informática y Comunicaciones creado en Enero del año 2000. “La creación del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones mas que agrupar contenido e instituciones significa la creación de un organismo nuevo y esencial con variadas funciones y objetivos.....que incluyen la regulación y atención al desarrollo de la informática, las telecomunicaciones, la radiodifusión, el uso del espectro radioeléctrico, las redes de intercambio de información, los servicios de valor añadido y los servicios postales.” Políticas, legislación y nuevas iniciativas en torno a los telecentros y las TICS – Cuba. Tomado de www.Cubasí.cu
(8) Machado Flores, Neiky. La televisión en los municipios cubanos: ni comunitaria, ni municipal. Razón y Palabra. Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación. www.razonypalabra.org.mx
(9) Los tele centros transmiten su señal por la frecuencias del Canal Tele Rebelde en determinaos horarios del día.
(10) Proyecto de realización audiovisual radicado en las montañas de Buey Arriba en el oriente del país
(11) Este concepto de localidad tiene el inconveniente que las demarcaciones de los Consejos Populares y las circunscripciones, no siempre coinciden con los límites culturales del lugar que ocupan y pueden en alguna manera ser un obstáculo en el aprovechamiento de potencialidades de la dimensión cultural del desarrollo local, pero es un riesgo que se corre también en otras delimitaciones espaciales como el municipio, la provincia, incluso en determinados países. (M.sc. Fidel Luís Álvarez Álvarez. Cultura y desarrollo local. Examen mínimo de PSCCT. Bayamo M. N. 2003.)
(12) Con respecto a programas infantiles hubo una experiencia interesante cual fue la de “El computador es divertido”, consiste en la competencia de algunos niños sobre operaciones matemáticas, utilizando software educativo (…) Han tenido lugar también espacios de opinión, intervenciones de candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia de la República, así como de funcionarios de la Administración Distrital, como también programas de denuncia sobre el caso de los humedales, que representan una reserva ecológica (…) los formatos utilizados incorporan formas de interactividad con los televidentes (...) Un servicio informativo importante que se presta a la comunidad es el de transmisión a través del generador de caracteres, de información sobre eventos de interés local o barrial.
(13) “Uno de los aspectos que distingue a la televisión comunitaria de la televisión comercial, es esa capacidad de integrar a la comunidad, de convertirse en portavoz de las expresiones auténticas de los habitantes de los pueblos, en busca de cambios sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida. Sin esta condición, no puede hablarse de televisión comunitaria”,
Texto leído en la Asamblea Mundial de Medios de Comunicación Comunitarios en Oaxaca el 1 de junio. La televisión comunitaria. Carlos G. Plascencia Fabila. Rebelión.
(14) .Parra, Juan David. Sintonizando la participación política en la televisión comunitaria. Temas de portada. Palabra Clave, Vol. 9, No 2 (2006). Colombia.
(15) Salvo algunos trabajos en coproducción con otras televisoras y con municipalidades no serranas.
(16) “La televisión de tipo comercial y consumista busca impactar con imágenes que atraigan a las mayoría por sus instintos más primarios(..,)La televisión comercial es excluyente. Muestra sólo lo que vende. Sólo produce con formatos y contenidos que sean rentables. No basta la equivocada excusa según la cual, “lo que se muestra en televisión es lo que la gente quiere ver”. Esta premisa no es cierta. Hay televidentes críticos que quisieran ver otros contenidos, y cuando lo que buscan lo encuentran en canales regionales, locales o comunitarios, se quedan en su sintonía. En consonancia con una auténtica labor educativa de la televisión, diríamos que a la gente no hay que darle lo que “se supone” le gusta ver, hay que enseñarle a ver TV y a pedir buenos contenidos y otras posibilidades de formatos y narrativas en sus pantallas.() ” Parra (2006)
(17) Televisión de proximidad sin ánimo de lucro. 1. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, mediante Resolución del Secretario de Estado, planificará frecuencias para la gestión indirecta del servicio de televisión local de proximidad por parte de entidades sin ánimo de lucro que se encontraran habilitadas para emitir al amparo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre, de Televisión Local por Ondas Terrestres, siempre que se disponga de frecuencias para ello. (…) Tienen la consideración de servicios de difusión de televisión de proximidad aquellos sin finalidad comercial que, utilizando las frecuencias que en razón de su uso por servicios próximos no estén disponibles para servicios de difusión de televisión comercialmente viables, están dirigidos a comunidades en razón de un interés cultural, educativo, étnico o social. (…) El canal de televisión difundido lo será siempre en abierto. Su programación consistirá en contenidos originales vinculados con la zona y comunidad a la que vayan dirigidos y no podrá incluir publicidad ni televenta, si bien se admitirá el patrocinio de sus programas. (…) La entidad responsable del servicio de televisión local de proximidad no podrá ser titular directa o indirectamente de ninguna concesión de televisión de cualquier cobertura otorgada por la Administración que corresponda.
(18) Revista Mad. No.2. Mayo 2000. Departamento de Antropología. Universidad de Chile http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/mad/02/paper03.htm La Televisión en la Vida Cotidiana: Elementos para Comprender su Importancia Cristián Santibáñez. Sociólogo. Magíster © en Lingüística. Universidad de Concepción.
(19) N del A. Este análisis se hizo cuando La Ventana era transmitida por el Canal 32, o sea, los fines de semana en la noche. En la ctualidad el programa se está transmitiendo los viernes a las 4 y 30 de ñla tarde.
(20) G. Gili, Barcelona, 1987. Introducción escrita al libro De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero.
(21) Estas situaciones han traicionado, incluso, a realizadores de mayor experiencia en los medios como Amaury Pérez (Con 2 que se quieran) o a Alfredo Rodríguez.
(22) No se debe olvidar que en estos tiempos es mucha la entrada a Cuba de programas sensacionalistas en soportes digitales y se consumen en una escala considerable en la vida doméstica del ciudadano común por medio de DVD´s u otros aditamentos electrónicos.
(23) N del A. Tengamos en cuenta que esta región se caracteriza por una alta presencia de espiritistas y católicos. Consultar trabajos sobre religiosidad del Master Ludín Fonseca, Historiador de le ciudad de Bayamo. Tal vez no aparezcan por ampararse en el articulo 8 de la constitución que admite la libertad de culto, pero separado del Estado; y la televisión es del Estado.
(24) El programa campesino es uno de los géneros que aparecen en las clasificaciones del ICRT. Este tipo de programa se caracteriza por hablar de agricultura y por mostrar música de controversias y los viejos patrones musicales campesino del los años 50.