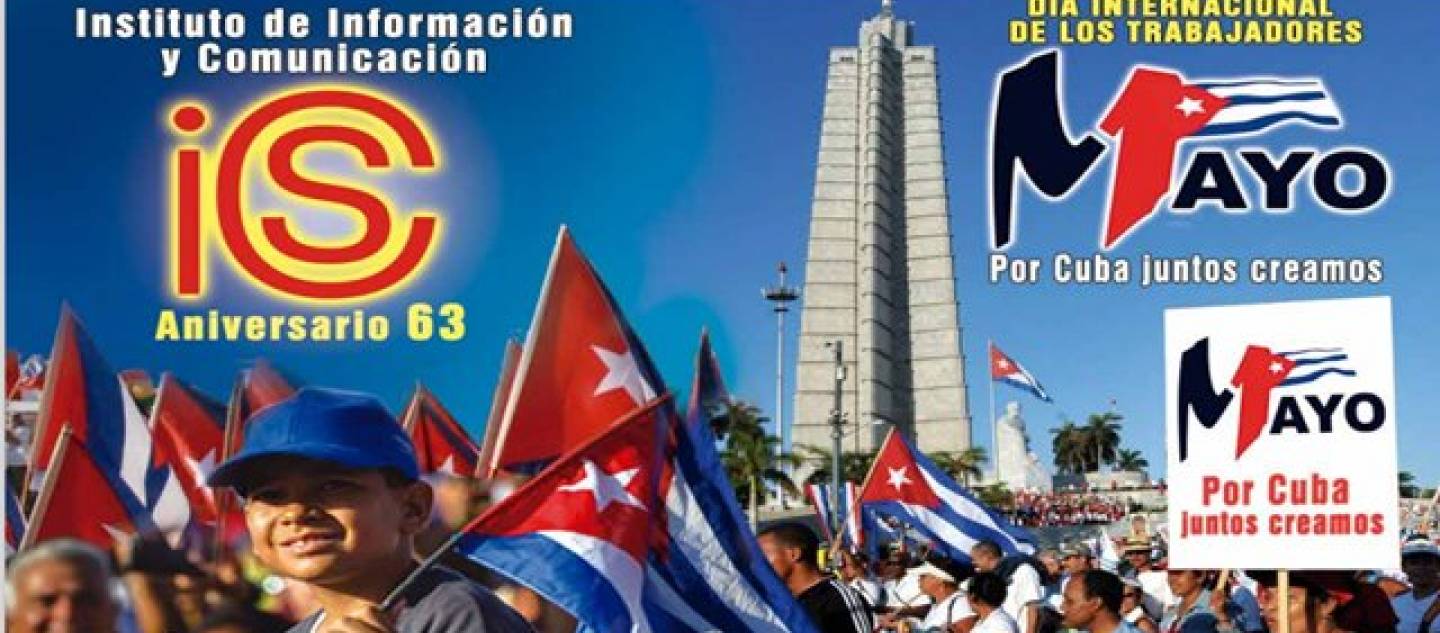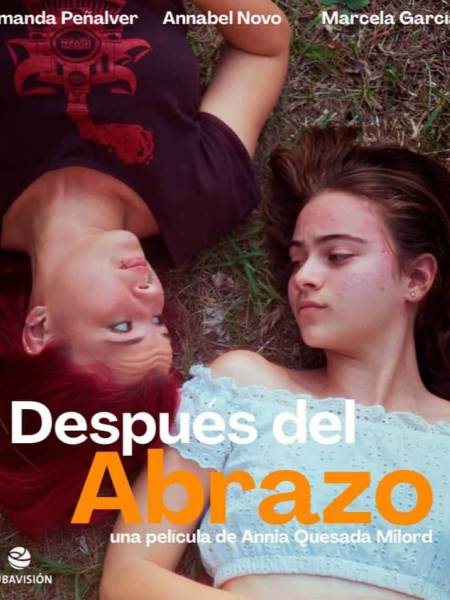Ver en la pantalla, conflictos, hechos, circunstancias, angustias, frustraciones, la realidad tal cual, exigen no pocos espectadores de diferentes generaciones; otros prefieren la edulcoración de ese complejo, diverso entramado; no faltan los interesados en la recreación artística de la realidad. La comunicación televisual como mediación social, cultural, político-ideológica, artística y estética, aporta en el siglo XXI nuevos lenguajes, destrezas, escrituras audiovisuales e informáticas.
La cultura contemporánea no puede desarrollarse sin los públicos masivos. En su estatus de institución, la TV produce y reproduce sentidos sociales, propone mundos posibles, aceptados o rechazados por los destinatarios que, como advierten los semiólogos Paolo Fabbri y Umberto Eco, nunca reciben un mensaje único, sino muchos, tanto en sentido simultáneo como diacrónico. Es imprescindible considerar las perspectivas lingüística y visual del ser humano, que no son solo objetivación del pensamiento, en su condicionamiento y aprehensión, que son fuentes inagotables de creación, un enfoque fundado en la cultura resulta por antonomasia incluyente, y su discurso, plural.
La televisión como servicio, facilitación, transmisión, moviliza los códigos artísticos, en tanto democratiza el acceso a estos universos. En la programación, apreciaciones, acercamientos, análisis diversos, visibilizan lo que ocurre, cómo ocurre, lo connotativo y lo denotativo, su repercusión social. Lo logran mediante disciplinas, las cuales devienen herramientas, a veces dispersas o no utilizadas con el rigor, la amplitud, la acuciosidad requerida, a pesar de su impacto en la vida, el pensamiento, la praxis, la identidad, la diferencia, el gusto.
No se limita a manifestaciones artísticas, ni se reduce a la acumulación de datos, el amplio concepto de cultura, que entre sus componentes privilegia los ámbitos antropológico-social, ideológico-estético y político-institucional. Según advierte la doctora Graziella Pogolotti: “La información es necesaria, pero cobra sentido articulada a una visión del mundo sustentada en la capacidad de establecer vínculos entre fenómenos de distinta naturaleza, en tiempos y lugares diferentes. El acelerado ritmo de crecimiento de la ciencia impone, en el espacio de una generación, la rápida obsolescencia de muchos saberes”.
Elocuente en estos sentidos son los espacios Departamento forense, Los investigadores, Interrogatorios, Dra G. médico forense y Cuerpo de evidencia (Multivisión, de lunes a viernes, 2:00 p.m.), que desde diferentes puntos de vista, dramaturgia, puestas en escena, retoman casos de asesinatos ocurridos en Estados Unidos, dando lugar a procesos de discernimiento de expertos, el esclarecimiento de lo ocurrido, el castigo del asesino y, en consecuencia, la realización de actos de justicia con la víctima, sus familiares y la comunidad.
Prevalecen en dichos programas, investigaciones de hechos, búsquedas de causas, consecuencias, circunstancias; obligadas referencias a historias de vida, al individuo y su entorno. Mediante fotos, testimonios, filmaciones, grabaciones, métodos de investigación forense, amplia utilización de un arsenal tecnológico y, lo fundamental, la inteligencia colectiva, se llega a conclusiones, el clímax y desenlace de cada historia.
No escapa en la intencionalidad de dichos espectáculos, el propósito explícito de demostrar en la representación el interés de la institución criminalística por resolver cada caso, esgrimir la verdad, fundamento que legitima su razón de ser.
Desde otra concepción, CSI En la escena del crimen (Cubavisión, domingo, 9:45 p.m.), en la secuelas de Miami a partir de 2002, y en la de Nueva York desde 2004, la organización del relato involucra historias particulares de los científicos -seres humanos al fin y al cabo-, y las complejas incidencias en el proceso de descubrir secretos, incógnitas, relacionados con el asesinato.
Más que sobre la hechura “perfecta” o no de emisiones con fines similares y dramaturgias diferentes, llamo la atención sobre cómo ambas demuestran de manera fehaciente la existencia de un ecosistema comunicativo marcado por la experiencia audiovisual sobre la tipográfica, la reintegración de la imagen al campo de la producción de conocimientos, procedimiento que deja sólidas huellas en las formas de aprendizaje.
En la comprensión de cada programa televisual, resulta imprescindible el proceso de consumo, como advierte García Canclini: “cada objeto destinado a ser consumido es un texto abierto, que exige la cooperación del lector, del espectador, del usuario, para ser completado y significado”. De esta categoría forman parte esencial los pactos de lectura y la existencia de escenarios descodificadores y grupos sociales, al apropiarse de mensajes y de su reelaboración.
En esencia, el medio estimula mantener la curiosidad despierta, viva, ágil, para dejar insomne la necesidad de preguntar, de volver sobre antiguas y nuevas interrogantes, práctica de los antiguos filósofos griegos, que necesitamos cultivar con denuedo, en la era contemporánea, y en el futuro.