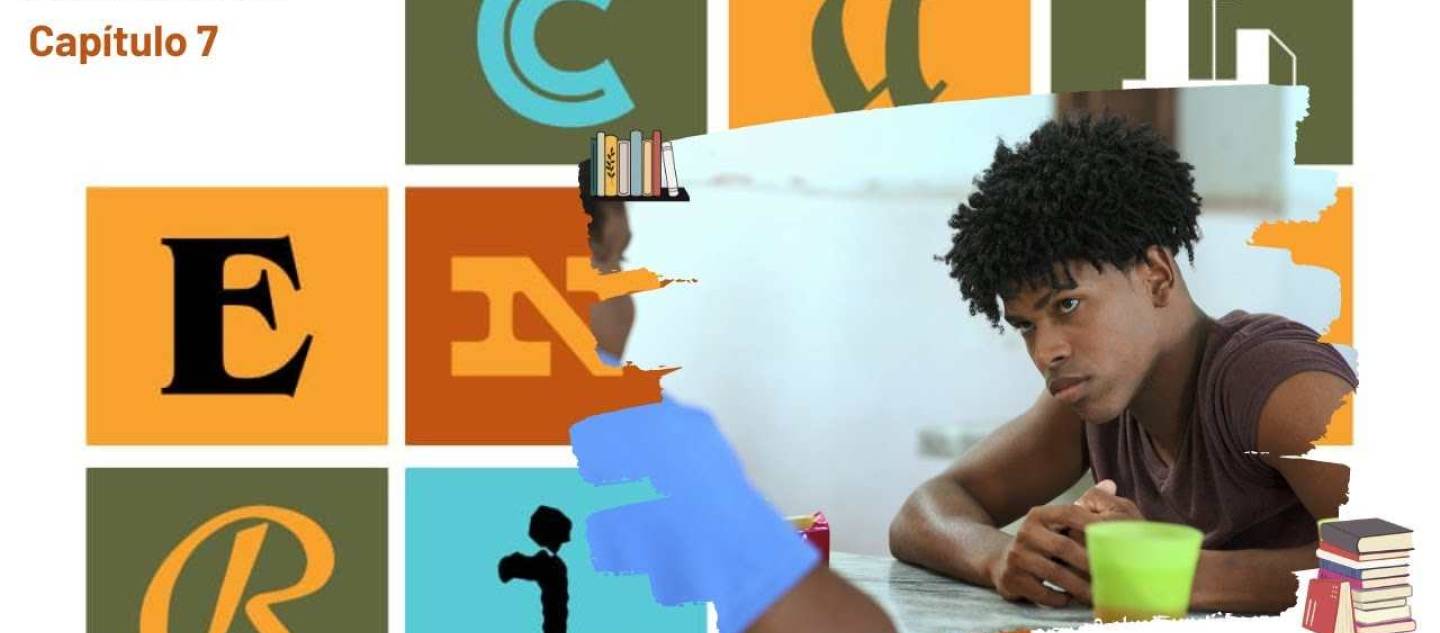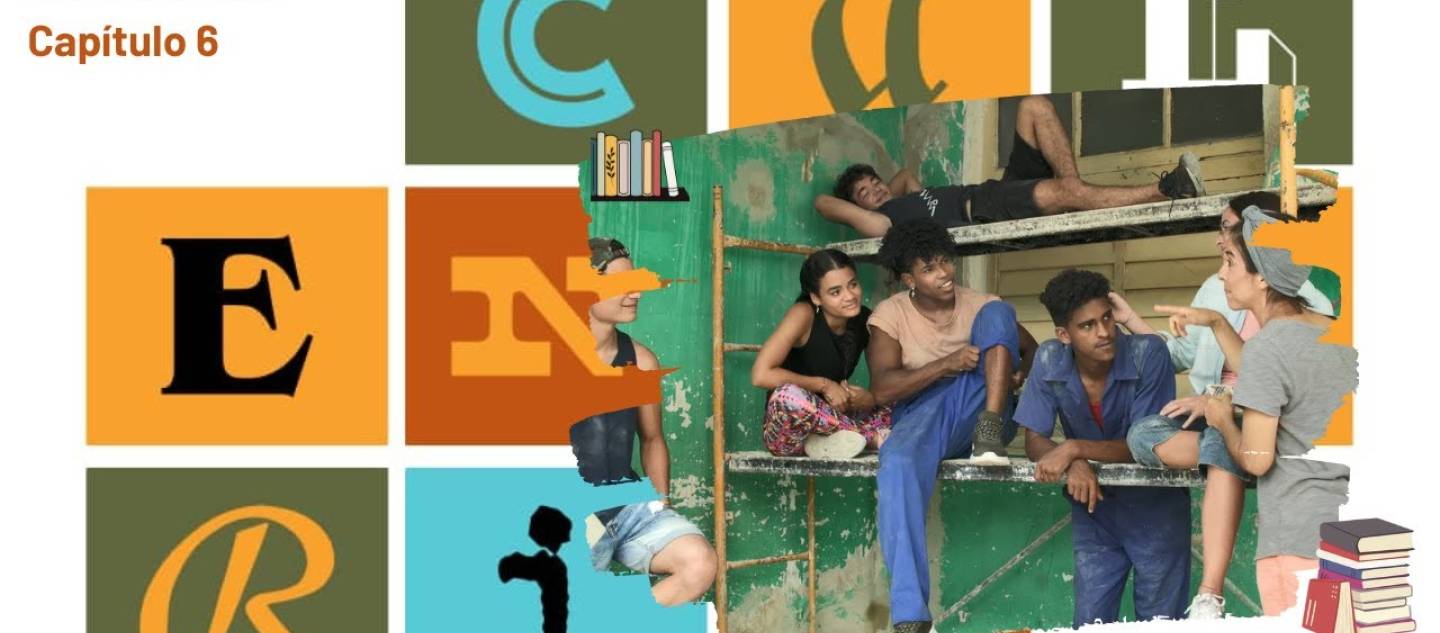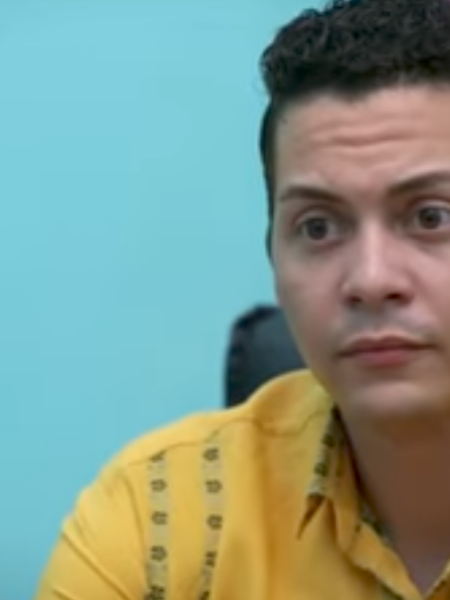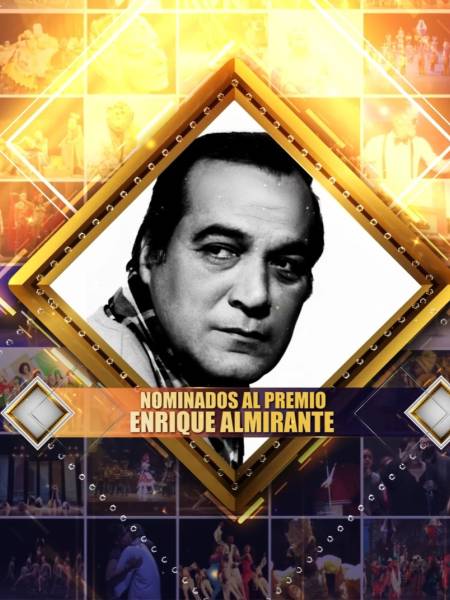La cultura digital y los soportes electrónicos han cambiado el significado de la lectura. Impera una dinámica cohabitación de formas de leer, que establece prácticas diferentes; incluso cambia la mediación del maestro, de la escuela y la biblioteca.
Otra visualidad forma parte de la cultura, que es entorno tecnológico, construye un nuevo imaginario, el cual recupera el valor de la oralidad y organiza las gramáticas perceptivas del audiovisual.
En cualquier formato, el libro es un objeto cultural y social, imprescindible para la ampliación de saberes, nutrir el pensamiento y profundizar en las complejidades del mundo circundante.
La presencia de los géneros literarios en la televisión no se ha mantenido con la requerida sistematicidad para formar públicos lectores, interesados en cuentos y novelas, los cuales motivan el conocimiento o el rencuentro con clásicos del ámbito nacional, latinoamericano e internacional.
Tampoco el medio promociona, con la reiteración que merece, Letra fílmica (CE, jueves, 10:00 p.m.), y el retorno a la pantalla de El Cuento (Cubavisión, martes, 10:35 p.m.). El hábito se construye, no basta con anuncios en la cartelera o en la prensa.
Uno de los aspectos más polémicos al evaluar la adaptación libre de textos literarios a la televisión es la libertad de que dispone el guionista para realizar su trabajo sin traicionar la historia original. Lo esencial es captar esencias, atmósferas, del libro que será reinterpretado con otro punto de vista.
Contar historias interesantes, de esto se trata. Prioridad solo en apariencia simple, pues exige dominio de la dramaturgia y de otras especialidades del audiovisual, las cuales deben ser bien pensadas, de ningún modo se improvisan, en el proceso creativo. De hecho, forman parte de la génesis de la obra, que nace con una premisa, frase matriz decisiva en el destino de las narrativas ficcionales.
¿Por qué no aprovechar la edición 23ª de la Feria Internacional del Libro Cuba 2014 para el establecimiento de estrategias, las cuales se correspondan con la publicación de escritores consagrados y noveles, así como su representación en unitarios y series televisuales?
De igual modo, coadyuvaría a incentivar el placer por la lectura de obras literarias, la programación de filmes que recrean la novelística internacional.
Nunca debe perderse de vista que los espectadores no “leen” explícitamente la moraleja, esta debe expresarse con imágenes y símbolos en la acción dramática, de lo contrario la puesta no logra valores estéticos, ni la satisfacción de los públicos.
“En la literatura solo existen dos grandes temas: la vida y la muerte”, advirtió Juan Rulfo. Ámbitos susceptibles de interpretación en el audiovisual, siempre teniendo en cuenta que la concreción de la moraleja elegida depende del juego de las expectativas.
Ningún artista toma la realidad para copiarla, sino con el propósito de apropiársela, desde la perspectiva de una nueva significación de carácter humanista.
Entretener, contar relatos que formen parte de las expectativas de la gente, recrear espectáculos, tiene que formar parte de las prioridades de nuestra televisión. Los públicos inteligentes, participativos, analizan conflictos, circunstancias, en dependencia de su subjetividad y universo simbólico.
La confabulación oportuna entre el texto literario y el texto artístico visual redundará en el crecimiento de los lectores del siglo XXI. Pero esto requiere mucho más que buenas intenciones: sistematización, práctica, abrir todas las posibilidades productivas y de creación, para que la puesta sea polisémica, provocadora; de lo contrario, no influirá en el sujeto, también creador, situado frente a la pantalla.