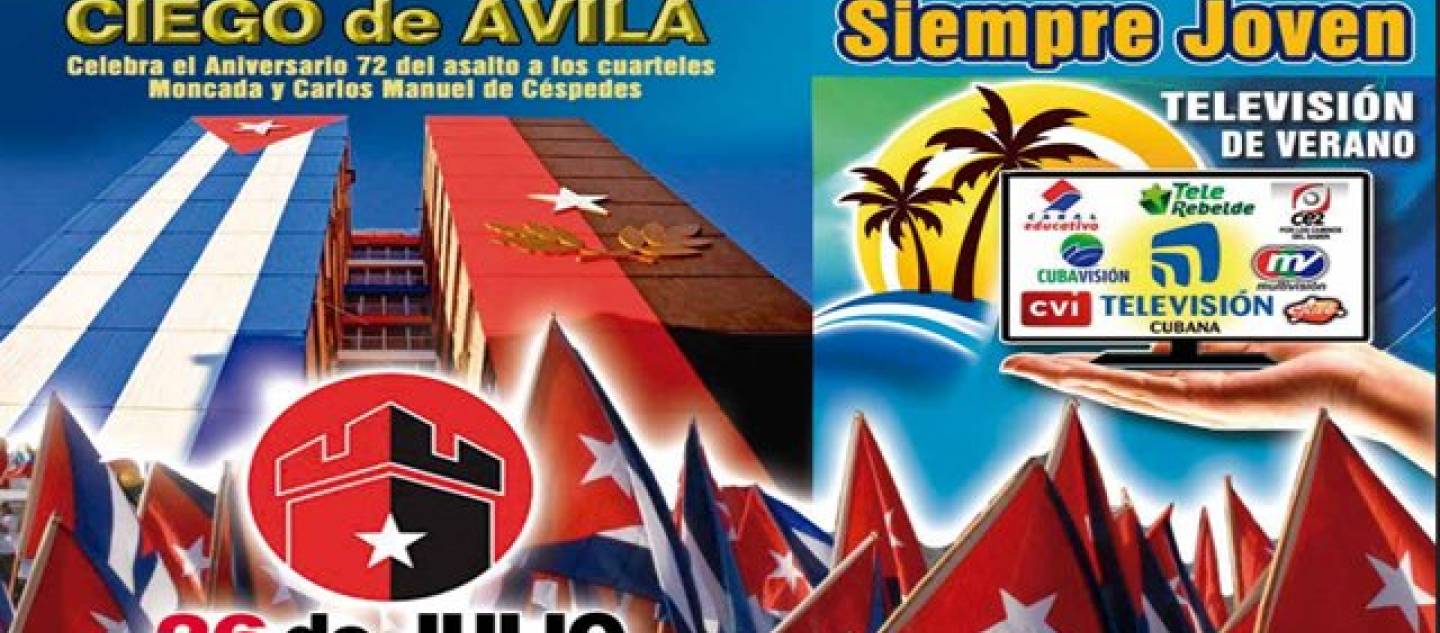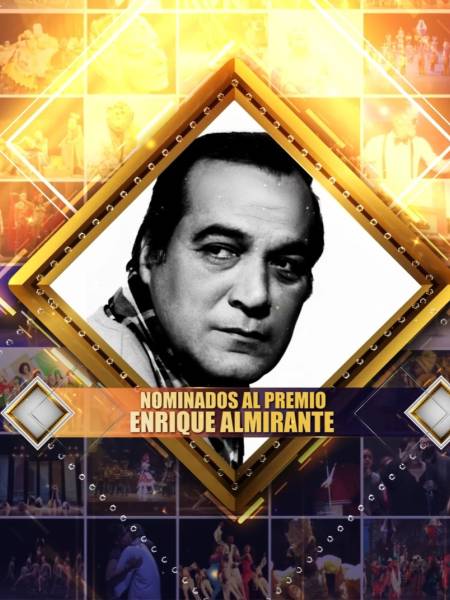La telenovela cubana Santa María del Porvenir deja asuntos pendientes en la realización de este tipo de dramatizados cubanos
En Santa María del Porvenir, una noche de 1950, llueven billetes sorpresivamente. Desde ese momento, la vida cambia para los habitantes del imaginario pueblo de Cuba, donde todas las mujeres oriundas se llaman María, el calor es sofocante y el viento presagia infortunios…
¿Asombroso por lo insólito?, ¿realismo mágico? La caída de dinero de una avioneta ocurrió en los años noventa en la costa norte de Ecuador, hecho que inspiró al dramaturgo Gerardo Fernández (Te llamarás inocencia, El naranjo del patio, El balcón de los helechos) al leerlo en un periódico de la localidad, y propuso la idea y el guión inicial de dicha telenovela.
Como la vida, el relato de ficción establece analogías propias, metáforas, desde diferentes concepciones de la temporalidad, la construcción del orden o el establecimiento de laberintos, entre otros elementos, dado su no sometimiento a la condición de lo real, incluso puede ser escenario de inauditas transfiguraciones, inesperadas causalidades, las cuales han de responder a algún signo de verosimilitud o efecto de realidad, que no es la realidad cotidiana sino otra realidad: una verdad artística, ajena al dato histórico o sociológico.
Con los propósitos de entretener, divertir, distraer, la historia de Santa María del Porvenir establece un anclaje en esencias definidas por Carpentier, a partir de su concepción de lo maravilloso, que no se limita “a lo admirable porque es bello”, ni excluye “lo feo, lo deforme, lo terrible”. “Todo lo insólito es maravilloso”, precisa.
A partir de esta perspectiva, y con preceptos del realismo mágico, el guión de Gerardo Fernández y Lucía Chiong, y puesta en pantalla de Rolando Chiong, acude al humor, la burla, el choteo, la parodia, el regodeo escatológico, en ocasiones; evoca lo universal y lo moderno, rasgos de la identidad cultural, la cual se reafirma vinculada al inconsciente individual o colectivo. Como dijera Kant: “nuestro conocimiento del mundo exterior depende de nuestros modos de percepción.”
En el audiovisual, los públicos entran en un pacto del que se cansan en algún momento o lo rechazan cuando no cumple sus expectativas, las cuales aumentan ante una obra cubana, con planteamientos y soluciones de conflictos universales, pero que suma con creces necesidades de asociación, empatía, reconocimiento e identificación.
Por eso no se puede violentar la estructura específica de la telenovela, la cual exige historias reconocibles como una unidad coherente, sólida, durante todo su desarrollo. La repetición, la redundancia y la catarsis cada tres capítulos son imprescindibles para rememorar lo acontecido, llenar lagunas de los espectadores, mantener el interés, el suspenso, reafirmar el origen histórico-cultural de la obra.
Si faltan las condiciones de posibilidad para que algo suceda no hay producto posible, al violentar este código —como ocurrió en esta puesta— la narración se torna lenta, sobre todo debido a la recurrencia de escenas caracterizadoras (donde no hay acción, solo expresan estados de ánimo).
La afectación del ritmo lastró una mediación compleja de instancias comunicativas y propuestas al espectador, ansioso por mirar, saber, apasionarse, con provocaciones inscritas en el texto audiovisual. Por ejemplo, planteamientos sobre la discriminación racial y religiosa, homenajes a la radionovela y la tv, el destaque de la tradición del cuentero y la décima improvisada, los valores de la justicia, el amor, la integridad del ser humano, la censura a la prostitución, la maldad, el oportunismo, entre otros lastres.
Una telenovela no tiene que ser contemporánea para revelar valores y motivar el análisis. Pero solo alcanza valor artístico por su intrínseco poder persuasivo. La comunicación contractual, polémica, exige a la obra convencer desde la complejidad de sus articulaciones. En este sentido, Santa María.., que pudo provocar un deleite, no logra todos los aciertos debido a la falta de agarre que exigía la intención de su dramaturgia, descontextualizaciones de expresiones y modismos, descuidos en encuadres, peinados, maquillajes, interpretaciones poco convincentes; de hecho, cada elemento técnico y expresivo influye de forma decisiva en la realización del conjunto audiovisual.
Hubo interesantes personajes-tipos y actuaciones orgánicas relevantes por su aguda sensorialidad: Osvaldo Doimeadiós (Romano), Daisy Quintana (María Efluvio). Rubén Breña (alcalde), Sian Chiong (Alejandro) y Michaelis Cué (sacerdote Julián) lideraron en el melodrama, la farsa y la tragicomedia. Entre estos géneros no realistas, el último llevó la supremacía en el relato, haciendo guiños a la unidad al estilo de Fuenteovejuna, y patentizó el triunfo de la justicia en el protagónico de la concejala (Amelia Reyes).
“Veleidades” punzantes y gozosas aparte, la telenovela, de acuerdo con su premisa: “no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita”, reinstala un orden en el relato televisual en el cual la jerarquía, el sentido y la inclusión, distinguen lo mejor del ser humano. Pero durante el proceso de los cien capítulos, en la secuencia discursiva de la obra, no se logra la calidad requerida, imprescindible en la instauración de un poder plural, en este resulta decisivo lo que se cuenta, como se cuenta, quienes cuentan, para lograr la permanencia de los públicos ante la pantalla y que una historia verdadera -no real- conmocione, haga reflexionar. Así lo exige el arte.