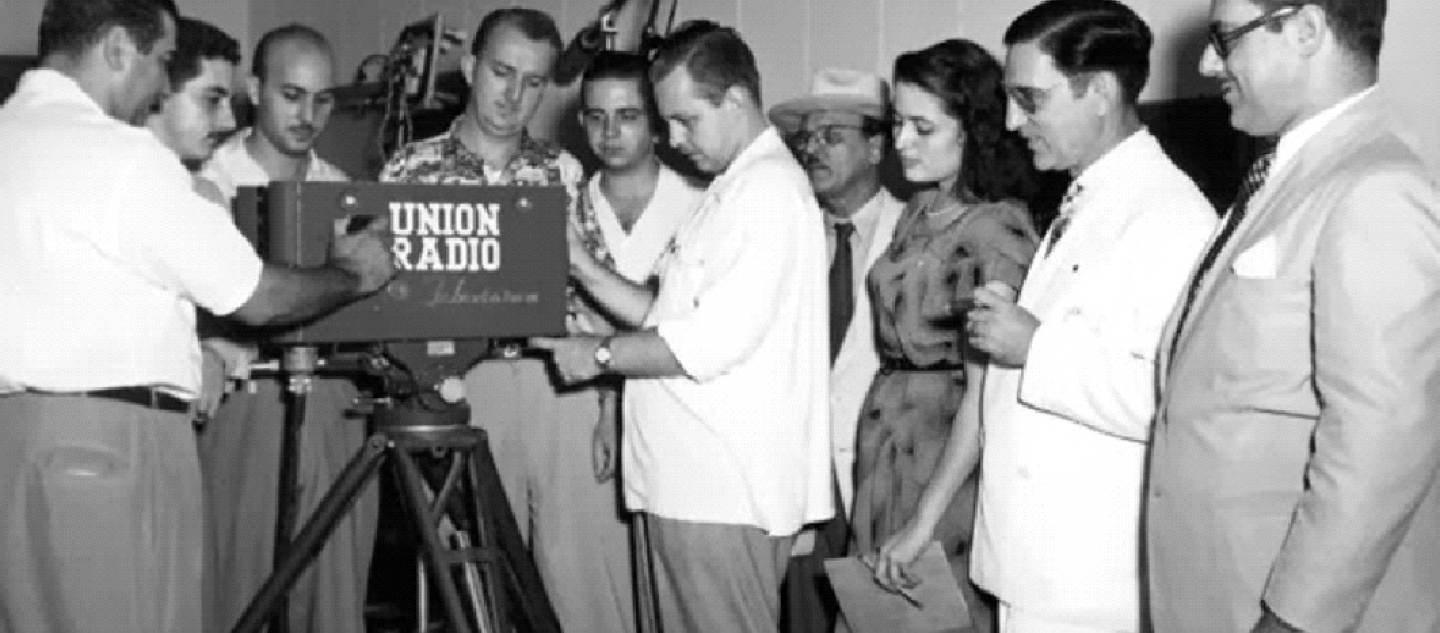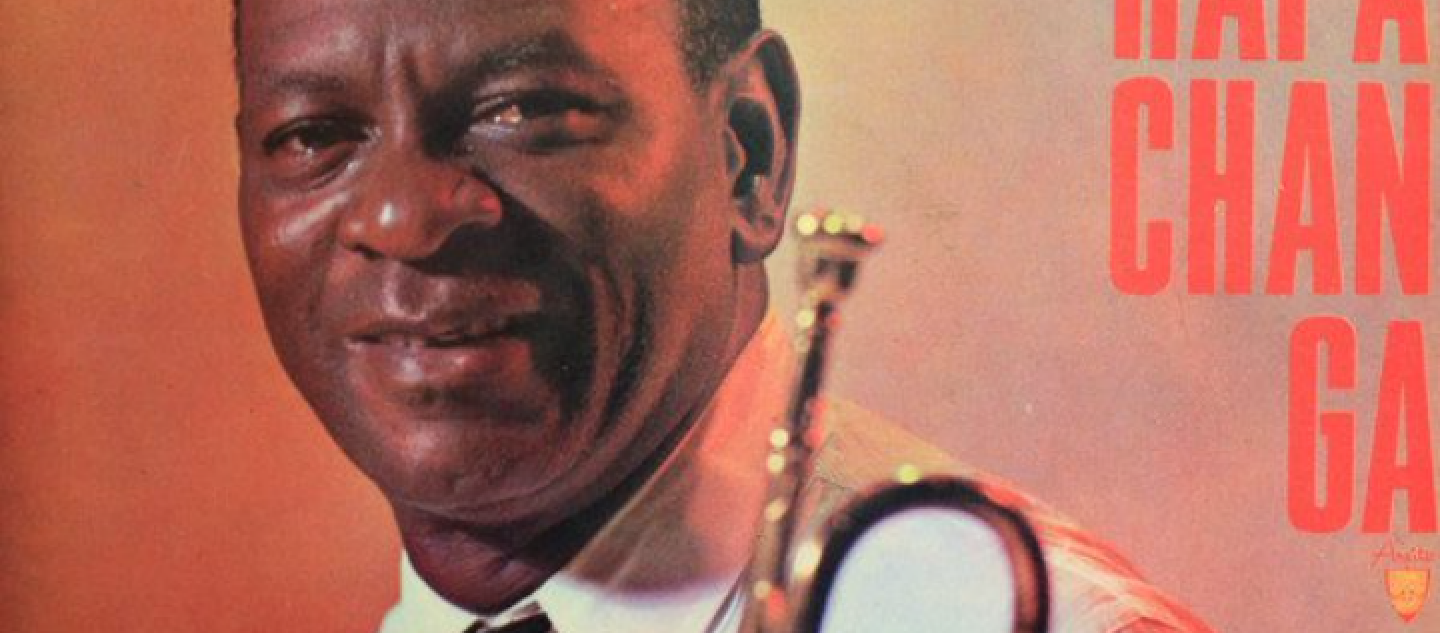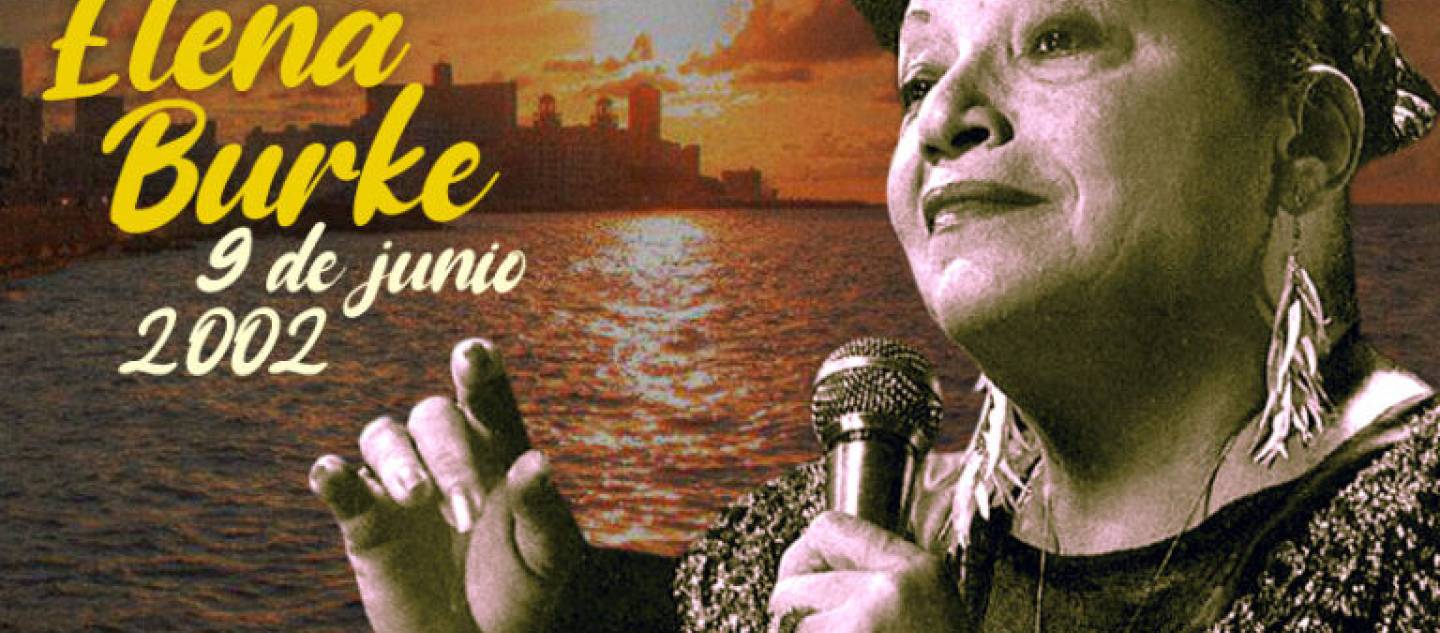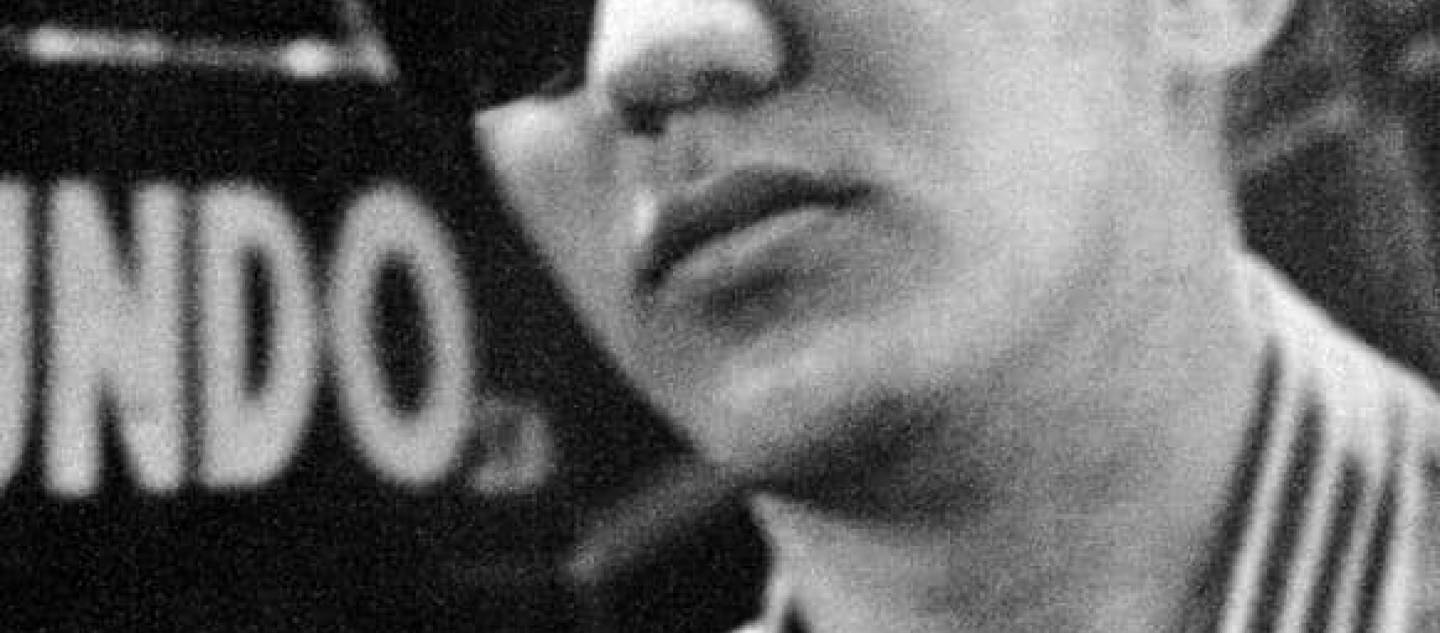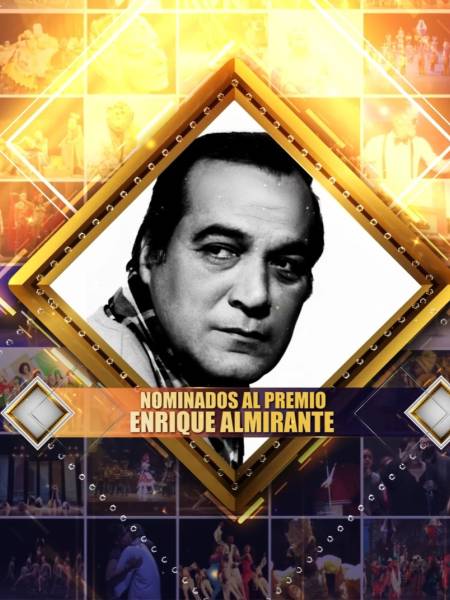La llamada post modernidad suele traer consigo, entre otras cosas, la ambigüedad, la exaltación de la fusión y la homogenización de prácticas, códigos, símbolos y denominaciones.
El uso de la terminología cinematográfica anglosajona en la televisión, extrapolada del contexto y condiciones específicas, donde surgió y se desarrolla en EE.UU.; enmascara en las modas nominales el concepto de lo que nombra.
El cine inauguró el audiovisual y luego, con sus especificidades, la televisión se nutrió de sus prácticas, concepción tecnológica básica, denominaciones de áreas de trabajo, lenguaje de cámaras, etc.
Rebasando estos préstamos origínales, por mucho empeño que se ponga, el cine es cine y la televisión es televisión. Esmerarnos en hacer un trabajo artístico en los programas, cambiar la ubicación tradicional de las cámaras, realizar un diseño de arte y de luces elaborado estéticamente, no significa hacer cine, es hacer buena televisión.
Realizar una obra de arte cinematográfica que trascienda con todos los recursos y el tiempo disponible es una cosa; lograrlo en nuestras condiciones y a la velocidad trepidante televisiva requiere más talento, consagración y esfuerzo.
Mas allá de esos prestamos; la tecnología sustentada en leyes ópticas, impone el lenguaje y planos muy diversos a los posibles y legibles en una gran pantalla proyectada en una sala oscura.
No son pocos los realizadores, directores y especialistas de la televisión que deslumbrados por el cine y frustrados por no poder realizarlo en su mayoría, como si se avergonzaran de realizarla; tratan de suplir su realidad lanzándose a la aventura de las transferencias inter-mediáticas sin raciocinio alguno.
La apropiación acrítica de nominaciones cinematográficas en las prácticas televisivas, es otra arista del fenómeno que enrarece la claridad conceptual de sus significados, el proceso comunicativo o la pertinencia de su utilización en el programa en cuestión. Por añadidura la mayoría ni siquiera comprende que, entre otros daños, sustituyen nuestra identidad latina por la anglosajona.
Las denominaciones fueron un sistema convencional arbitrario en sus orígenes. En el ámbito de los nombres comunes, el objeto designado no hubiera alterado su esencia si en el principio de las cosas, en lugar de un nombre, hubiera recibido otro. En lo profesional no siempre funciona así.
Cuando aludimos a operaciones, procedimientos, sitios y procesos, la terminología no cambia el enfoque de un plano visual, como tampoco lo hace si se reproduce con una cámara de cine o de televisión. Un close up, es el mismo si lo nombramos en habla inglesa o utilizamos una expresión lingüística equivalente en el habla hispana.
Cuando el concepto designado no resulta idéntico en ambos universos, la denominación distorsiona las esencias, generando confusión e inseguridad en los públicos para los cuales trabajan. Ese es el caso de la familia de términos anglosajones de los llamados telefilme o teleplay, por solo citar los más populares.
Las mismas aluden a topologías o clasificaciones genéricas de una propuesta televisiva particular. Ello quiere decir que posee una relación contenido-forma peculiar y regularidades comunes que le confieren su identidad. Esa forma y estilo propio de estructurar la narración dramatizada en los soportes electrónicos, hace la diferencia entre la serie, la telenovela, el teatro, el cuento, la aventura o cualquier otra definición genérica.
En los orígenes de la televisión cubana, marcados por la influencia integral de las cadenas norteamericanas, la denominación de los formatos de productos y géneros de programas eran en habla española, no anglosajona.
Curiosamente el cine no denomina a su producto desde sus peculiaridades de contenido y expresión de sus matrices culturales como lo hace la televisión sino que parte de la tecnología utilizada. Lo que conocemos como película, film ofilme, no revela sus esencias, alude al soporte físico en que se reproduce y por si mismo no identifica el tipo y tono del relato.
Refiere Rodolfo Santovenia en su Diccionario de cine, términos artísticos y técnicos; que el telefilme se produce en cinta fílmica con vistas a su transmisión televisiva y que adopta los formatos y técnicas de la televisión. De la misma forma afirma que el teleplay, es una obra realizada para la televisión. ―y equipara ambos vocablos―.
Si el tan llevado y traído teleplay o telefilme, usado de manera indistinta durante los últimos años en nuestra programación televisiva es una obra para la televisión, ¿Que impide darle la denominación original en Cuba y en habla hispana, por demás, más rica en identificaciones de estilo y contenido?
Lo designado con estos ambiguos e eufemísticos vocablos anglosajones no son más que relatos o narraciones dramatizadas de frecuencia unitaria. En la denominación castellana el cuento es cuento, el relato es relato y el teatro es teatro y por esos términos se conocen su tono expresivo y recursos dramaturgicos.
Otra manifestación de esta tendencia aparece en quienes para referirse a una etapa productiva televisiva aseveran que filman y no que graban, como sería correcto.
La creciente tendencia de la fusión e hibridez de géneros, estilos y códigos en el audiovisual contemporáneo no impone la pérdida del control y la pericia para establecer los límites de cada tipo o género de programas.
En pos de la modernidad o los ismos, no podemos hacer peligrar nuestras esencias, nuestra tradición y traicionar o confundir la promesa que las topologías o géneros de programas televisivos definieron claramente desde nuestra etapa fundacional a sus públicos.
Mucho se habla de combatir la neocolonización cultural impuesta por las transnacionales del entretenimiento y del rescate de nuestra identidad.
Este tópico, que aun tiene mucha tela por donde cortar, impone una decisión y aplicación institucional.