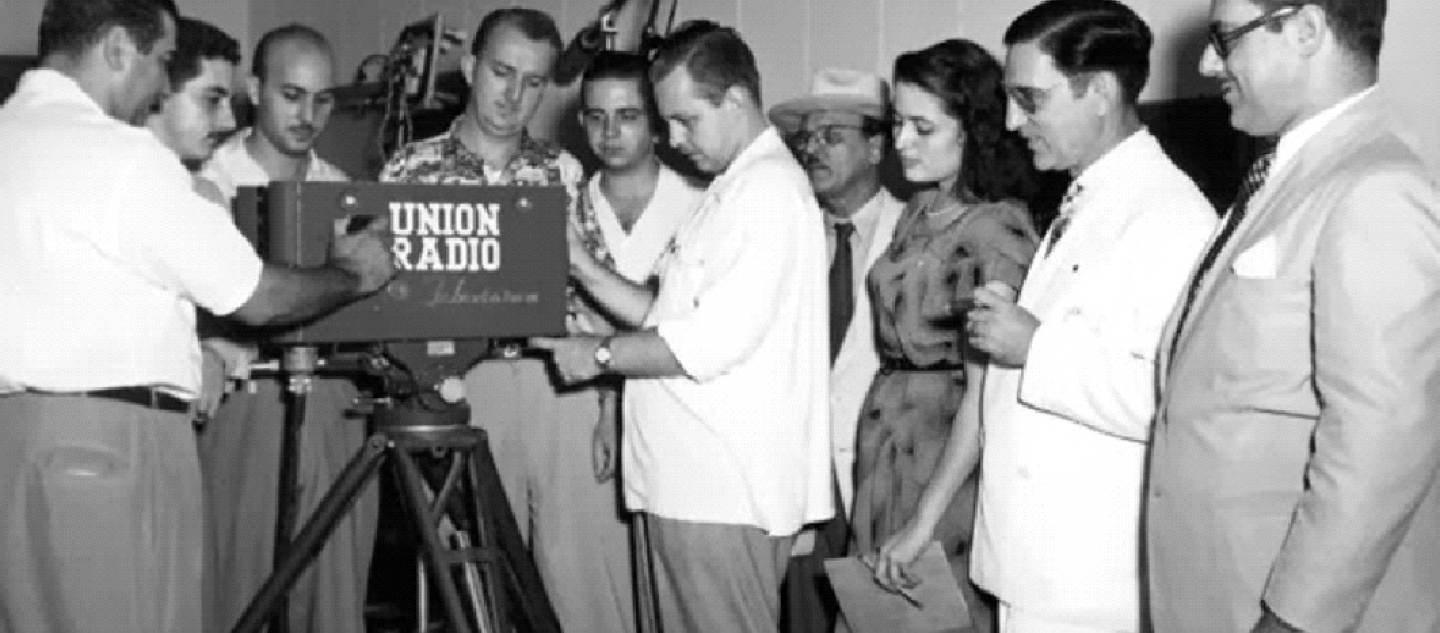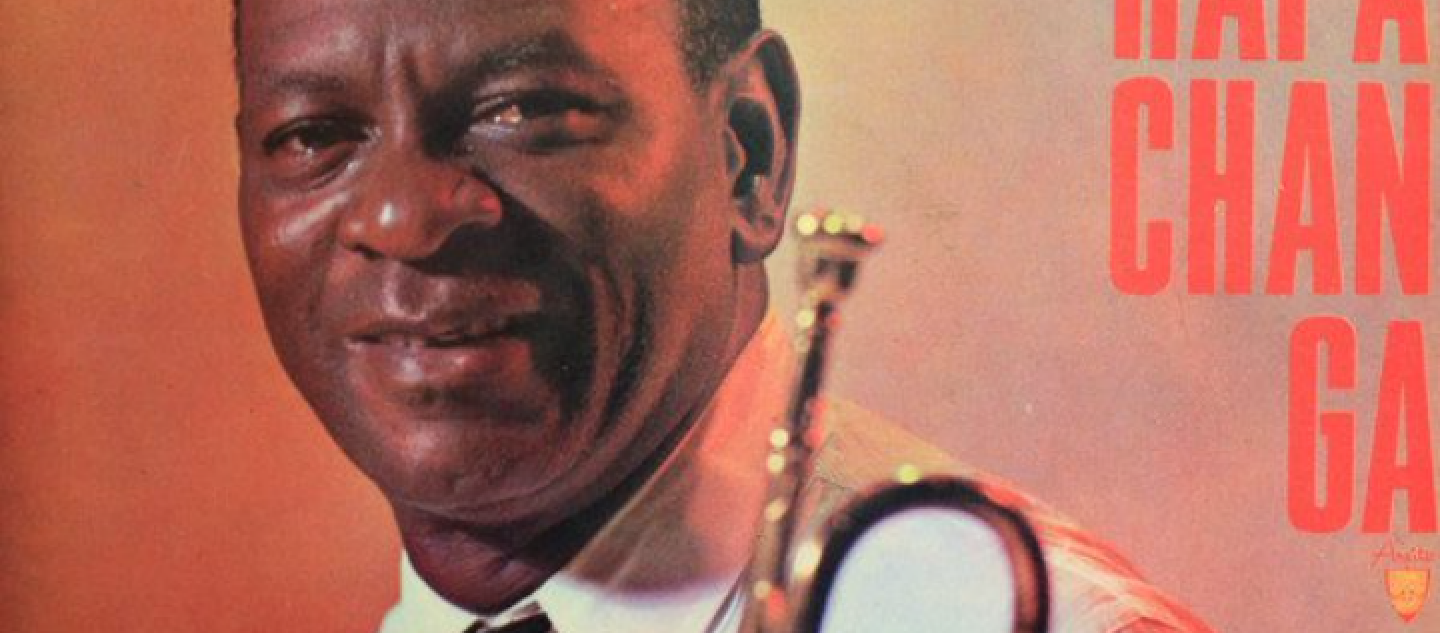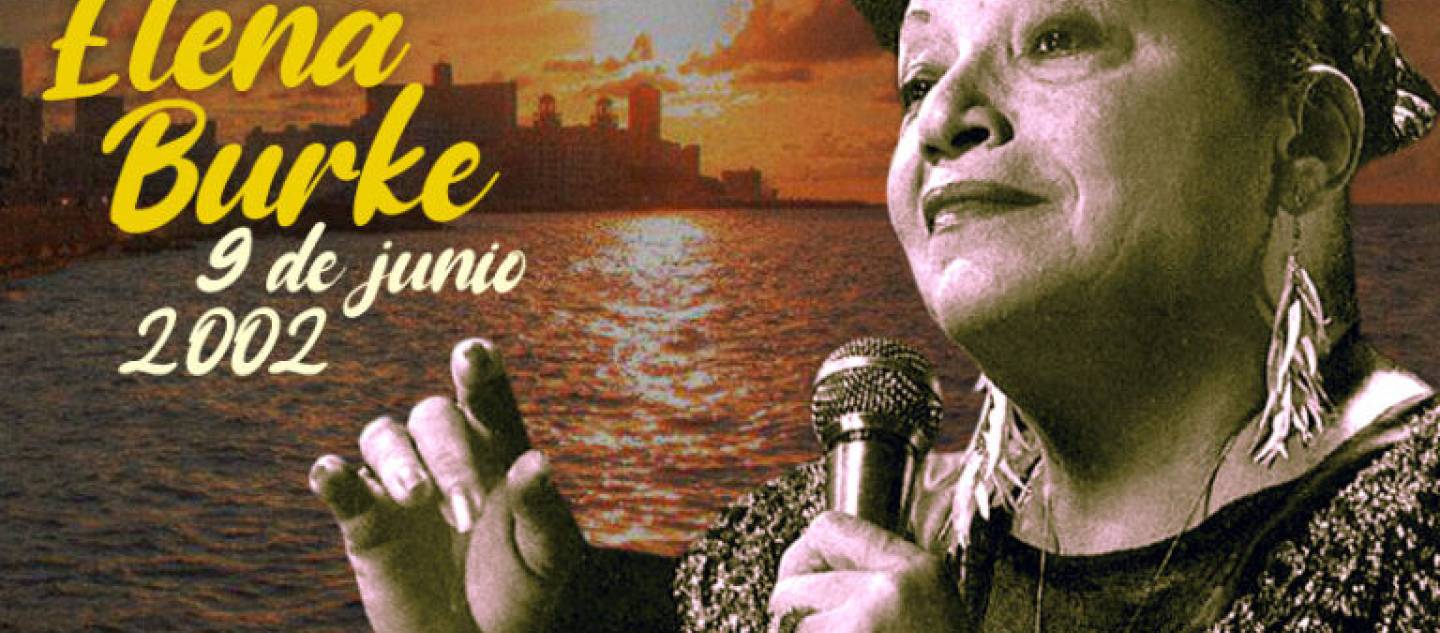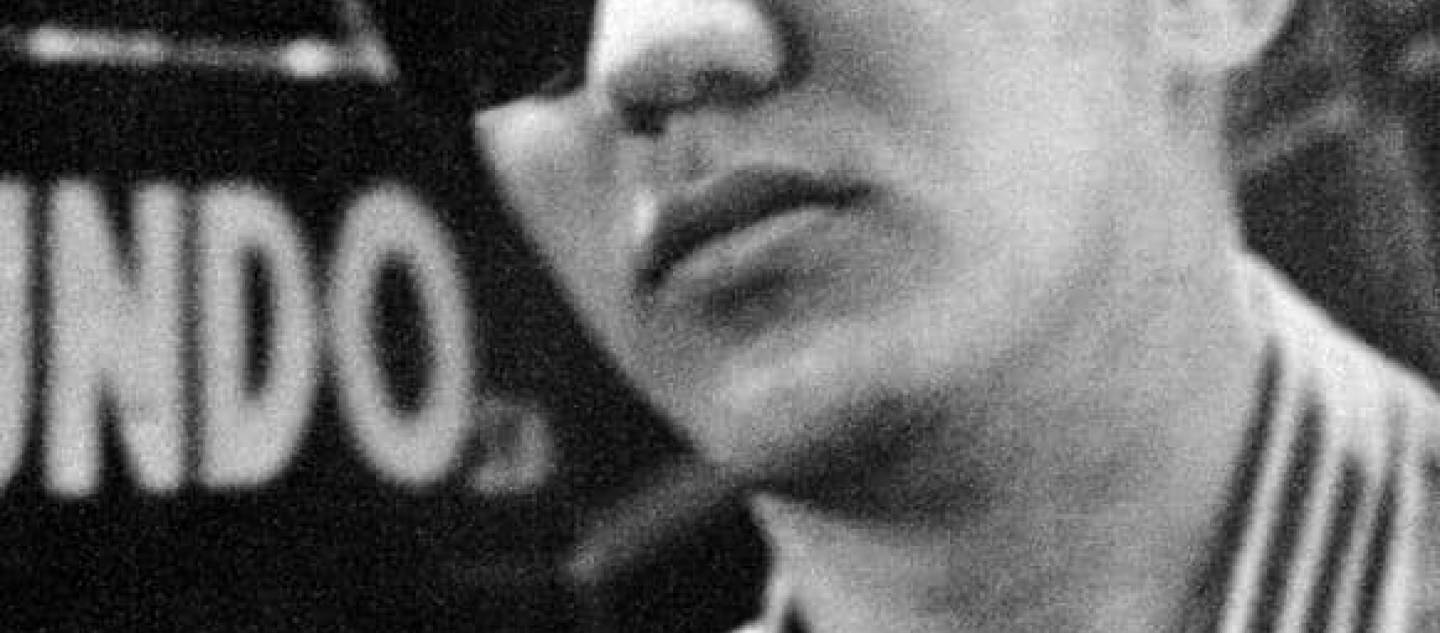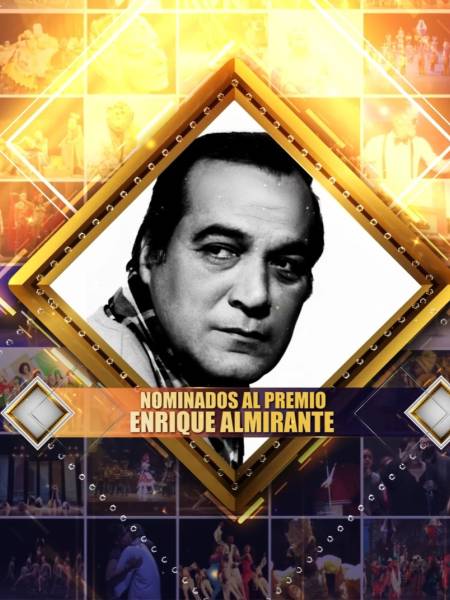Breve reseña histórica.
A la luz de la historia, los desaparecidos Estudios Cinematográficos del ICRT dejaron una impronta muy difícil de olvidar. Las huellas la podemos notar aún hoy, cuando vemos en las pantallas televisivas algunos antiguos documentales, especie de testigos vivientes de una buena época del género documental en el ICRT.
olvidar. Las huellas la podemos notar aún hoy, cuando vemos en las pantallas televisivas algunos antiguos documentales, especie de testigos vivientes de una buena época del género documental en el ICRT.
Y esa época, además, tuvo diferentes etapas hasta llegar a su momento más significativo después del año mil novecientos ochenta, cuando comenzó un nuevo y fecundo ciclo del cine en la televisión.
Breve historia del cine en la televisión.
Por supuesto, para llegar a ese significativo momento se necesitó desbrozar un difícil camino. Si para la historia mundial del cine, encontrar formas expresivas y artísticas propias costó un trecho relativamente largo, con el surgimiento de la televisión se necesitó otro nuevo proceso de reinserción y acondicionamiento del cine al medio televisivo. Y es que el cine para la televisión necesitó de un proceso dialéctico para encontrar su autonomía. Desde ese instante, el nuevo medio audiovisual, es decir la televisión, le exigió al cine subordinación total y lo aprovechó desde el comienzo en lo que se avenía a sus intereses inmediatos, por lo que le concedió un carácter estrictamente utilitario. No fue casual que lo empleara en los noticieros, en la publicidad, a través del dibujo animado, y en la entrega de materiales de inter-cut para complementar, con imágenes de exteriores, algunas escenas de novelas y dramatizados que se hacían en los estudios de televisión. Pero paulatinamente se comenzaron a realizar filmes y seriales para televisión que poco a poco se fueron convirtiendo en géneros autónomos y preferenciales de los espectadores.
En la televisión cubana sucedió exactamente lo mismo. Las exigencias de la televisión subordinaron al cine a las necesidades de la salida inmediata al aire, que por demás se realizaba en vivo y en directo. El cine comenzó a ocupar los espacios noticiosos y se mantuvo activo en todas las Agencias Publicitarias que tributaban sus obras a los distintos canales de televisión. Además, se filmaban fotos y carteles en cámara de animación y se realizaban menciones para la programación. Por otro lado, cada vez que se realizaban programas musicales y telenovelas, allí estaba el cine para filmar y complementar todas las escenas que las enormes cámaras de televisión no podían resolver. Por eso, el uso del formato de cine de dieciséis milímetros fue el que más rápidamente se avino a la estructura de producción televisiva. Mantenía buena calidad de imagen y, sobre todo, era un medio ágil para moverse en los exteriores y resolver las deficiencias de movilidad de la naciente televisión. El mejor momento de la producción fílmica ocurrió cuando la CMQ compró en E.U. un nuevo equipamiento de laboratorio para dotar a la producción de cine de un cuerpo técnico estable y así poder hacerle frente a la reproducción de muchísimas noticias y programas. Para complementar la producción se utilizó el Kinescopio, equipo que filmaba directamente del aire todo lo que se pretendía reproducir. Mientras no existieron las torres repetidoras de imagen, la reproducción fílmica a través del kinescopio acaparó la totalidad de los programas que se televisaban en las provincias adscriptas al centro nacional. Aunque desde el mismo año cincuenta, la CMQ montó su primer laboratorio en blanco y negro, no fue hasta unos años después que aumentó su capacidad productiva con dispositivos que se trajeron expresamente de EU. Fueron equipos extraídos de un avión de guerra norteamericano B-29, que había sido dotado de laboratorios fílmicos durante la guerra de Correa. Con ellos se llegaron a cubrir todas las necesidades del momento. Además, de un modo u otro, todos los demás canales existentes en la década del cincuenta acudieron al cine como inevitable alternativa para complementar las incipientes transmisiones televisivas.
 Cuando triunfó la Revolución, el cine de la televisión, por su propia especificidad, asumió todas las funciones preexistentes y se le mantuvo en una dirección administrativa que denotaba la subordinación al medio noticioso. Por eso se creó la Dirección Fílmica del Noticiero Nacional de Televisión, en noviembre de mil novecientos sesenta y uno. Pero apenas transcurrido unos meses se rectificó esa estrechez teórica con relación a la función del cine y se fundó la Sección de Producción Fílmica (SEPROF), que se mantendría vigente durante toda la década del sesenta. Como su nombre indica, se convertía en una unidad de servicio del cine para afrontar todas las necesidades de la televisión, las mismas que ya existían durante la década anterior. Pero amplió, además, su diapasón cuando asumió, con mayor rigor, algunas obras de ficción y múltiples documentales que comenzaron a valorizar al cine en su justa medida. Se realizaron entonces las series monotemáticas del género policiaco tituladas Sector 40 y Móvil Ocho, así como el tele teatro Yerma. Estas producciones le aportaron al cine de la televisión una inicial experiencia para afrontar nuevos retos futuros. Aunque algunas obras de las series referidas se subordinaron a la producción de los estudios televisivos, otras lograron realizarse en el formato de cine en su totalidad, como el caso del tele teatro Yerma o el Sector 40 El Caso Betancourt, los cuales permitieron ofrecer una muestra de cierta madurez en el medio cinematográfico. Pero también en el género documental se comenzó una incipiente carrera que llevaría a la nueva dirección cinematográfica a realizar una cifra digna de ese tipo de producciones. Documentales que, en su mayoría, mantenían una línea descriptiva y un enfoque didáctico, de acuerdo a las exigencias del momento histórico. A la luz del presente, habría que estudiar las características de aquellos trabajos que suponían una inicial experiencia cinematográfica para la televisión. Al margen de que muchos pudieron rozar el género reportaje, se convirtieron en una experiencia única e inevitable en el crecimiento artístico del cine de la televisión.
Cuando triunfó la Revolución, el cine de la televisión, por su propia especificidad, asumió todas las funciones preexistentes y se le mantuvo en una dirección administrativa que denotaba la subordinación al medio noticioso. Por eso se creó la Dirección Fílmica del Noticiero Nacional de Televisión, en noviembre de mil novecientos sesenta y uno. Pero apenas transcurrido unos meses se rectificó esa estrechez teórica con relación a la función del cine y se fundó la Sección de Producción Fílmica (SEPROF), que se mantendría vigente durante toda la década del sesenta. Como su nombre indica, se convertía en una unidad de servicio del cine para afrontar todas las necesidades de la televisión, las mismas que ya existían durante la década anterior. Pero amplió, además, su diapasón cuando asumió, con mayor rigor, algunas obras de ficción y múltiples documentales que comenzaron a valorizar al cine en su justa medida. Se realizaron entonces las series monotemáticas del género policiaco tituladas Sector 40 y Móvil Ocho, así como el tele teatro Yerma. Estas producciones le aportaron al cine de la televisión una inicial experiencia para afrontar nuevos retos futuros. Aunque algunas obras de las series referidas se subordinaron a la producción de los estudios televisivos, otras lograron realizarse en el formato de cine en su totalidad, como el caso del tele teatro Yerma o el Sector 40 El Caso Betancourt, los cuales permitieron ofrecer una muestra de cierta madurez en el medio cinematográfico. Pero también en el género documental se comenzó una incipiente carrera que llevaría a la nueva dirección cinematográfica a realizar una cifra digna de ese tipo de producciones. Documentales que, en su mayoría, mantenían una línea descriptiva y un enfoque didáctico, de acuerdo a las exigencias del momento histórico. A la luz del presente, habría que estudiar las características de aquellos trabajos que suponían una inicial experiencia cinematográfica para la televisión. Al margen de que muchos pudieron rozar el género reportaje, se convirtieron en una experiencia única e inevitable en el crecimiento artístico del cine de la televisión.
Hay que decir que si la producción de cine se mantuvo fue precisamente porque algunos de los especialistas que existían en los años cincuenta engrosaron, en buena medida, las fuerzas laborales del la SEPROF. La producción se encaminó entre veteranos y novatos, lo que permitió que se fuera generando un impulso técnico de consideración. Con el tiempo se consolidaron las especialidades con la formación de algunos especialistas, varios formados en los antiguos países del campo socialista.
En cuanto a títulos y autores, ofrecemos una muestra de la amplia producción y de la diversidad temática. El primer trabajo realizado en la televisión fue Rumbo a Checoslovaquia de Roberto González (1962). Luego vendrían otros muchos, entre ellos Festival de la Toronja (1962) y El Castero (1965), de Héctor Ochoa; Estampas de Cuba (1962) e Imágenes de Santiago (1964), de Ramiro Arteaga; Ciudad Libertad (1964) y Porqué el Moncada (1968), de Sergio Núñez; Historia de una Iglesia (1964) y Víctor Manuel (1968), de Eduardo Pagés; Pasionaria (1965), de Isabel Larguía; Ponce (1965) de Manolo Lamar; 15 de Abril (1966) de Hugo Alea; Biografía de Camilo (1967), Playa Girón (1969) y Biografía de Antonio Maceo (1969), de Víctor Casaus; Hacia el Hombre Nuevo (1967) y San Andrés de Caiguanabo (1968), de Lucía Corona; Guairas (1967), de Miguel Pineda Barnet; Guerra a la Yaguasa (1967), de Manuel Magariño; Isla de Pinos (1967) y El Nacimiento de una Presa (1969), de Juan José Grado; Trinidad (1968) y Niña Bonita (1968), de Simón Escobar; Cría en el Fondo del Mar (1968), de Pedro Morales; Artesanía (1968), de Sandú Darié; Lenin Cien (1969), de Renaldo Infante;
No obstante, aún se mantuvieron ciertas prioridades en la mantención de la noticia y en la realización de reportajes que reflejaran algunos actos políticos y actividades de estado. Convivían el reportaje y el documental, todos intentando dar respuestas a las necesidades inmediatas de las urgencias de los acontecimientos. Había que esperar que se fuera perdiendo el sentido utilitario y de inmediatez en la televisión para lograr la mayor autonomía del género documental. En mil novecientos setenta se fundó, como prolongación de la SEPROF, el Departamento Cinematográfico del Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR), que mantuvo todas las características descritas hasta ese momento. Continuó la producción de documentales junto a las demás líneas de trabajo.
El dibujo animado y la marioneta se mantuvieron más apegados a la tradición artística y lograron una producción estable desde el comienzo de la Revolución. La herencia aportada por la calidad del comercial publicitario contribuyó a desarrollar una estructura estable de producción y un saber hacer específico, propio de esa especialidad. Lo que cambió y se adecuó a la nueva época fueron los temas que más se ajustaron a la formación de la infancia y a de la sociedad en general. En mil novecientos sesenta y ocho la sección de animación se había independizado de la SEPROF para crear los Estudios Fílmicos de Animación (EFA), que estuvieron vigentes hasta mil novecientos setenta y cuatro, año en que se incorporan otra vez a la dependencia de cine que comenzaría a dirigir la actividad cinematográfica: los Estudios Fílmicos de la TV. Con esta estructura, más acorde con las exigencias administrativas, se mantuvo la tradicional producción cinematográfica.

La producción en esas dependencias administrativas mantuvo su ritmo habitual y durante la década del setenta, época que abarcaron ambas direcciones, se continuaron produciendo los documentales a pesar de algunas interrupciones operativas. Entre ellos podemos citar Cerca de Quivicán (1970), de Juán José Grado; Hacia la Historia (1970), de Enrique Martínez Carmona; Victoria (1970), de Renaldo Infante; Arroz (1970), de Rigoberto López; Rehabilitación (1970), de Oscar Núñez; La Gran Campaña (1971), de Sergio Núñez; La Vuelta (1971) y Campeones del Mundo (1973), de Manuel Magariño; El Rodeo (1971), de Vítor Buttari; Konsomol (1971), Praga, 23 Años de Libertad (1972) y Puños Dorados (1974), de Manolo Redondo; El Pueblo y su Transporte (1971), Nace Un pueblo (1971) y El Rodeo (1971), de Oscar Núñez; Primero de Enero (1974), de Marcos Miranda; Para Vivir en Comunidad (1974) y La Llamaban Cenicienta (1976), de Víctor Buttari; Trinidad 460 (1974) y Cuando pasa la Muerte (1979), de Jorge Ramón González; A Doce Brazas (1974) y 107 Años Después (1977), de José García; Cinco Díaz para la Historia (1976) y Escuela de Juventud (1976), de Marcos Daniel; Discurso de Lino Figueredo (1976), Canción de los Juanes (1977) y Tripa, Capa y Revolución (1979), de Diego Rodríguez; Museo de la Ciudad (1977), De todo un Poco (1977) y La Cultura Vive en Muchas Cosas (1979), Mario Barba; La Santería (1977), de Israel Albalah; Pequeños Monarcas (1978) y Un Día, el Sol (1979), de Ángel Castro; 635 Años de Son (1978), de Teresa Ordoqui; Hacia la Solución Definitiva (1979), Julio Vázquez.
Como en toda la producción general de cualquier institución, las calidades de las distintas obras variarían en dependencia del talento personal de cada director. Expusimos aquí un dilatado diapasón de obras que demuestran, ante todo, la amplia producción que mantuvo el cine en la televisión. Obras que permitieron lograr la necesaria acumulación de experiencia y de sedimento cinematográfico y cultural para afrontar la próxima etapa que se avecinaba con la nueva tecnología del color y con una amplia logística de producción.
En mil novecientos setenta y nueve se remodeló de modo capital la vieja tecnología que aún estaba en funcionamiento. Realmente, fue este el momento que propició el mayor auge de la producción cinematográfica del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).
Los Estudios Cinematográficos del ICRT.
Los Estudios Cinematográficos del ICRT se convirtieron en la última etapa en la evolución de la producción cinematográfica. Surgieron en mil novecientos ochenta y uno, cuando sustituyeron a los Estudios Fílmicos de la TV, y pueden considerarse la etapa final de la evolución de la cinematografía en la televisión. Su surgimiento coincidió con el comienzo de la madurez de la nueva inversión capital que se realizó en mil novecientos setenta y nueve, durante el período final de los Estudios Fílmicos de la TV. El nuevo laboratorio de color se implementó inicialmente con vistas a cubrir la cumbre de los jefes de estado del Movimiento de Países No Alineados, pero con los ojos puestos en desarrollar una fase superior de la producción cinematográfica.
Si hasta esos instantes la producción se realizaba con una antigua tecnología en blanco y negro y en la mayoría de los casos con cámaras de cuerda y una óptica de pocos recursos, en lo adelante se abriría un espectro expresivo de gran potencial en todos los sentidos. El blanco y negro quedaría, como sucedió, para alguna obra en particular que lo necesitase en su específica dramaturgia. Pero, en general, el color irrumpió como elemento novedoso para ser aprovechado por todo el talento artístico que se engendró en los Estudios Cinematográficos. Para ese año, en la televisión se había consolidado el color y sólo restaba ampliarlo a la esfera cinematográfica para aumentar considerablemente la calidad visual de las obras.
Por primera vez el cine se independizaba absolutamente de la televisión desde el punto de vista técnico. También ocurrió lo contrario, la televisión se pertrechó de la tecnología necesaria para ser autosuficiente. El empleo generalizado del video tape en la televisión posibilitó al cine lograr la autonomía que en la década del ochenta pudo llegar a tener. Las posibilidades del video se manifestaban, incluso, superiores para acometer todo lo que antes era territorio del cine en su relación con la televisión. Con las posibilidades del video y la ligereza de las nuevas cámaras, la televisión llegó a una fase cualitativamente superior por la posibilidad de asumir nuevos modos de producción y ampliar el espectro visual a niveles nunca antes logrado.
En lo adelante, el cine de la televisión debía centrarse en aumentar la producción y en lograr niveles de calidad artística que justificaran la gran inversión realizada. Y así fue. Fueron alrededor de diez años de bregar, hasta principios del año noventa, que les permitieron al cine demostrar su autonomía y su real potencial. Junto con la instalación del suntuoso laboratorio, arribaron a los Estudios cinco cámaras Arriflex último modelo, con sendos telefotos agregados con potentes zoom y algunos lentes ángulos ancho, que permitían pensar en términos de fotografía artística. Como complemento, se dotó a los Estudios de las luces y filtros necesarios para lograr los mejores efectos visuales. Además, de el departamento de edición se incorporaron nuevas moviolas, capaces de dar respuesta a cuanto se filmaba. En sonido se trajeron grabadoras de cine Nagras, también de alta calidad, con sus respectivos juegos de micrófonos, que supuso una excelente captación del sonido. Pero, además, se dotó a la institución de un profesional cuerpo de cortadores negativos y archiveros capaces de mantener al día y protegida toda la producción acumulada. Se contó con un eficiente sistema de transporte y un ágil mecanismo de producción.
Unido a lo anterior, se concibió una estructura organizativa muy madura que tomaba en cuenta todos los factores que permitirían lograr una estabilidad permanente en todos los procesos de la cadena productiva. Sobre la base de independizar la organización artística de la puramente técnica- productiva, se implementó inicialmente una Redacción Cinematográfica, que dispondría de los directores y velaría por los aspectos conceptuales y formales de las obras. Aunque la Redacción sólo supervivió los primeros años de la década del ochenta, se erigió en un centro rector que exigía la mejor orientación formal, pero sin interferir en la decisión de cada director. Su experiencia fue continuada después de su desaparición y sirvió para mantener esa tradición como elemento básico de calidad artística. Incluso, se crearon grupos de creación que se encargaron de discutir cada proyecto en colectivo, de modo que pudieran extraerse las mejores soluciones artísticas y conceptuales de cada obra antes y durante su realización. Así se enriquecían todos los componentes del grupo y se ampliaba su diapasón artístico.
Debemos decir que el espectro productivo de los Estudios abarcó varios géneros; desde el reportaje de utilización inmediata, hasta la mención fílmica para apoyar algunas campañas de publicidad. En cambio, los géneros fuertes de los Estudios fueron la ficción y el documental. No se puede olvidar los seriales Algo Que Debes Hacer, la segunda parte de En Silencio ha Tenido que Ser, Julito el Pescador y Para Empezar a Vivir, que se convirtieron en paradigmas de las series históricas policiacas. Seriales costosos y que presupusieron una estructura muy profesional del sistema de producción. Se puede añadir también la serie Las Aventuras de Guille y la realización de coproducciones con el extranjero, como la titulada Los Últimos Días de George Wheerth, asumida por los Estudios y la desaparecida Alemania democrática. Esfuerzo, no sólo de logística, sino de madurez intelectual y productiva. Además, avanzada la década se comenzaron a realizar un conjunto de cuentos de autores cubanos, que devinieron una preciosa colección de obras artísticas. Todos mantienen aún vigencia total.
Pero el documental fue, sin dudas, el género por excelencia de los Estudios Cinematográficos. Su producción se mantuvo y continuó creciendo como prolongación lógica de todo lo que se realizó en las décadas anteriores. Pudiera decirse que los años ochenta fueron deudores de lo que ya se esbozaba en las obras de los años finales de de los setenta. Cuando observamos algunos documentales de los últimos años de esa década, nos podemos percatar de la madurez que ya se había adquirido en los Estudios por el grupo de directores que ya allí laboraba.
La alta preparación de todo el personal profesional que confluyó en los Estudios Cinematográficos, muchos formados de las anteriores etapas en los propios estudios, permitió una acelerada capacitación de un grupo de nuevos directores y de otro tipo de personal técnico artístico. Aunque hay que decir que casi todos los directores que fueron insertándose en la producción de Estudios Cinematográficos arribaron con cierto adiestramiento del cine de las fuerzas armadas, de la universidad, del cine educativo o de la propia televisión. El resultado no pudo ser mejor.