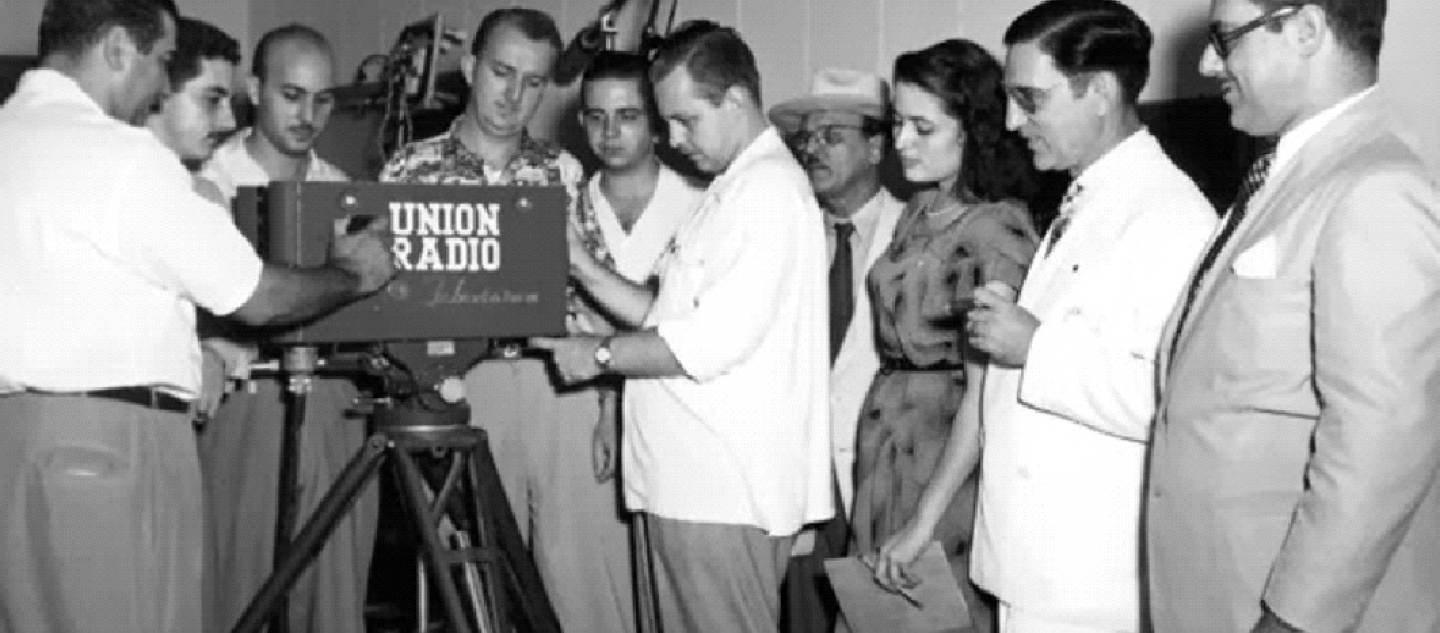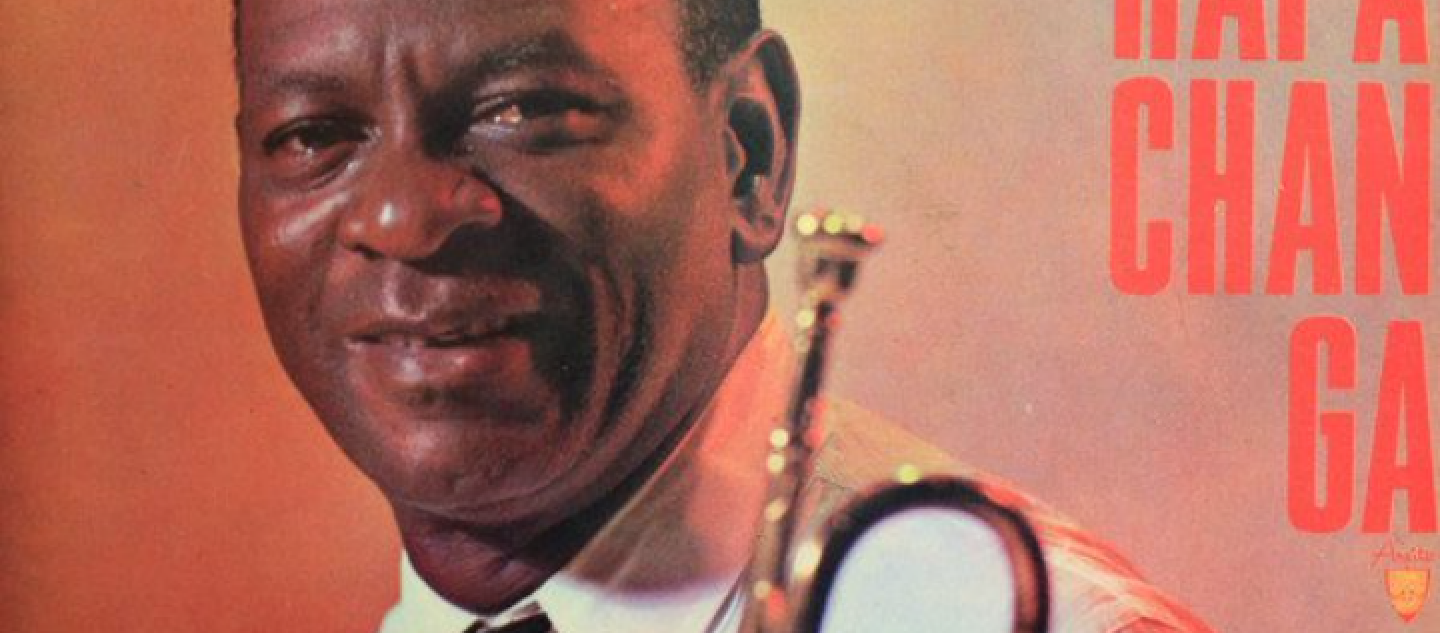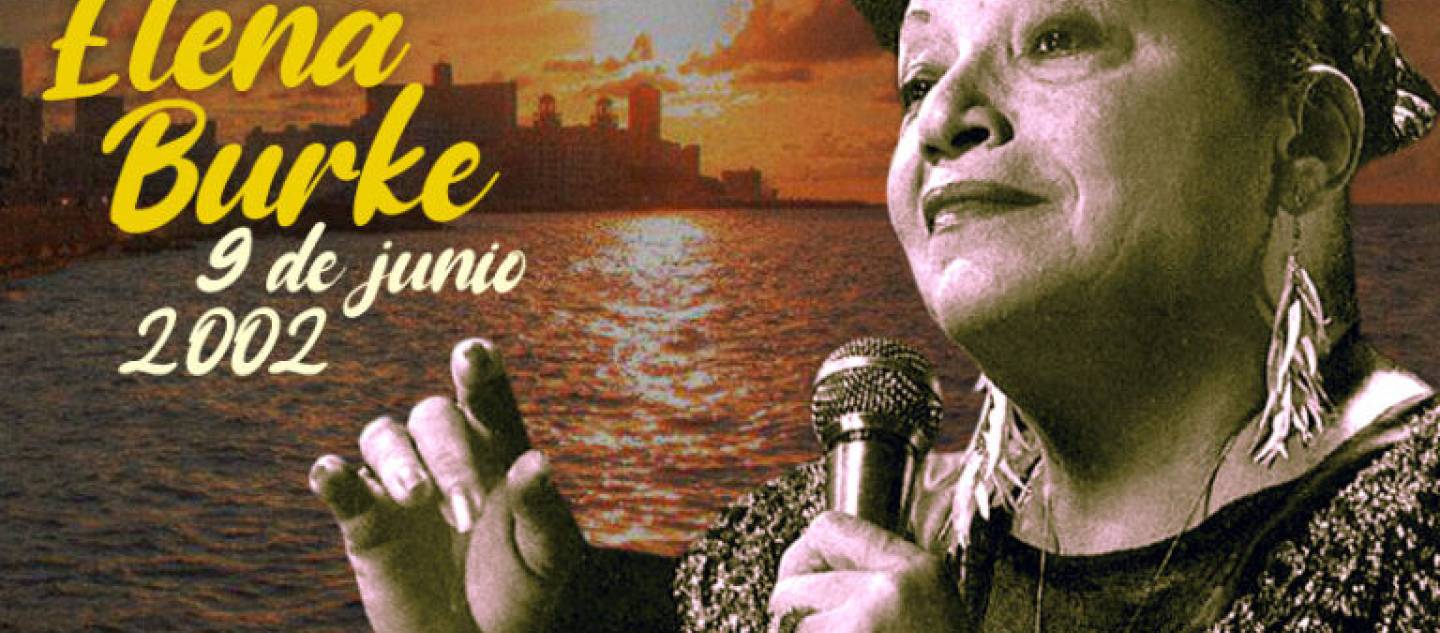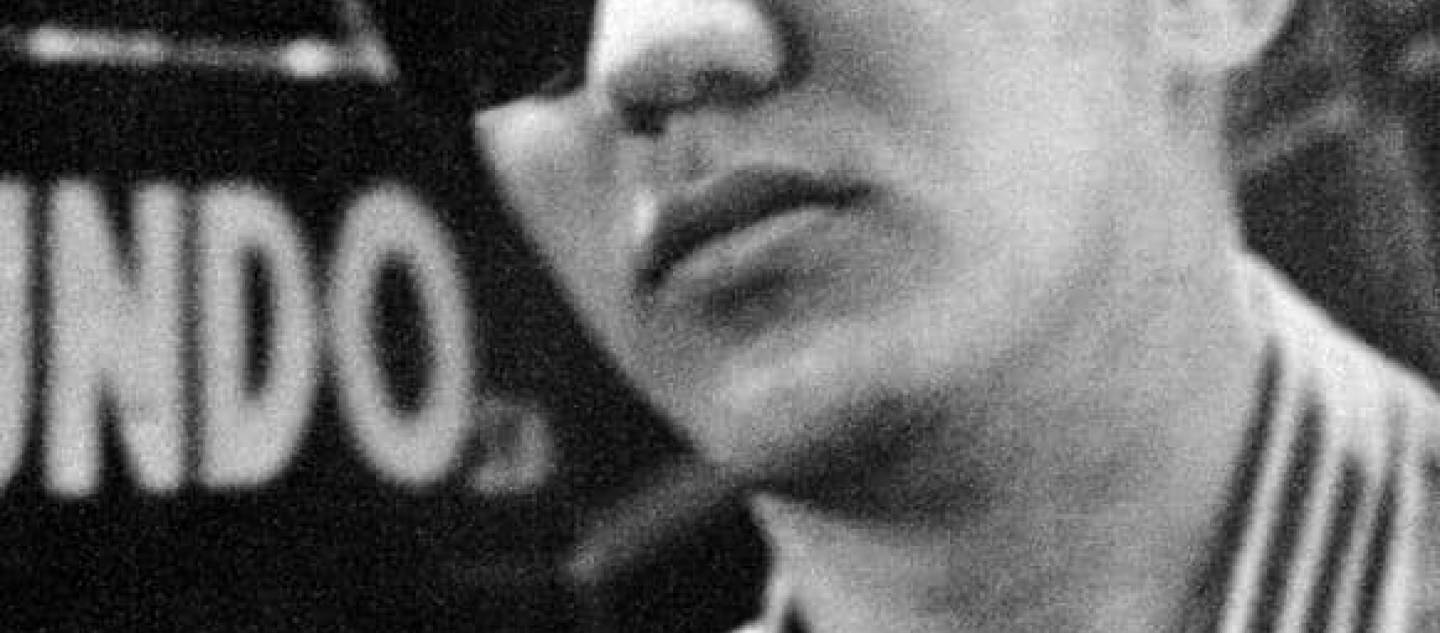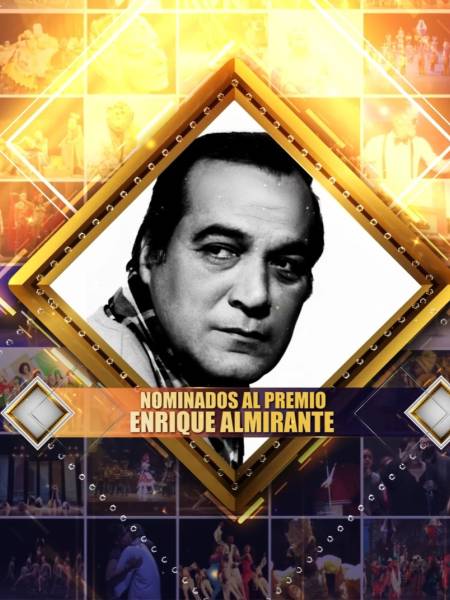La génesis de la telenovela cubana es un proceso polisémico donde convergen los legados culturales provenientes de Europa y de la producción mediática precedente en EE.UU., las características intrínsecas del soporte y las prácticas de comunicación, cultura y mercadeo que nutren y mediatizan su relación contenido- forma.
Por ende, entre sus múltiples matrices culturales hoy destacamos los paradigmas estético filosóficos del Romanticismo, el melodrama y el folletín, que luego nutrieron toda la producción mediática y cultural gestadas en Norteamérica durante la etapa de consolidación de la industria radiofónica y televisiva pero además, al resto de las expresiones culturales no mediáticas existentes en la Industria Cultural de la época.
Ante la imposibilidad de abordar en este contexto todas y cada una de las matrices mediáticas que nutrieron a la telenovela cubana en su etapa fundacional, hacemos un énfasis especial en la novelística radial y televisiva norteamericana (Soap Ópera) inaugurado respectivamente durante las décadas del 30 y el 50 del siglo XX y la radionovela cubana.
La novelística electrónica surgió en la televisión norteamericana durante las décadas del 30 y el 50 respectivamente y en esos mismos períodos, devino precedente importante, primero de las producciones radiofónicas cubanas y luego de las televisivas.
La radio habanera difundió algunos guiones de soap ópera norteamericana sin éxito alguno casi de inmediato, pero no tuvieron el éxito esperado, por el contrario, desde 1937, el competitivo sistema radiofónico habanero forjó un nuevo modelo narrativo, primero con las adaptaciones de novelas literarias y finalmente con las historias originales forjando un estilo probado en las audiencias que aunque incorporó y fusionó diversas influencias, logró una formula propia con un acento cultural a lo latino que se apartó del anglosajón. Este proceso se estructuró entre 1937 y 1948, y devino vasto proceso creativo productivo donde, por más de una década, diversos autores, incluido Caignet, configuraron un nuevo tipo de narración electrónica.
El rechazo a la propuesta anglosajona propulsó en Cuba, en descomunal transculturación, la creación de un canon propio que fusionó prácticas mediáticas como la serialidad, el suspense y la estructura en bloques para insertar mensajes comerciales con una nueva sensibilidad afín con las matrices universales vinculadas a nuestras tradiciones latinas, expresadas en una mixtura particular de códigos comunicativos y dramatúrgicos caracterizados por la integración de apropiaciones peculiares como: la mirada romántica melodramática folletinesca, los arquetipos en personajes y roles, los secretos y fidelidades primordiales, la reiteración, la intención didáctica moralizante y el final feliz. Entre sus peculiaridades destacan: la historia de amor principal y sus triángulos como ejes dramatúrgicos, la intertextualidad, la referencialidad, la diversidad del enfoque de género y la dicotomía religión –cotidianidad.
Este factor cultural explica el boom que produjo al expandirse fuera de fronteras en variadas modalidades y formatos del denominado modelo latino luego incorporado a la versión televisiva.
Las primeras telenovelas cubanas fueron cinco obras originales escritas y dirigidas para La novela en televisión (1952 a 1953. CMQ TV. Canal 6) por Mario Barral, con una vasta experiencia en el drama, la poesía, la radiofonía y la publicidad cubana. Fue este artistas quien por caprichos del destino décadas más tarde devendría también en escritor y director de la primera telenovela producida y difundida en habla hispana desde EE.UU..
Durante su primera década, nuestra telenovela ensayó los más diversos formatos difusivos multiplicados en horarios, sesiones, fuentes y temáticas – ambientes, luego replicadas por toda la Región. Vale la pena destacar que en fecha tan temprana como 1953 y 1954, el cubano Juan Herbello (1953 y 1954) escribió y dirigió telenovelas en Venezuela mientras su coterráneo Raúl Nacer, dirigió varias de ellas en Puerto Rico antes de 1959, cuando se estreno allí la primera versión de El derecho de nacer, fuera de fronteras.
En Cuba se crearon los originales escritos expresamente para la televisión (La novela en TV. Canal 6. Mario Barral 1952), las adaptaciones literarias (La novela de la tarde. Canal 4. La Madonna de las siete lunas. María Julia Casanova 1954), las radionovelas (Escuela de TV. La novela del arroz Gallo. Ricardo Durán. Canal 2. 1955) y las obras teatrales. Escuela de Televisión. Tú eres la paz. Canal 2. 1958).
En cuanto las temáticas y ambientes fuimos los primeros en inaugurar la vertiente exótica: (Canal 2. La sombra del harem. Radionovela de Caridad Bravo Adams. Adaptación Ricardo Durán. 1955), la histórica o epocal (Historia de tres hermanas. Mercedes Antón. 1956), la rural (Entre monte y cielo. Radionovela de Dora Alonso. Adaptación Roberto Garriga. 1957) y la de denuncia social (Mi apellido es Valdés. Radionovela de Roberto Garriga llevada a la pantalla en 1957) que replicando el proceso radiofónico, desde su propia década fundacional, como historias y como modelo televisivo se reprodujeron en las televisoras regionales, iniciando un periplo que aún pervive mas allá de Las Américas, en todo el orbe.
Cuando en la década del 60 del pasado siglo, los medios de comunicación cubanos devinieron propiedad estatal y reconvirtieron sus fines comerciales en los de servicio público, la telenovela se enfrentó a otro momento de continuidad-ruptura donde reconvirtió sus propias prácticas tradicionales en función de los nuevos objetivos mediáticos- sociales que privilegió la producción de clásicos de la literatura universal que coexistieron con una modalidad de marcada tendencia pro-social que desplazó a la novela sentimental.
Este viraje se inició desde 1967, en Horizontes, cuando Aleida Amaya desplazó a la historia de amor como eje dramatúrgico y creó obras con escenarios, temáticas, personajes y protagonismo colectivo enfatizando el acercamiento a la realidad de los procesos que tenían lugar en los sectores poblacionales y laborales mayoritarios y con ellos, la raigal transformación de sus protagonistas y de las prácticas sociales.
El abandono del modelo original creado en Cuba y otros factores socio históricos generaron la ausencia de Cuba del mercado regional del género, que mientras, se consolida y expande, principalmente, desde Brasil, México, Venezuela y Colombia, países que concentraron la mayor emigración de los guionistas radiales y televisivos forjados en Cuba, a través del reciclaje continuo de las historias estrenadas y probadas en Cuba. Así, a partir del modelo cubano original se expande la telenovela latinoamericana que gradualmente alcanzará sus propios matices.
Durante la década del 80 del pasado siglo, en ciclo dialéctico insólito, varias versiones del modelo original cubano retornaron a nuestro país en nuevas versiones a través de las producciones mexicanas y brasileñas. La difusión de la sudamericana La esclava Isaura, generó un suceso mediático que conmovió a nuestras audiencias y reincorporó los códigos de la telenovela fundacional cubana a nuestras realizaciones que desde entonces los alternan con los de la modalidad pro social e incluso con los de las series televisivas combinando la historia de amor con el reflejo de la cotidianidad en continua renovación.
Ese punto de giro de la producción nacional lo realizó Roberto Garriga, cuando adaptó y dirigió durante 1985, una famosa radionovela pre revolucionaria de Dora Alonso, estrenada en el audiovisual como Sol de Batey, que desencadenó una profunda polémica sobre el género en nuestra sociedad.
La telenovela latina, creada en Cuba desde 1952, constituye un legado patrimonial que se renueva constantemente y con gran dinamismo en la televisión cubana. Su generalización desde su primera década ha estructurado el rublo mercantil creativo más importante de la televisión regional y con ello, una de las prácticas culturales con mayor arraigo en la contemporaneidad mas allá de la latinidad, en tanto hoy no solo se consume sino que se produce en el propio EE.UU., y en países tan exóticos como Israel, proceso que ni la modernidad ni las nuevas tecnologías han podido anular.
Sin embargo, aun en nuestros días se atribuye erróneamente a El derecho de nacer (1948) de Félix B. Caignet, la primacía de la novelística radial y televisiva cubana. Si bien es cierto que esta historia devino paradigma de la radionovela sentimental en Cuba y en otras regiones y culturas, que proyectó a su autor al liderazgo de la ficción mediática y que desde entonces, ha circulado por diversos soportes de la Industria Cultural, esta obra fue precedida por la de muchos autores que paso a paso dieron forma y estilo al modelo latino.