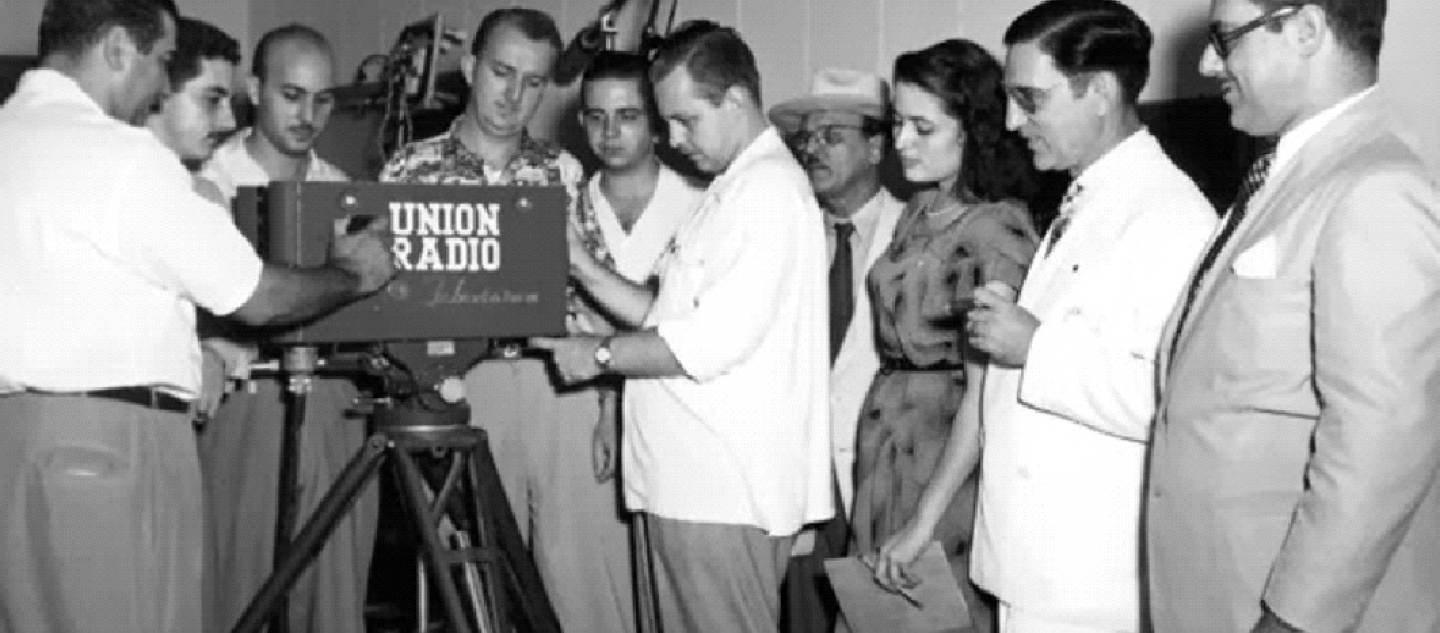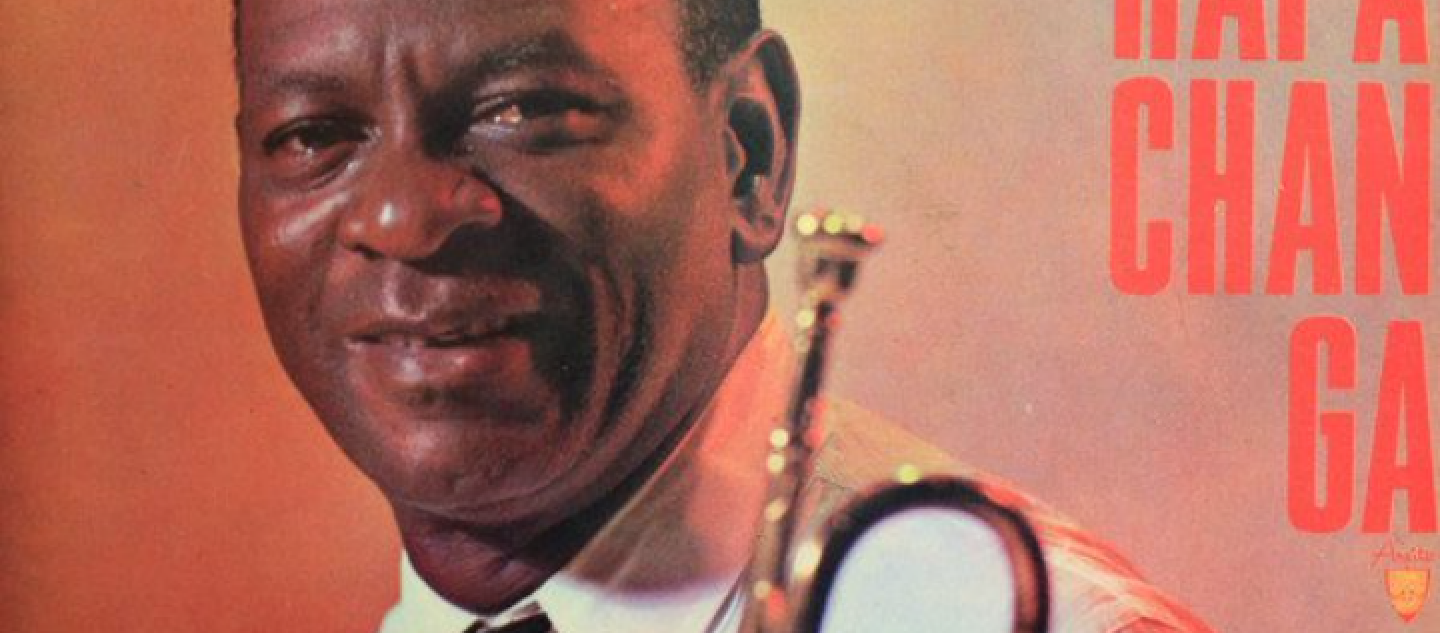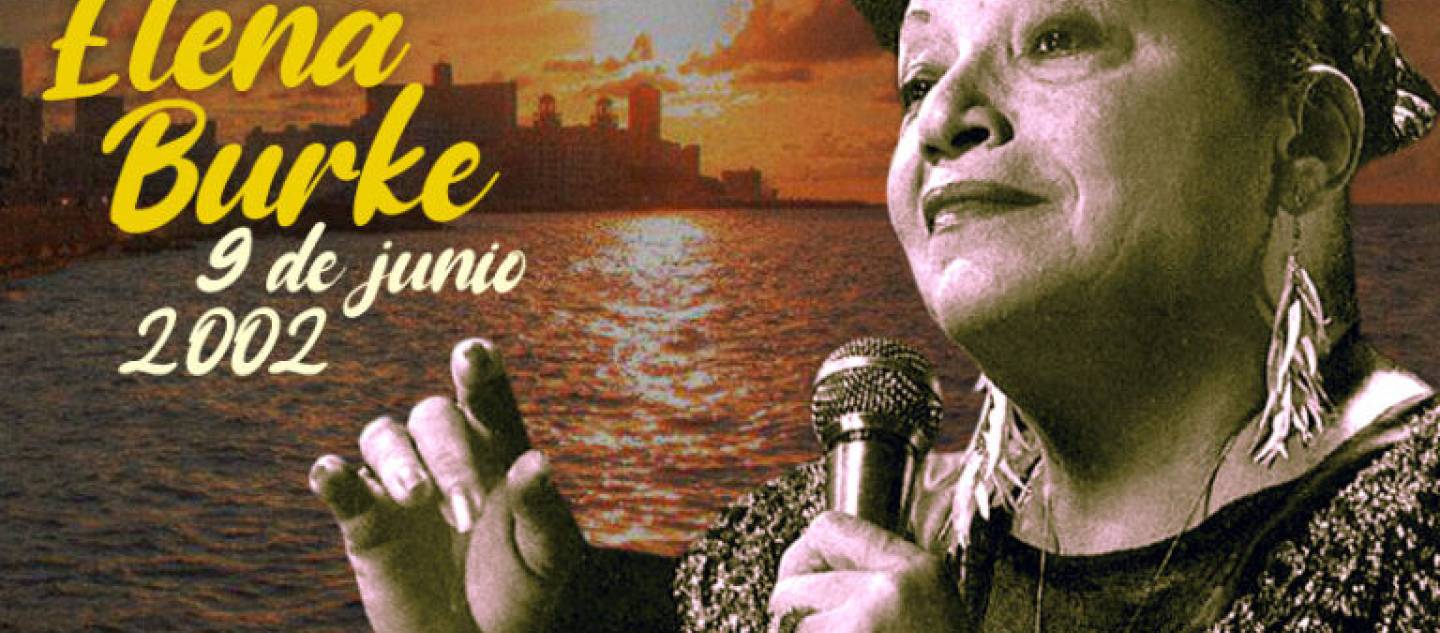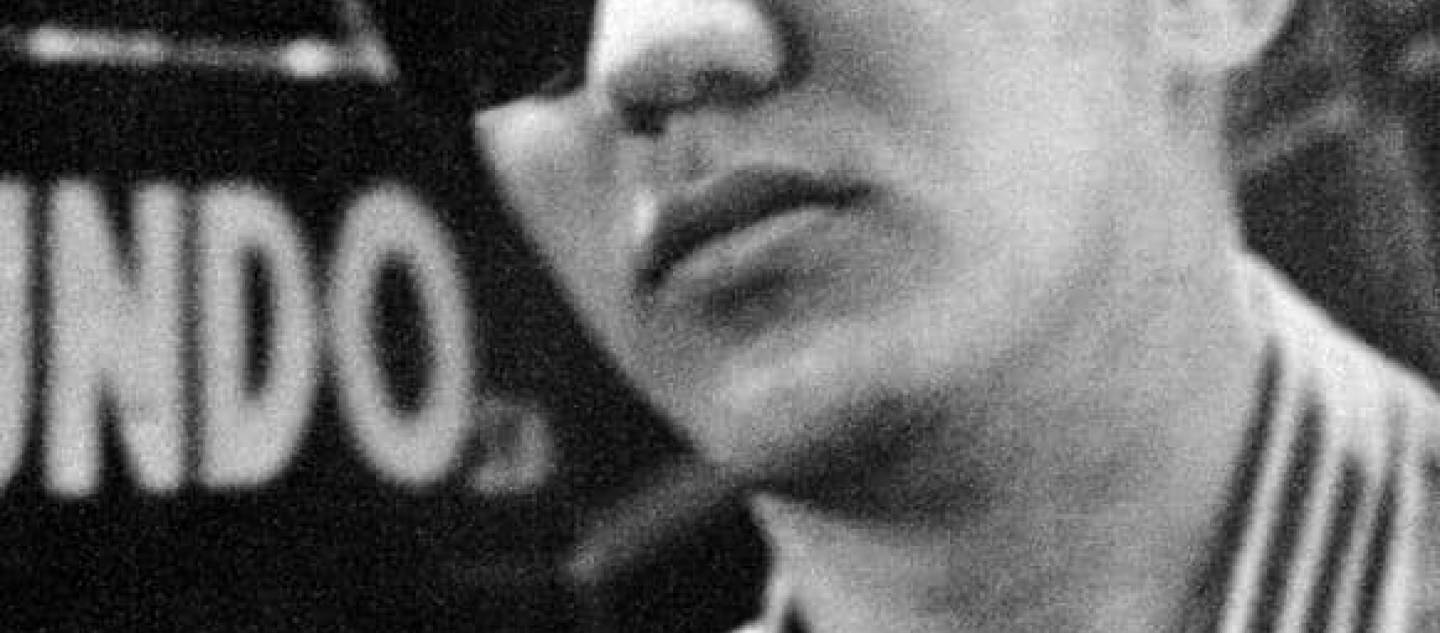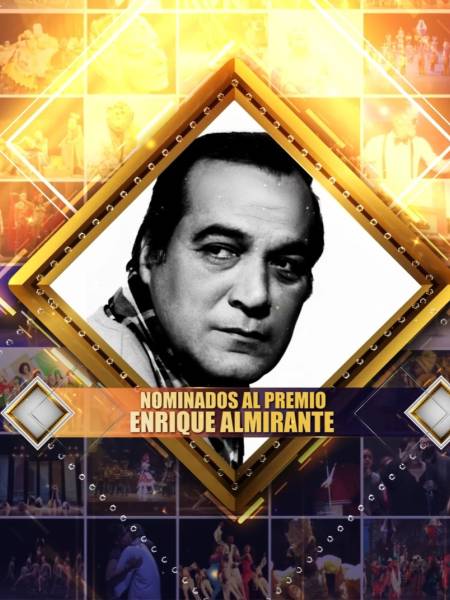Salvo raras, aisladas y contadas excepciones, desde hace muchas décadas las fieles versiones audiovisuales de zarzuelas, operas, operetas, novelas literarias y teatro clásicos ―universal o cubano― han estado ausentes de la pantalla nacional y por ende, de sus espacios regulares que brindaban a la población un amplio espectro del reservorio inagotable de la cultura mundial y de la propia.
Nuestra televisión, por más de tres decenios continuos, consolidó estas prácticas generadoras de hábitos de recepción que se transmitieron de abuelos a hijos y de hijos a nietos, y por ello, se inscribieron en la memoria colectiva y en el imaginario popular.
Por más de tres décadas, la orientación didáctico-cultural de nuestra televisión de servicio público rebasó a las tele clases y la amplia gama de informativos e hizo de las artes escénicas un vehículo cultural de lo universal y una enfática expresión de identidad nacional y en última instancia, reforzaron y complementaron los planes de estudio del sistema educativo nacional a diversos niveles. Lo mejor del talento audiovisual se volcó a ellas y ello explica su impacto, pues sus creadores formaban equipos creativos con una vasta formación especializada o poseían una amplia cultura general y puntual.
El fenómeno de su desaparición ―complejo y variopinto― se atribuye, generalmente, a factores económicos, tecnológicos o productivos, pero contiene entre otros: las perspectivas conceptuales-temáticas; las prioridades estéticas audiovisuales no televisivas; la transformación de las rutinas productivas, la escasez de asesores, guionistas o directores con sólida formación cultural o la desaparición de los adaptadores capaces, desde su cultura y probado dominio del oficio televisivo y la agudeza del ingenio colectivo en situaciones de contingencia.
La recuperación de esta zona perdida de la programación no pasa solo por los grandes recursos económicos, sino también por la perspectiva estilística de su realización y los factores subjetivos.
Las encuestas probabilísticas ―realizadas fundamentalmente en la capital― incluyen desde hace un buen tiempo, junto a la preferencia de las audiencias por ver la realidad actual, estos reclamos de quienes les añoran.
Estas novelas, teatros y géneros líricos audiovisuales permitieron a varias generaciones de cubanos; ―desde los años 50 hasta finales de los 80― descubrir su encanto y luego remitirse a la obra original; otros crearon o profundizaron su amor por estas manifestaciones artísticas y hasta sirvieron de inspiración para marcar el derrotero de algunos profesionales.
La tradición teatral cubana, exceptuando alguna de las estrenadas después de los 60, es desconocida. Las prácticas de la primera mitad del siglo XX, brindan ejemplos elocuentes de perspectivas diferentes que pudieran propiciar su resurgimiento.
Desde los años 30 y 40, pasados, cuando la subvención estatal a la cultura era ínfima, muchos proyectos se concretaron por suscripción popular y se escenificaron en escenarios públicos y salas rusticas improvisadas ―se hace aun en nuestros días― apelando a lo simbólico, lo imaginativo y lo alegórico, con elementos materiales mínimos, haciendo recaer el peso de la representación en la labor actoral. La reproducción realista, fastuosa y fiel, de la escenografía y los avituallamientos afines a especialidades complementarias; las realizaban las entidades privilegiadas por donaciones de mecenas y excepcionales casos, la Dirección de cultura del Ministerio de educación.
En el género lírico la televisión implementó dos maneras de divulgar el repertorio universal y nacional: Una era la representación exacta de los ambientes de los relatos y la otra era la inserción regular de connotados solistas, o grupos de pequeño o mediano formato en las propuestas musicales semanales, sobre todo las revistas musicales, expandiendo con altísima economía de recursos, las arias más famosas de operas y operetas y los leaders de nuestras zarzuelas.
Estoy convencida de que hay posibilidades de hacer retornar a la pantalla, por ejemplo, las zarzuelas de Lecuona, Roig, Prats y otros ―patrimonio invaluable de la nación― para darlas a conocer a las nuevas generaciones de cubanos. En la primera modalidad ―la más costosa― pudiera concebirse como un proyecto cultural nacional realizado y grabado por la televisión con el patrocinio y colaboración del Teatro Lírico, el Ministerio de Cultura, la UNESCO y cuanta institución pudiera contribuir a ello con fines patrimoniales; mediante la contribución, en finanzas o insumos, para vestuario, ambientación, utilería y escenografía ―incluso las adaptaciones dramatúrgicas a tiempos y lenguajes televisivos y sus orquestaciones y montajes escénicos― por una sola vez. Con el teatro y las novelas literarias clásicas pudiera hacerse algo similar
En la segunda, basta con la voluntad institucional de la televisión que cuenta con un coro y una orquesta; para reinsertar este género musical, uno más del reservorio nacional, en nuestra pantalla de manera habitual, considerando que ya es otra de nuestras tradiciones relegadas al olvido.
Esta prioridad no es solo de la televisión. Todos sabemos que ella, por lo vasto del sistema, la situación del país y la ausencia de patrocinio comercial; carece de los recursos para hacerlo con dignidad. Propagar la buena cultura por los medios de comunicación es asunto de todos y beneficia a todos los cubanos, porque rescata una zona importante de la historia. Estoy segura que hay una cifra elevada de cubanos nacidos después de la Revolución que desconocen este múltiple reservorio histórico-cultural en cualquiera de estas manifestaciones.
Actualmente, en las novelas literarias universales, se opta por la transmisión de las foráneas ―estrategia racional inestable y de reducida oferta por uno de nuestros canales―. Pero estas no provienen de los convenios de intercambio, se venden y bien caras. Al final, solo se difunden algunas.
Las nacionales tradicionales son excluidas de la producción pese a que son muchos los que nunca han leído o visto en la pantalla a Cecilia Valdés, Las impuras, Las honradas o decenas más, que son joyas de nuestra cultura.
La televisión si puede -en lo referente al teatro, la novela universal-cubana y las series de hace décadas― recuperar en versión digital lo que aun yace olvidado en nuestros archivos fílmicos y videotecas.
Las que se conserven íntegras, difundirlas; las que no, haciendo compactos de tanto de lo que se hizo. Entre ellas hay las realizadas por los maestros Antonio Emilio Vázquez Gallo, Cuqui Ponce de León, Roberto Garriga, Silvano Suárez y otros escritores y directores, e incluso, de hace dos decenios, la telenovela de Héctor Quintero, El año que viene, que fundió en su trama varias de sus obras de teatro y actuaciones magistrales de artistas ya desaparecidos o enfermos y que nunca se retransmitido.
Nada de esto fue visto por los más jóvenes y se ha olvidado por los más viejos; pero en su momento marcaron pautas con estilos propios que tendrían como valor agregado para que los nuevos directores conocieran y estudiaran sus precedentes. La vía más efectiva para salvar la erosión de algunos valores sociales e individuales y nuestra identidad es la cultura en su expresión más amplia.
Vivimos tiempos cuando muchos adultos han perdido la fantasía y la costumbre de leer cuentos a sus hijos; cuando muchos niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todas las edades ―tengan o no acceso a las nuevas tecnologías― se apartan de la lectura, del teatro, de las salas de concierto, de la música más elaborada pese a la vasta oferta de nuestro entorno; cuando ―queramos o no― abunda lo soez, lo vulgar y la indisciplina en nuestras calles y comunidades en lugar de la urbanidad, la cortesía y la educación formal.
Tenemos que unirnos para retomar todo aquello que revierta aceleradamente esta situación.
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en expandir propuestas portadoras de valores que enaltezcan al ser humano, aporten otras miradas y fortalezcan nuestra identidad.
Ya logramos llevar a los cubanos lo mejor de la lírica y la cancionista mundial; ahora y en todos los géneros, con relación a lo nacional, debíamos recordar el lema de Lo mío primero.