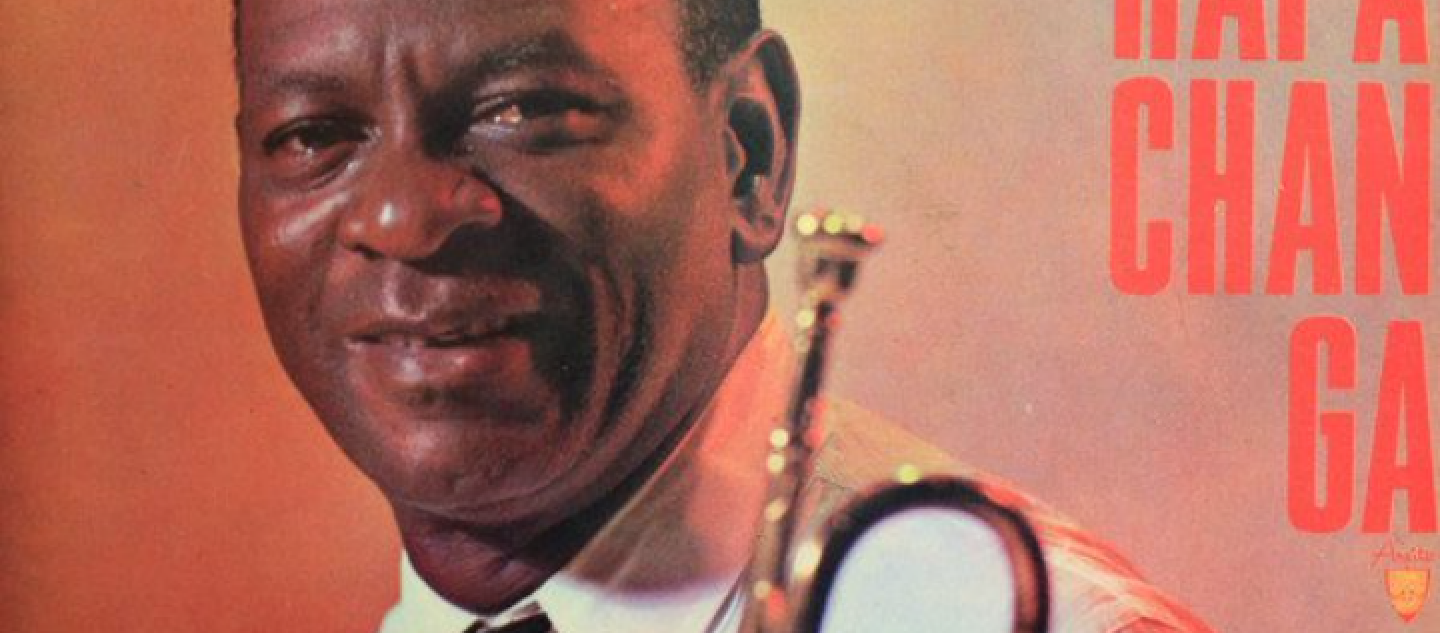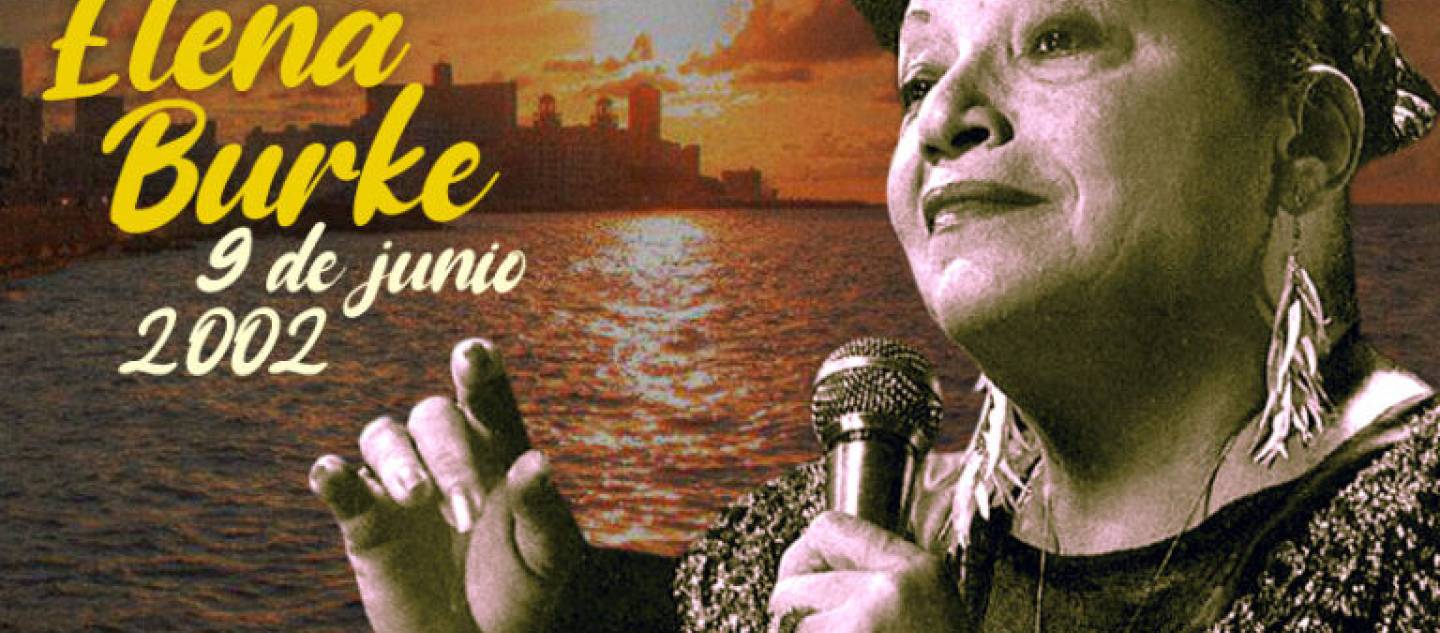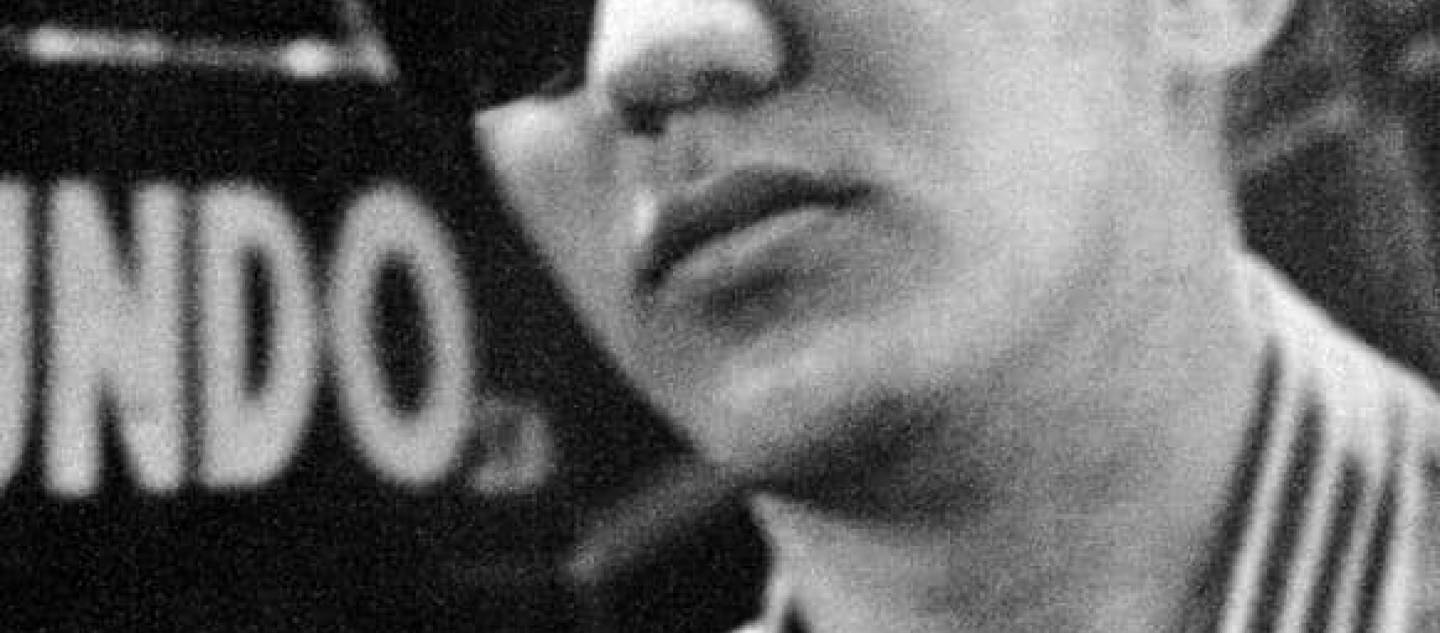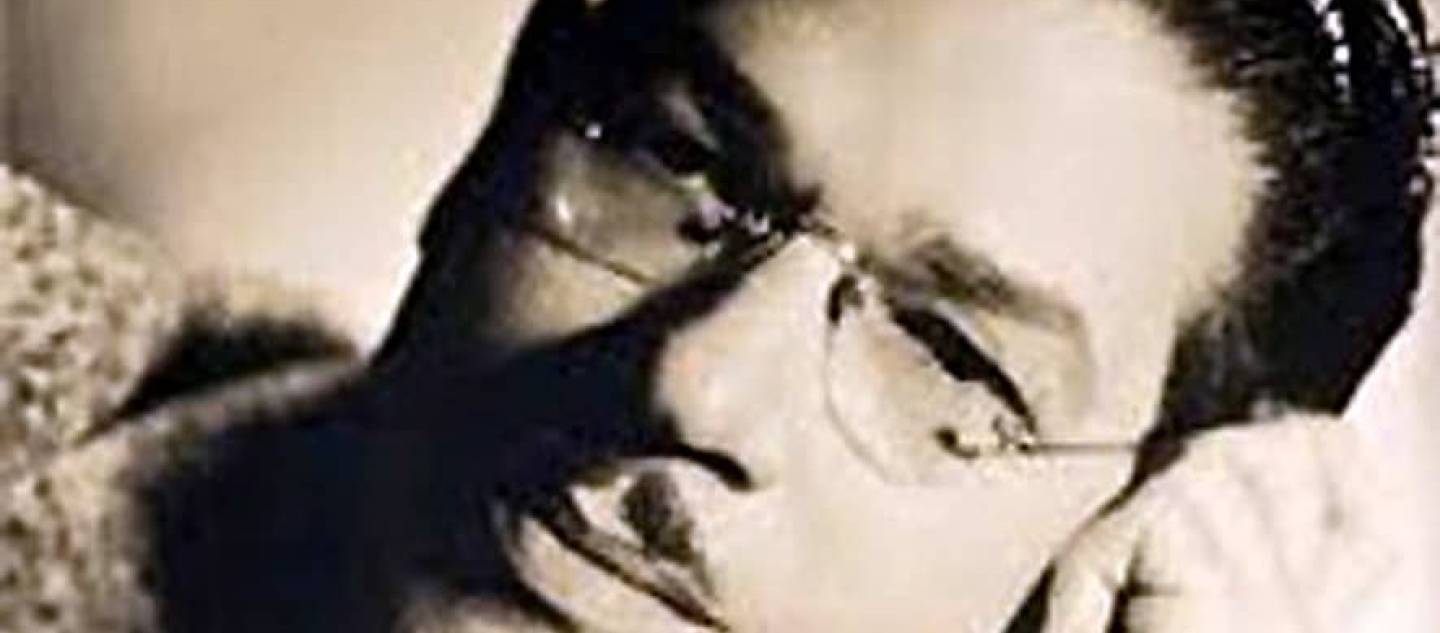Cuando cada primero de diciembre, Cuba celebra el Día del locutor, da continuidad a una hermosa tradición.
Cuando cada primero de diciembre, Cuba celebra el Día del locutor, da continuidad a una hermosa tradición.
El teatro y el cine, usaron narradores o presentadores de diversos de temas, personalidades, producciones, espectáculos, noticieros, documentales, series y largometrajes de ficción. Sin embargo, la radiodifusión con sus mutiles plantas, numerosas horas de difusión diaria y cobertura masiva, expandió hacia toda la sociedad una especialidad que devino eje del vasto espectro de géneros y formatos que configuraron las originales parrillas de programación habituales.
En la locución se sintetiza el esfuerzo colectivo interdisciplinario que confluye en la producción mediática-cultural. Al igual que los actores y actrices teatrales, ellos prestan su voz o su rostro en cada momento y establecen una relación directa con las audiencias y espectadores que construye una singular mediación entre los productores y receptores mediante la cual adquieren imagen pública y gran reconocimiento social.
El entorno socio-histórico propicia la evolución de las prácticas artísticas, comunicativas o simbólicas. También en su devenir, la locución ha transformado sus paradigmas, denominaciones, modalidades y modos de hacer.
Al principio; locutores, presentadores, conductores, animadores -e incluso moderadores- reprodujeron casi literalmente los textos literarios, teatrales o periodísticos y finalmente, con la aparición de los guionistas, quedo muy poca oportunidad para la improvisación.
Primero se les llamó hablantes, vocabloque - con elmimetismo acrítico de muchas prácticas tomadas del vecino del Norte- extendimos en su equivalente anglosajón speaker. Luego se impuso el locutor-locutora que desde hace varios decenios, se alterna con el comunicador-comunicadora. Cualesquiera de ellos deviene el término genérico que agrupa roles con diversos matices, exigencias y aptitudes diversas pues existen diferencias entre el locutor, el narrador, el presentador, el conductor, el animador o el moderador.
Desde 1922, en su pequeña planta radial inaugural, Luís Casas Romero convirtió a su hermana en la primera locutora de esta programación. El desarrollo del sistema habanero fue tan vertiginoso que en los años treinta, las pequeñas plantas con débil economía y tecnología, superaban las emisoras que operaban en New York (EE.UU.). Tal competitividad deterioró la calidad de su locución totalmente empírica y generó un debate social que obligó al entonces Ministerio de Comunicaciones, a establecer regulaciones y requisitos para su ejercicio.
No obstante, surgieron algunas figuras de renombre. Entre ellos, José Antonio Alonso Aday y German Pinelli, antes de la Corte Suprema del arte en 1937, la improvisación desenfadada, dejando atrás la estricta lectura o la memorización absolutas.
En los cuarenta, fuertes grupos empresariales familiares concentraron varias emisoras y en sus cadenas nacionales desde La Habana, con locutores que las identificaban y gracias a la simultaneidad de diversas frecuencias de emisión, su prestigio rebaso al territorio nacional.
La mayoría de los locutores de la época carecía de estudios superiores y su instrucción era autodidacta. Ejercían estas funciones intérpretes de la actuación, [1] músicos o cantantes que por su imagen pública devenían líderes de opinión en las estrategias, campañas y anuncios de las firmas o anunciantes patrocinadoras de la producción-difusión radiales; algunos ejecutivos o propietarios mediáticos, políticos y quienes solo se dedicaban a ella, incluidos los del ámbito deportivo.
La locución y el periodismo poseen divergencias y confluencias profesionales. En las primeras décadas, locutores improvisados mediante el corte y pega divulgaron las noticias e informaciones de la prensa escrita. Otros como Pinelli, alcanzaron famas como reporteros en sucesos de gran impacto social. En este periodismo empírico participaban también intelectuales, literatos y artistas sin formación académica o especializada en comunicación, que escribían artículos, columnas o hacían entrevistas varias.
En 1947, ambas profesiones coinciden en momentos claves para sus actividades: Se celebra el I Congreso de locución cubano y egresa la primera graduación de la Escuela de escuela de periodismo Marques Sterling, y muchos de esos alumnos se vuelcan al análisis noticioso, al reporterismo y a la investigación radial.
La competitividad del entorno, la intensidad o diversidad de funciones y el talento, forjó una hornada de locutores destacados. Cuba fue el polo radiofónico de América Latina en la organización industrial, los dramatizados, los musicales, el humorismo pero también en la locución y en el periodismo. Ello explica que entre los gestores del I Congreso de locución en habla hispana celebrado en México, estuviera Cuba.
La inauguración de nuestra televisión en 1950, deslindo de manera particular el ejercicio de ambas disciplinas al privilegiar la especialización en ambos ámbitos: los periodistas empíricos o profesionales se concentraron mas en el reportaje de noticias, crónicas y entrevistas y en especial en el análisis, interpretación o investigación de la actualidad o de la historia mientras que la mayoría de los locutores se volcaron a la lectura, la narración, la presentación o la animación de programas educativos-culturales, noticieros, revistas informativas, espectáculos deportivos o teatrales.
El video, signado por los paradigmas de la juventud y la belleza, anuló la trayectoria profesional de muchos locutores-locutoras o actores-actrices. Excepcionalmente, algunos como German Pinelli - a fuerza de experiencia, carisma, talento y elevada cultura personal- se posicionaron en ambos soportes pese a su edad madura, figura, rostro o voz poco agraciadas.
La exposición perenne ante la cámara propia de la emisión directa al aire, potenció la aparición de tecnologías que evitaban la memorización de los textos en la locución y la actuación. En Cuba solo una televisora comercial utilizo ocasionalmente el tele promter y nunca se uso el apuntador electrónico, tan generalizado en otros países de la Región. En consecuencia, acumulamos gran experiencia y oficio en la improvisación y en la memorización y eso hizo brillar a nuestra locución, actuación y al periodismo.
Desde 1960 y en décadas de servicio público, un haz de varias generaciones de locutores ha prestigiado esta hermosa historia derrochando junto a otros atributos, la disciplina, el rigor y la ética. La Revolución significo el acceso masivo a la universidad y numerosos artistas, técnicos y especialistas radiales-televisivos se superaron con herramientas teóricas y ello contribuyo significativamente a la renovación de estas disciplinas y de los propios medios de comunicación.
En el siglo XXI, se aprecian las huellas de una insuficiente política de relevo generacional tras la jubilación o fallecimiento de los maestros, y las bajas tarifas que devastan la gran masa de locutores-locutoras no universitarios. Gradualmente, aunque los requisitos laborales no lo exigen, múltiples universitarios de disímiles ámbitos del saber los sustituyen.
La crisis económica del dramatizado cubano mediático desde los años noventa pasados, desplazó a muchas actrices, actores y humoristas hacia la locución. Si bien es cierto que los intérpretes egresados de academias poseen una formación teórica-cultural más vasta que la requerida para la locución, por las propias particularidades locutivas, no garantiza su calidad en esta función. Algunos carecen de riqueza en el vocabulario, simpatía, encanto, capacidad de improvisación o de la rapidez de respuesta ante los imprevistos y casi todos desconocen las técnicas básicas de la entrevista y la comunicación. Entonces, salvando algunas honrosas excepciones nos preguntamos ¿Que hacen en la locución?
El boom de periodistas de los últimos años no siempre ha enriquecido nuestros medios de comunicación con sus saberse como reporteros, redactores, analistas, investigadores y documentalistas de la información. [2] Son muchos, tal vez demasiados, quienes son atraídos por la notoriedad pública y otros beneficios asociados a la conducción, animación y presentación de proyectos radiales y televisivos desde las cuales se proyectan hacia los espectáculos teatrales, el cabaret, los centros nocturnos y cuanto espacio o centro comercial les demande.
Lo mismo sucede con cantantes, músicos, psicólogos y otros sin vínculo disciplinario alguno a los medios que hoy colman nuestras plantas.
El hecho de que Cuba posea hoy más de un millón de egresados universitarios incide en la composición de las especialidades mediáticas y en el aumento de la calificación del personal. Es natural que buscando la calidad integral de las propuestas, se opte por las aparentes mejores ofertas de capital humano, pero el asunto no es tan simple y algo se ha dislocado.
Los títulos, la juventud, la belleza o los compromisos no aseguran la empatia, comunicación y aptitudes lingüísticas ineludibles de la locución. Muchos que hoy son locutores mediocres ante el micrófono o las cámaras, podrían ser excelentes profesionales detrás de ellas. De igual forma, los saberes y habilidades de un actor, cantante o músico que aprende a representar e interpretar personajes, canciones o melodías; no lleva implícita su capacidad expresiva-comunicativa.
El fenómeno es complejo y en nuestra Viña del Señor hay de todo:
Entre nosotros hay excelentes locutores y muchas de las adquisiciones referidas han enriquecido nuestros proyectos mediáticos especializados pero aun abundan profesionales diversos – desde periodistas hasta meteorólogos- en la radio y la televisión; carentes de la fluidez o dicción imprescindibles; con serias dificultades-defectos físicos o vicios del habla o en la articulación de las palabras. Otros, buscando estar arriba, ser naturales o coloquiales; gritan, despliegan mal gusto, se comportan como si estuvieran en espacios privados, abusan de la simpleza y la superficialidad, cometen errores gramaticales y sintácticos y replican las entonaciones foráneas.
Como si fuera poco, estas practicas se potencian en la profusión de espacios protagonizados por niños o adolescentes que históricamente, interpretaron personajes, cantaron, bailaron o competían en conocimientos o habilidades según sus edades, experiencias y niveles de instrucción. Su uso actual como locutores en noticieros informativos de efemérides históricas con contenidos de adultos y por demás, con entonaciones, énfasis, tonos, pausas y posturas viciadas; les resta autenticidad a los proyectos y les convierte en verdaderos papagayos.
Lo mismo sucede con muchos conductores juveniles que asumen funciones de conductores- facilitadores de dinámicas de grupo televisadas que desconocen estas técnicas y herramientas. Una cosa es involucrar en los proyectos y darle voz a estas edades y otra es que asuman roles para los que no están preparados, en los que no son creíbles y en los que generalmente excluyen otras miradas. Sin caer en el didactismo, asuntos tan complejos como los abordados, merecen la participación de un especialista para que logre verosimilitud y credibilidad.
Nuestro Instituto ha mantenido siempre la habilitación, capacitación y superación de quienes ingresan o se mantienen en el gremio. Sin embargo, los locutores-conductores sin titulo universitario constituyen hoy un capital humano en extinción y ya va siendo hora que reflexionemos cual será la proyección futura.
Sin dormirnos en los laureles, sin negar la superación; nos corresponde preservar la calidad, profesionalidad y buen gusto de una profesión que tanto ha dignificado a nuestro país y debemos convertir en protagonistas de la locución, a quienes realmente posean sus aptitudes esenciales porque lo que natura no da…