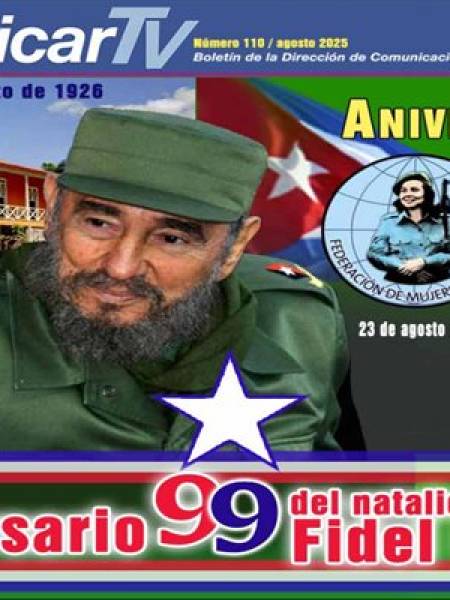Cuba forjó su concepto de nación fusionando las más diversas influencias y herencias universales. Por ello, los conceptos de ajiaco y crisol de culturas son esenciales enlacaracterización de nuestra población y de nuestra identidad.
Históricamente el cubano se ha apropiado de otras perspectivas e influencias culturales foráneas que finalmente, ha tamizado en una perenne transculturación donde lo nuevo deviene portador de nuestra propia visión y de nuestras esencias.
Desde que en 1950, en Brasil, México y Cuba, fundaron las tres primeras televisoras en Ibero América, su programación habitual combinó la producción nacional con la realizada fuera de fronteras.
Este intercambio geográfico-cultural tuvo como mediador vital a la tecnología: Norteamericanos fueron los primeros programas foráneos de nuestra pantalla, las noticias sobre la actualidad internacional, los filmes, las escenas o partidos de baseball y las series televisivas al estilo de Lassie y Flash Gordon; donde su soporte fílmico imponía una compleja puesta de voz, música y efectos simultaneada mientras se emitía en directo al aire; es decir, en vivo.
Muy pronto los kinescopios[1] propulsaron la copia de los programas de producción nacional. A fines de esa década, sus empresas experimentaron aquí una rudimentaria variante de cinta magnética -video tape- que finalmente al perfeccionarse: elevó el ritmo productivo y la calidad integral, rectificaba errores en la animación o la escenificación de espectáculos-puestas en escena en escenarios o estudios, facilitó la edición y grabación final de los programas y catapultó la replica, almacenamiento y circulación internacional de las imágenes y de los productos fílmicos-televisivos.
Cuando se produce el diferendo con EE.UU., nuestra la ya obsoleta tecnología televisiva dependía absolutamente de ese país. Las dificultades económicas y las monumentales prioridades sociales cubanas retardaron su anhelada modernización hasta fines de los años setenta, cuando experimentamos los primeros equipos de video tape japonés. El espectro de naciones representadas en nuestra pantalla se consolidó progresivamente mediante el intercambio o la comercialización con televisoras europeas y latinoamericanas y luego; con el acceso al satélite de comunicación soviético que nos acercó a la URSS y a Europa del Este.
El pecado original de programar productos extranjeros dentro de la oferta habitual de un país no radica en su origen sino en la rigurosidad del proceso de selección, la proporción establecida entre lo propio y lo creado por otros y sobre todo; en la coherencia de sus contenidos con su modelo de radiodifusión. En el caso cubano desde 1960, las políticas de servicio publico estatales que se proponen la superación cultural y espiritual de toda la población.
Las producciones iberoamericanos nos resultan más cercanas por la afinidad con nuestras raíces históricas. Con las anglosajonas -pese a las diferencias culturales existentes- sucede lo mismo pues su visualidad, ritmo, estilo narrativo y fórmulas simbólicas se integraron a nuestro imaginario colectivo desde su filmografía; propulsada por la prensa y la radiofonía nacional a tal punto que inundó todo nuestro entramado social. Cuando sus primeros programas y spots publicitarios televisivos irrumpieron en nuestros hogares el terreno estaba abonado y el proceso se redimensionó.
Años después, al enfrentarnos a los primeros audiovisuales del hoy extinto campo socialista, teníamos en medula el paradigma y la estética del mundo occidental que representa EE.UU., y se produjo un verdadero extrañamiento. Al margen de políticas culturales distorsionadas entonces, este factor cultural freno en gran medida nuestra aceptación de otra visualidad y códigos. Solo el tiempo nos enseño a identificar la belleza de otras estéticas y la vastedad de sus contenidos.
Antes de la debacle del Período Especial cubano en los años noventa pasados, la diversificación de géneros y tipologías mediáticas autóctonas en nuestra televisión era tan efectiva, que por mucho tiempo no echamos en falta a la programación extranjera.
La crisis económica deprimió o anuló algunas líneas productivas estables de nuestra producción y las de mayor costo institucional - a su vez las de mayor arraigo popular- casi desaparecieron: unitarios o seriados del teatro –clásico o vernáculo-; cuentos; novelas –originales y adaptaciones literarias-; series; aventuras; humorísticos; versiones de famosas zarzuelas, operas u operetas; documentales; grandes musicales y hasta la programación infantil fueron casi totalmente desplazados por múltiples formatos de corte informativo y bajo costo.
Mientras algunos lograban una tímida sobre vivencia o recuperación, las nuevas tecnologías posicionaron otras imágenes y productos extranjeros en nuestras ofertas culturales dentro y fuera de los espacios mediáticos. En tales coyunturas, el paradigma se desplazó de lo nacional a lo foráneo idealizado aunque todos sabían que sus logísticas no resistían comparación. Así, para algunos, el transito a esta nueva reproducción estuvo marcado por el profundo deslumbramiento tecnológico que impedía ver mucho más que el espectáculo y sus efectos visuales digitales.
Quien selecciona o programa productos extranjeros no debe ignorar la necesidad de contar con los recursos económicos imprescindibles para la selección y diversificación de sus fondos pero tampoco debe olvidar: el balance entre diversos países, regiones y culturas; el conocimiento de las tradiciones y percepciones culturales arraigadas en nuestro imaginario colectivo y en la memoria popular –incluso los hábitos de audiencia históricos y actuales- y el conocimiento profundo de los atributos de estas creaciones.
Cualquiera productora audiovisual genera productos malos, buenos, algunos excelentes y unos pocos ocasionalmente geniales pero no es preciso ser un erudito para entender que en cuestión de contenidos, no podemos pedirle peras al olmo. Todo producto comunicativo es portador de la visión de los aconteceres, vivencias y experiencias simbólicas, económicas, culturales e ideo-estéticas de la sociedad en la que se produce; entre otras razones, porque resulta más fácil y autentico explicar lo conocido.
Pero una cosa es reconocer las tradiciones, insertarnos en el mundo y viceversa y otra bien diferente es la ceguera o veneración irracional que otorga las mismas categorías de valor a todas las producciones importadas, mientras demerita a todas las nuestras.
Por muchas décadas, nuestra televisión tuvo el monopolio de la producción y de la circulación de los contenidos audiovisuales. Hoy, cuando las prácticas culturales de la contemporaneidad permiten la circulación de productos muy distantes de nuestras propias expectativas, se potencia la responsabilidad institucional en sus ofertas de consumo cultural tanto en los medios de comunicación como en el resto de los escenarios culturales públicos.
Lejos estamos de pensar que la solución actual sea el ostracismo o la censura pero sentimos la necesidad imperiosa de desterrar la ingenuidad y potenciar la coherencia e inteligencia en estos practicas de programación.
La limitación de finanzas genera una selección a veces muy cuestionable y generalmente, nuestro diseño de ofertas subestima el contexto especifico de su inserción: Cuando a un policiaco, musical o telenovela nacional de limitados recursos le sucede cronológicamente su par foráneo realizado con inversiones millonarias y concebido como un espectáculo donde abundan técnicas forenses atractivas de ultima generación y hasta se muestra la experimentación de otras; depreciamos lo nuestro. En buen cubano: es una pelea entre un león y un mono amarrado.
La reproducción masiva de los productos generados por la industria global de la distracción y el entretenimiento tiene sus matices:
A veces olvidamos que unos pocos productores - conglomerados multisectoriales transnacionales- controlan con fines de lucro un vasto catalogo de productos donde además de un modelo de espectáculo o de formulas simbólicas o de dramaturgias; expanden por doquier su propia visión del acontecer social, ideológico y cultural de la sociedad actual.
El mayor peligro del coloniaje cultural consiste en la exclusión de otras expresiones y formas de cultura, practica que atenta contra la diversidad y en consecuencia, anula la identidad histórico-cultural de muchas naciones y regiones.
Tal avalancha solo puede enfrentarse con el fortalecimiento de lo que nos identifica.
Pero en ese camino necesitamos: cuantiosos recursos financieros, materiales y tecnológicos y materiales; perfeccionar las estructuras organizativas-productivas mediáticas; revitalizar y consolidar el talento y el quehacer de guionistas y especialistas afines; afinar la intencionalidad artística y las políticas culturales nacionales. Solo así lograremos la calidad integral.
Es mucho lo que podemos hacer para estimular la actividad creativa e incrementar las exigencias artísticas, estéticas, ideológicas y comunicativas de nuestras ofertas culturales.
Estoy convencida de que el disfrute de lo foráneo nunca podrá sustituir la satisfacción y alegría que sentimos cuando degustamos el sabor de buen producto cubano.