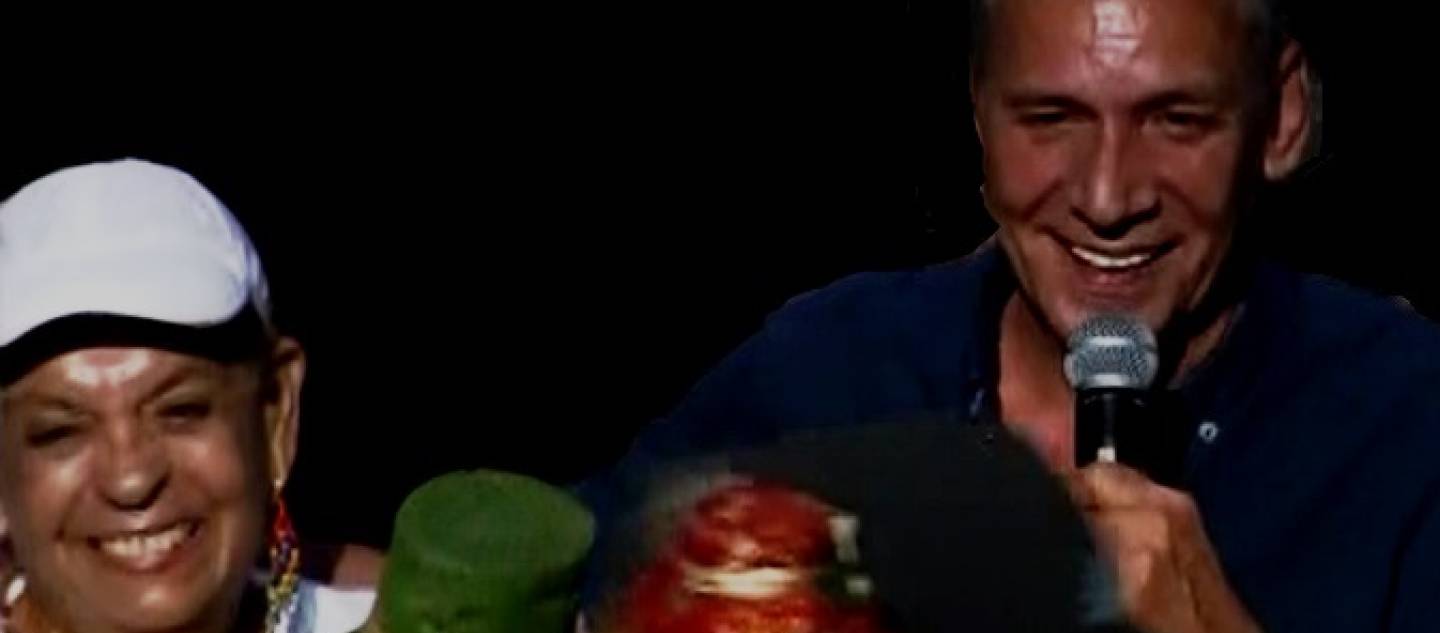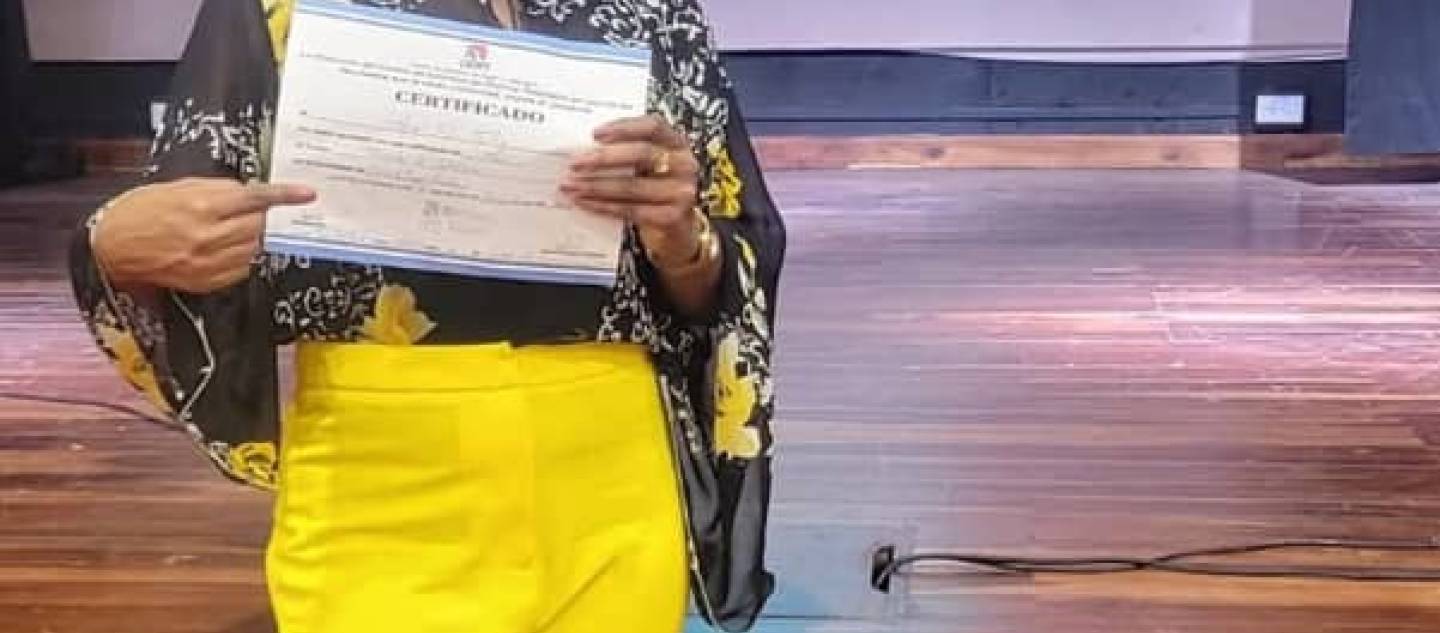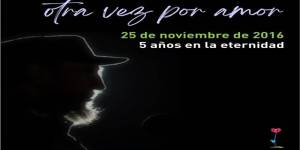Las pesquisas intelectuales del investigador decimonónico Auguste Dupin tras los asesinatos de la Calle Morgue, articuladas por la febril imaginación del escritor Edgar Allan Poe, soltaron las amarras de un género literario, y posteriormente audiovisual, que ha navegado desde entonces con buen viento en el gusto de generaciones miles, atentas al juego de gato y ratón entre guardianes de la ley y violadores de esta: el Policiaco.
Dicho género se ha mantenido durante casi dos siglos en la preferencia de los grandes públicos, fieles a esta manifestación urbana del sempiterno antagonismo entre Bien y Mal, inicialmente de tintes maniqueos: el detective impoluto, racionalista extremo, hijo del Siglo de las Luces y la Revolución Industrial, (Lupin fue el fundador, .luego seguido por Sherlock Holmes, Hercules Poirot, Miss Marple, Maigret, Philo Vance…) pone en juego sus habilidades científicas para descubrir el proceder de ladrones, estafadores y asesinos.
Ya en etapas posteriores, la maduración del género y su aprehensión por parte de autores de altas miras literarias, relativizó las posiciones morales de los antagonistas hasta tergiversar totalmente escalas morales enteras, como se constata en piezas maestras del estadounidense Dashiell Hammet: La llave de cristal y Cosecha Roja, donde los métodos de trabajo de los calificados como antihéroes son de una monstruosidad contrastante sobremanera con los más o menos coherentes códigos del honor criminal. El género ha llegado a prescindir de los policías, y se ha sumergido en el mundo del hampa, indagando en lógicas, conflictos y modelos de conducta otros. Ahí está la monumental El Padrino, de Mario Puzzo y sus posteriores versiones cinematográficas dirigidas por Francis Ford Coppola, quien homenajeó a todo el cine negro, de gangsters, protagonizados inolvidablemente por Edward G. Robinson y el pelirrojo James Cagney.
Chan Li Po, David, Julito, Pablo y Tavo: los cinco jinetes del Policiaco
En Cuba, los primeros pasos del género policiaco en el medio radial comenzaron con mímesis de producciones USA, con personajes como el detective chino Chang Li Po (el cual arribó al cine con la cinta La serpiente roja, dirigida por Ernesto Caparrós en 1937), creado por Félix B. Caignet en clara alusión a la exitosa serie cinematográfica estadounidense Charlie Chang; y Rafles, el ladrón las manos de seda, suerte de epígono del elegante caballero ladrón francés Arsenio Lupin.
Tales episodios pulsaban resortes de probada efectividad en el policiaco mundial: suspenso, misterio, intriga, traición, acción trepidante, la femme fatale, crímenes pasionales, el mayordomo asesino.
Los cambios acaecidos en Cuba a partir de 1959 buscaron crear una nueva imagen mediática de la Policía, sus agentes uniformados y de civil, limpiándolos de todo sesgo represivo, servil a regímenes dictatoriales y anti populares. Ahora se presentaban como pueblo uniformado, incorruptibles guardianes de la seguridad ciudadana, paladines virtuosos dedicados a barrer con los últimos “rezagos del capitalismo”, personificados por los delincuentes, para los cuales no había cabida en la nueva sociedad.
La connotación política de la nueva policía proletaria, simbólico “hombre nuevo” del orden, incidió en las producciones del género post ´59. Los aires del realismo socialista hincharon velas de seriales como Sector 40, donde la delincuencia común se imbricaba con los agentes de la CIA, pululantes entre la ciudadanía revolucionaria, cuya armonía cotidiana buscaban subvertir, saboteando las prósperas instituciones morales y físicas del Estado.
Poco a poco, el agente secreto, cual James Bond armado de hoz y martillo, sustituyó al policía que combate día a día contra enemigos internos de objetivos individualistas, principalmente el fácil enriquecimiento ilícito, inescrupuloso a partidario del robo, el tráfico, la corrupción administrativa, violación, asesinato y otros.
A partir de la frase martiana que reza En silencio ha tenido que ser…, inicialmente bajo la dirección de Jesús Cabrera, se agrupa una trilogía de series, protagonizadas por agentes encubiertos, encarnados por los actores Sergio Corrieri, René de la Cruz y Miriam Mier respectivamente, quienes en su lucha contra los retorcidos agentes CIA (reclutados generalmente entre batistianos emigrados, resentidos a muerte con el sistema socialista cubano) emplean el espionaje electrónico, la infiltración secreta y el homicidio, justificados todos ante los televidentes, con el noble fin defendido por estos súper (anti) héroes, que navegan por encima de cualquier ley.
Aparte del nuevo enfoque político-ideológico y la contextualización en Cuba socialista, el género policiaco en el audiovisual nacional no experimenta otros cambios formales y estructurales más complejos fuera de esta marcada intencionalidad. En pos de ganar la atención de los públicos, condicionados genéticamente al gusto por la industria cultural de factura occidental, continúa la adscripción al ABC clásico, puesto en función de los nuevos presupuestos. La dimensión simbólica de tonos asépticos, sustituye al realismo más sucio y contradictorio de un Mario Conde paduriano.
No obstante, existe en las sagas de David y Julito el Pescador una voluntad artística de presentar a estos agentes secretos como seres humanos, sensibles, capaces de fallar a veces, afectados por ciertas contradicciones internas, donde pugnan el cumplimiento del deber y las tentaciones de una calmada vida familiar y social. Terminan renunciando a la felicidad propia, por el compromiso mayor, en una suerte de auto holocausto en el altar del bien colectivo.
El agente-proletario se sacrifica a vagar por diversos países capitalistas, plagados de conspiraciones anticubanas, buenos autos y comidas, y diversiones licenciosas, hasta forzar los límites de su resistencia psícofísica. Las breves estancias con sus sencillas familias cubanas, representan momentáneas desintoxicaciones.
El público cubano siguió fielmente tales propuestas, defendidas por guiones efectivos, directores de oficio y actores de probado calibre, algunos de cuyos personajes, como el Reinier de Mario Balmaseda, aún son recordados entre el pueblo. La construcción de los caracteres protagónicos y secundarios, la concepción episódica de las historias, llenas de sostenido suspenso y tensión, con relativamente buen ritmo narrativo, aunque no dejaron de cometerse ingenuidades, contribuyeron al éxito de tales producciones, a las que se sumó un tardío En defensa propia, quedando expedito, bajo el sino del fin de siglo, el camino para la venida del antológico Día y noche, dirigido por Abel Ponce, punto de giro del policíaco cotidiano a finales de la década de 1980, centrado nuevamente en la lucha contra lacras internas.
Además de las historias, donde se combinaban los siempre atractivos crímenes pasionales (hasta extremos de excelente sordidez, como el capítulo Una llamada para Lucy) con delitos más comunes, además de la veracidad y sencillez de los procedimientos de investigación y captura expuestos, los personajes base fueron un elemento decisivo en el éxito de la serie: el equipo de los “buenos” fue integrado inicialmente por Jorge Villazón, Coralia Veloz, Isabel Santos, Luisa Alberto García Hijo y Sirio Soto Hijo, incorporándose luego César Évora, al enrumbar hacia los 35 milímetros los protagonistas de Clandestinos, Adorables Mentiras y La vida es silbar. Estos actores supieron asumir orgánicamente sus personajes, acercándolos al cubano de a pie, dotados de contradicciones y matices suficientes para ganarse el calificativo de humanos.
El Capitán, luego Mayor, Pablo Bermúdez, interpretado por Villazón, marcó indeleblemente la serie. Tipo duro, de esporádicas tendencias despóticas, capaz de errar, no estaba exento de problemas familiares (un hijo con tendencias al descarrío), influyentes en su proceder oficial. El registro histriónico asumido desde la contención, sin dejar de ofrecer variedad de matices latentes, del que hacía gala el actor, salvó más de un guión desabrido, excesivamente procesual, plagado de parlamentos más tiesos que un soldado en posición de firme.
Los delincuentes y demás antagonistas eran estructurados con igual rigor, a veces hasta ser simpáticos, como sucedió en el capítulo post-Villazón titulado Los ingenuos; con suficientes luces y sombras, de motivaciones y procederes lógicos.
Palmarés especial del jurado merece el serial Su propia guerra, indiscutible hito del policiaco cubano, protagonizado por el inolvidable Tavo, de Alberto Pujols. En estos episodios, recientemente retransmitidos sin perder un ápice de lozanía, los delincuentes llegaron por primera vez a planos protagónicos, nucleados alrededor del agente infiltrado, de origen y maneras tan marginales como ellos. Fue esta una manera diferente de re-actualizar el concepto del héroe anónimo, tratado más rígidamente en el precursor En silencio…, sujeto que sacrifica la estabilidad familiar ante el deber social, sufre estoicamente el rechazos e incomprensiones de sus semejantes, y pone su vida en la picota: inolvidable resulta el climático enterramiento en vida del Tavo hacia el final de la primera (y realmente buena) parte de la serie.
El mundo marginal fue, posiblemente por única vez, analizado con profundidad casi sociológica en una producción televisiva cubana. Los métodos convencionales del trabajo policial, la intencionalidad de ensalzamiento apologético del gendarme como paradigma social, fue subordinado al drama humano del infiltrado, héroe de influencia chandleriana, casi antihéroe de novela negra, sub género del cual fueron tomados en préstamo códigos y personajes-tipo, como la prostituta (jinetera) de buen corazón que aparece en la segunda parte, la femme fatale, capos del bajo mundo (el Maceta interpretado por Raúl Pomares, y El Fiera de Rudy Mora Padre), y todo el sistema de valores que rigen el contexto carcelario cubano, al cual se le dedicó toda una línea argumental, también por única vez en la televisión criolla.
La repentina muerte de Jorge Villazón marcó la decadencia del espacio en cuestión, delatando su dependencia casi extrema del personaje defendido por este gran actor. Sucesivos histriones asumieron el protagónico de Día y Noche, negado a fenecer, empeñado a mantenerse en la preferencia del público. Reynaldo Cruz, Patricio Wood, Ernesto Tapia, vistieron el uniforme y los grados en diferentes temporadas, pero se pecó generalmente de gélidas caracterizaciones, excepto en el decoroso caso de Cruz, guiado por buenos guiones, y dirigido por Anabel Leal.
Las figuras de los oficiales involucionaron hacia entes sin vida privada, y mucho menos con vida interior. La exposición aséptica del proceso de búsqueda y captura de criminales, degradados en caricaturescos bravucones, demostró la importancia del toque humano necesario para estos maleantes y policías. No bastó la exposición de la historia íntima de El hombre de San Leopoldo (donde el pertrechamiento del personaje ante el espejo de su casa poco se diferencia de igual accionar de cualquier súper héroe USA), ante las actuaciones carentes de organicidad y la débil dirección.
Tras infructuosos intentos de resucitar el antológico serial, decapitado, cada vez más desfasado respecto al verdadero contexto social, asaeteado por guiones torpes donde faltaron a clase hasta el rigor y lógica investigativa, con soluciones facilitadas por la voluntad directa de los guionistas, con forzados giros dramáticos, haciendo depender los éxitos policiales de puros golpes de suerte, este enrumbó hacia su inevitable fin. La reiteración de temas; la superficial concepción de personajes positivos (muy blancos) y negativos (muy negros) epidérmicamente interpretados, lo cual delataba apresuramiento en las filmaciones; el esquematismo temático-estético; y la renuencia a asumir riesgos con nuevas formas de hacer, dieron al traste con Día y Noche. El público, siempre fiel a sus capítulos no perdió un detalle de su decadencia y caída. Día y noche fue enterrado. Omar y Pablo no llegaron a tiempo para resucitarlo, como al Tavo.
CSI La Habana
En un ámbito favorable, rico en bancos particulares de alquiler de DVD´s, carente de producciones locales con que llenar las 24 horas de los canales Cubavisión y Multivisión, la explosiva irrupción de series policíacas Made in USA en la Televisión Cubana en los últimos años, con destaque prioritario para CSI con sus elencos de Las Vegas, New York y Miami, seguido de Prision break, Nash Bridges, The wire, Boom city, Numbers, Miénteme, Without a trace, Life, K ville, El perfil del crímen, Bones, Jordan, médico forense, y las que se me olvidaron y vendrán a continuación, marcó la muerte definitiva del policiaco audiovisual cubano, al menos como se concebía hasta el momento.
Incapaz de emular la impecable factura de estas producciones, su dinamismo, la veracidad insuflada a las tramas por los efectos especiales, el cuidado rigor científico y la construcción compleja de caracteres e historias, a cargo de excelentes actores, directores, y productores de olfato canino como Jerry Bruckheimer, nuestra TV, en un intento no menos que desesperadamente ingenuo, por adaptarse a las nuevas circunstancias, de cánones legitimados entre el público nacional, alto consumidor de esta ofertas, se lanzó a imitar fórmulas, sin reparar cuán lejos de la realidad cotidiana caía la pelota.
El experimento inicial, titulado Tras la huella, resultó una propuesta fría hasta en las gamas de colores empleadas, incoherentemente pseudocientífica, protagonizada por una Blanca Rosa Blanco devenida hibridación cyborg de Dana Scully (X files), Gil Grisson (CSI Las Vegas) y Robocop. Esta propuesta tecnofílica llegó a los extremos de la mimesis chata, retrotrayendo el género a las fundacionales épocas radiales, cuando Chan Li Po y Rafles duplicaban exitosos modelos foráneos. La inclusión en sus capítulos de policías verdaderos, forzados a actuar, o más bien a recitar parlamentos (más no podían hacer) en vez de aumentar el verismo de la serie, basada también en hechos reales, entorpeció aún más su fluidez dramática. En el colmo de la ingenuidad, los realizadores descuidaron una máxima artística muy básica: lo más importante en una obra es la verosimilitud, no precisamente la verdad. Del cómo se cuenta (guión, interpretación, dirección de actores, artística y general, fotografía, iluminación), depende el 99% de su éxito artístico y popular.
Tras un curioso y digno amago de serie con temática judicial a lo Perry Mason y Shark, tan incomprensiblemente fugaz que su nombre no llegó a pregnar en la mente del público ni en la mía; antes del respiro que significó Patrulla 444, un tanto más fresca, o refrescada gracias a la visión diferente y ágil de Roly Peña, el policiaco cubano se sumergió en simas más oscuras e insondables con el fallido Forense, triste experiencia que siguió el rastro de equívocas migas, dejado por CSI, Bones, Jordan, médico forense y otras producciones USA de cariz científico, donde el investigador forense de olfato holmesco, deviene protagonista.
Aunadora de un elenco estelar, encabezado por Alina Rodríguez, Isabel Santos y Patricio Wood, estos dos últimos reincidentes en tales lides, la serie resbaló con el charco sangre extendido desde el morboso logotipo de curioso corte gore-pop, y cayó en picada, impulsada por el débil guión y la casi inexistente dirección actoral, devenida festival de fantoches forrados con batas blancas.
La posteriores versiones de Tras la huella han suavizado la robotización de los capítulos iniciales, siempre mirando hacia el pasado más reciente. En la entrega subtitulada Turno de guardia, respiran las rutinas de Día y Noche, sus estereotipos del oficial de agentes encubiertos pautado por Luis Alberto García Hijo, ahora caricaturizado por Raúl Lora; de la bisoña oficial de guardia de Isabel Santos, ahora tras las cámaras omniscientes que todo lo ven; del jefe duro de Villazón, repartido entre el galán otoñal Roberto Perdomo y el galán invernal Rogelio Blaín, y así las cosas, con resultados muy modestos, aún faltos de rigor y gancho artístico. Si bien un tanto rectificada la senda hacia el callejón sin salida de la mímesis, la sierpe sigue mordiéndose la cola.
Para que no queden dudas, las mejores épocas de Día y Noche y las dos partes de Su propia guerra son recuperadas desde el pasado para ocultar el insuficiente número de nuevas producciones del ICRT, inundando las pantallas cubanas de nostalgias con rostros muy queridos, desaparecidos tiempo ha del ámbito artístico. Y han llegado a convivir con las transmisiones de los nuevos seriales. La inevitable comparación que puede hacer el espectador avisado resulta una pelea de “león a mono”. Todo tiempo pasado del policiaco cubano sigue siendo mejor. Sólo queda esperar, desde el sueño casi eterno, por una idea…