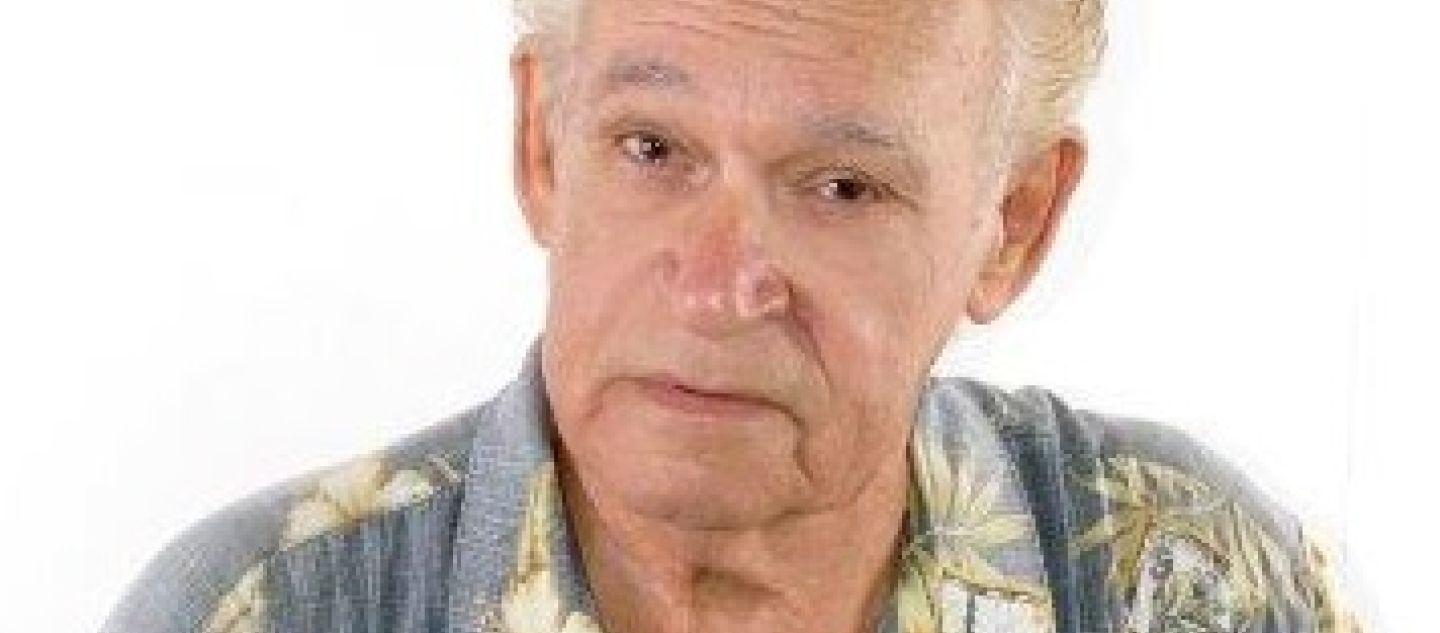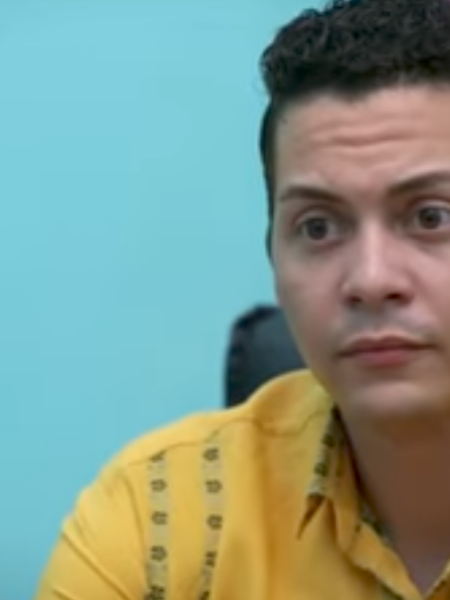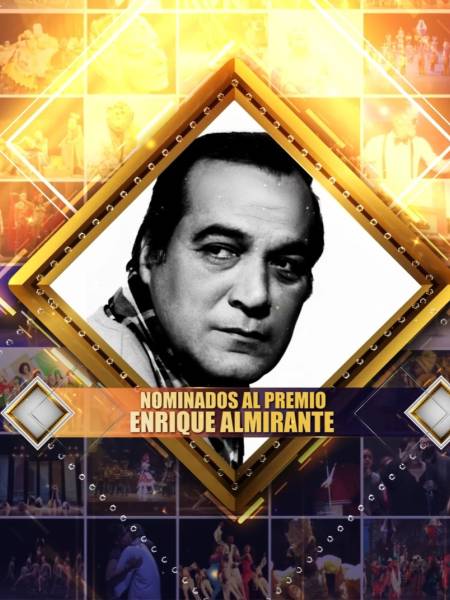La amplia producción de concursos televisivos puede limitar en nuestra TV la producción de géneros y formatos tradicionales con eficacia comunicativa, cultural, educativa e ideológica demostradas, como los animados, las series juveniles, los cuentos, los teatros y novelas
 En los llamados productos mediáticos, comunicativos o simbólicos confluyen sentidos, miradas, visiones y matices múltiples; esa polisemia suele desdibujar los límites entre tipologías, funciones, formatos y géneros tradicionales. El proceso se potencia hoy cuando está de moda la fusión.
En los llamados productos mediáticos, comunicativos o simbólicos confluyen sentidos, miradas, visiones y matices múltiples; esa polisemia suele desdibujar los límites entre tipologías, funciones, formatos y géneros tradicionales. El proceso se potencia hoy cuando está de moda la fusión.
Más allá de las debatidas, infinitas e ineludibles relaciones entre los contenidos y formas de expresión mediáticas, estas ambigüedades permiten que un dramatizado cumpla las funciones educativas, históricas, políticas, propagandísticas o lúdicas -entretenimiento- o que un evento deportivo pueda ser informativo, cultural o de entretenimiento.
Los productores y programadores de los medios de comunicación deben ponderar múltiples esencias para optimizar la efectividad de su gestión. Entre tantas: el equilibrio entre los géneros, formatos y funciones de las producciones emitidas, evitar la reiteración para que no decaiga la atención y ser fieles a la regularidad de los horarios de emisión de sus proyectos para cumplir con los hábitos de sus audiencias.
Si los objetivos de nuestro modelo de radiodifusión fueran comerciales, los contenidos responderían fundamentalmente a la demanda de los públicos, y esta categoría establecería una relación directamente proporcional con el incremento de las audiencias, las ganancias y su perfil temático.
En Cuba, todo es más difícil: desde hace más de 55 años somos uno de los pocos sistemas mediáticos de Iberoamérica que aplican el modelo de radiodifusión de servicio público comprometido con informar, formar, orientar, educar y elevar el nivel cultural y espiritual de sus destinatarios.
Nuestras singularidades se multiplican porque nuestros soportes mediáticos son propiedad del Estado, y este es socialista. Como si fuera poco, desde 1961 Cuba se enfrenta al bloqueo integral del gobierno de Estados Unidos.
En consecuencia, además de brindar información, formación, cultura, propaganda, ideología y entretenimiento, debe defender nuestro proyecto político y la ética individual-social.
Nuestra televisión comercial fue esencialmente generalista.1 La de servicio público –entre 1960 y 2000- privilegió esta tendencia. En los últimos quince años ha creado dos televisoras nacionales temáticas especializadas en educativos y otra en deportes.
Hoy quiero analizar el equilibrio necesario entre la producción y la programación de géneros y funciones que ha sido determinado históricamente por el modelo de radiodifusión, la estructura de propiedad o sus coyunturas históricas, económicas o tecnológicas. Más allá de un elemento teórico, este aspecto es clave en la gestión de una televisora pues le brinda su identidad o perfil.
Nuestro servicio público comunicativo en la televisión surgió mientras se edificaba una nueva sociedad. Por ello, priorizó la función informativa, propagandística e ideológica. Así, por décadas, multiplicamos los contenidos informativos, educativos y culturales con una diversidad de visiones creativas orientadas a destinatarios y necesidades sociales diversas.
Una de sus carencias fundamentales fue el entretenimiento,2 al que por mucho tiempo consideramos superfluo y vacuo. Por suerte, la visión cambió y esa necesaria función lúdica ya se está recuperando.
Tras la hecatombe del Periodo Especial, generamos un mare magnum de contenidos informativos noticiosos políticos-sociales, entrevistas, revistas informativas variadas y programas3 donde se instaló una monumental plataforma de promoción de eventos y personalidades artísticas, que en muchas ocasiones supera a las propias expresiones artísticas o al análisis o debate de las mismas.
Poco a poco, en grandes oleadas recuperamos los musicales, los humorísticos, algunos infantiles e incrementamos los documentales.
Por variados factores objetivos y subjetivos, en el vasto catálogo de los dramatizados, tendencia privilegiada en toda nuestra historia audiovisual, otros formatos no han corrido la misma suerte.
Ejemplos:
Las zarzuelas y las óperas ya son historia antigua.
Las series policiacas de estreno -que hoy realizan productoras externas- suelen emitirse en dos momentos del año, alternándose con las infinitas retransmisiones de sus clásicos, necesarios para las nuevas generaciones pero muy reiterados.
Los cuentos, las aventuras juveniles y los teatros que comenzamos a recuperar desde comienzos del siglo XXI, hoy son muy escasos.
La telenovela, de la cual fuimos fundadores en Iberoamérica y que tradicionalmente mantenía un título anual en pantalla, hoy no lo logra.
Los dibujos animados4 para niños -vertiente productiva televisiva que desde los sesenta pasados inició su etapa de oro- hoy son inexplicablemente exóticos y recurrimos a los del Instituo Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic).
Escasean los programas independientes donde se analice y debata la ciencia, la economía o la tecnología.5
Hace años, cuando La neurona intranquila nos sorprendió conjugando el humor, la reflexión, la agilidad mental y el conocimiento, revitalizó la necesidad del entretenimiento o el divertimento al cual pertenecen los proyectos de participación popular y las competencias de talentos y habilidades donde se fusionan las funciones educativas, culturales y lúdicas.
Un sucinto muestreo televisivo del último trienio suma a Escriba y Lea, La neurona intranquila y su versión juvenil y los concursos en secciones de programas diversos a: tres temporadas consecutivas de Sonando en Cuba (concurso de interpretación vocal), Bailando en Cuba (concurso de interpretación danzaria), Sorpresa XL (competencia de conocimiento y agilidad mental), La colmena TV (concurso infantil sustentado en el talento artístico integral que se anuncia como premio a los valores), Somos familia. (competencia de habilidades), Punto Diez (competencia de habilidades).
También se anuncia un concurso de talento artístico integrado por estudiantes universitarios o en servicio social: Quién Vive.
Más que asustarnos por el incremento cuantitativo de estos formatos competitivos -que debiera perderse en la programación de cinco canales nacionales y decenas de provinciales- preocupa el hecho de varios de ellos, por su concepción esencial, constituyen verdaderas superproducciones con recursos y logísticas inconmensurables, capaces de engullirse la mayor parte del presupuesto financiero televisivo.
El desequilibrio de programación no solo se genera cuando en un año natural se producen muchas propuestas del mismo género o formato sino cuando su presupuesto y logística son tan elevados que impiden acometer la de géneros diferentes.
Sonando en Cuba, que pervive en un momento donde pululan dentro y fuera de los medios de comunicación propuestas similares, ya es paradigmático:
Su tiempo difusivo excede al habitual y desajusta la programación del sistema y la agenda individual de televidentes que crean su propia programación. Crea sus propios espacios promocionales y satura al resto del sistema. Sustenta eliminatorias provinciales o regionales cuyas finales territoriales devienen verdaderos espectáculos masivos. Auspicia giras nacionales con sus músicos fundadores y los jóvenes ganadores. Replica un vasto catálogo de merchandising cultural-promocional.
Ineludiblemente, estos proyectos son muy populares por las estrategias comunicativas-mercantiles utilizadas: replican códigos de la televisión latinoamericana ausentes por mucho tiempo en nuestra pantalla, recuperan la visualidad, el concepto del show, el glamour del vestuario y la aplicación de las nuevas tecnologías audiovisuales o informáticas, insertan a músicos famosos y amplían la participación popular.
Lucas y Cuerda Viva retomaron la práctica de vincular al programa televisivo con la Industria Cultural, pero al cubrir nichos de contenidos ausentes en la programación mediática, crearon una necesidad de ellos como proyectos culturales.
La mayoría de los actuales concursos son más de lo mismo. Lo verdaderamente surrealista es que este gigantismo integral de escala nacional sea tan reiterativo en un sistema televisivo cuyas carencias financieras y tecnológicas le impiden estabilizar la producción de géneros y formatos tradicionales con eficacia comunicativa, cultural, educativa e ideológica demostradas, como los animados infantiles, las series juveniles, los cuentos, los teatros y hasta las novelas, que integran nuestra memoria colectiva y nuestro patrimonio.
Notas:
[1] Solo hubo una planta de corta duración con fines informativos: Canal 12 TELECOLOR y otra especializada en películas y series foráneas como fue el Canal 7 CMBF TV.
2 Donde se incluyen las competencias de talentos artísticos, habilidades y conocimientos, programas informativos dedicados al arte culinario, las modas, el diseño, la peluquería y el maquillaje, la decoración interior, etcétera.
3 Su última modalidad es el uso de niños y adolescentes en funciones de conductores de televisión, recitando contenidos que suelen no corresponder a su edad física, mental o psicológica.
4 Que nuestra televisión comercial utilizó fundamentalmente en anuncios de productos.
5 La mayoría se encuentran en secciones de revistas informativas.