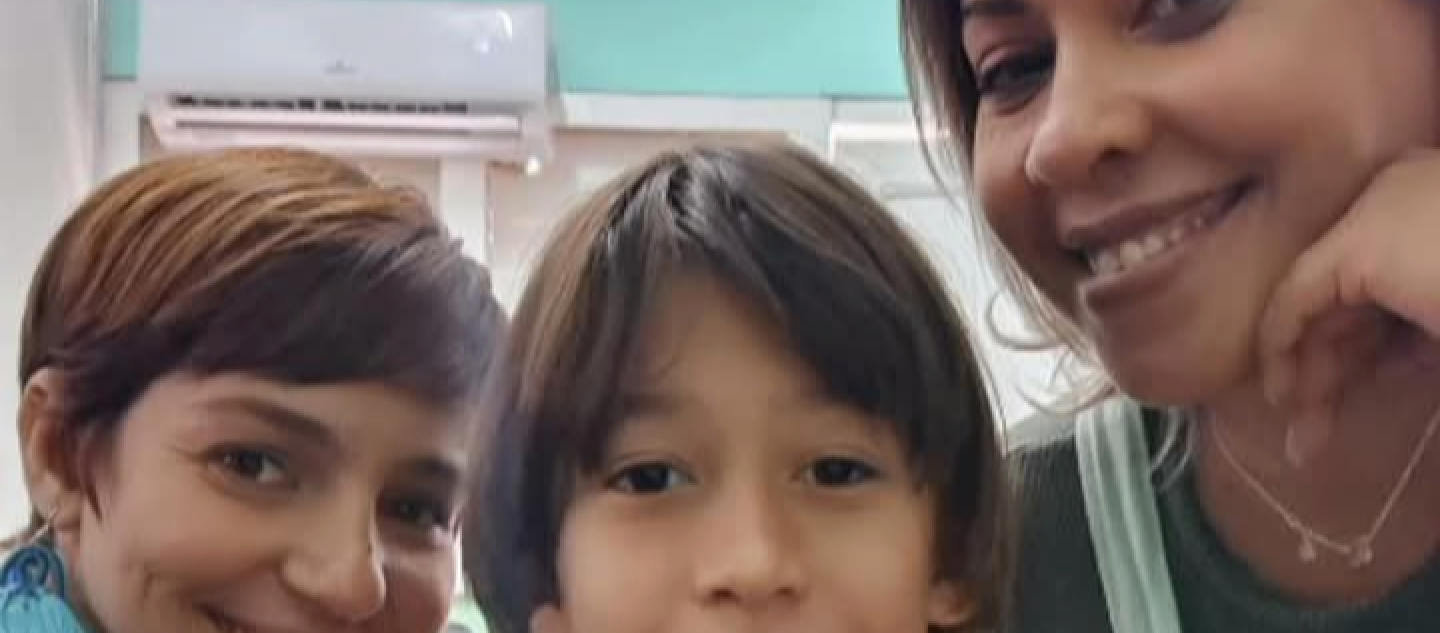Temas
- Detalles
- Escrito por: Sahily Tabares/Bohemia
- Categoría: Temas
- Visto: 259
El telefilme Árbol negro, reconocido por los públicos, revela valores que debe cultivar la sociedad cubana
¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Ambas interrogantes suelen ser planteadas en ficciones audiovisuales televisivas; guionistas, directores y equipos creativos son conscientes de que el arte no es un tratado antropológico, ni de otro tiempo; en tanto propuesta dialógica deviene látigo con cascabel para interrogar; pues provoca desazones, nunca oasis de paz. Lo asumió el colectivo del telefilme Árbol negro, que transmitió la revista Una calle, mil caminos. Fue el de mayor aceptación entre los públicos y seleccionado mediante encuestas valorativas en las redes sociales.

El telefilme Árbol negro cuenta la historia del joven Alberto, quien vive en un barrio marginal de Trinidad donde determinadas experiencias influyen en su transformación personal. Una amplia gama de complejidades imbricadas en el tejido social son abordadas por los guionistas Charles Wrapner y María Isabel Nieblas, directora de la puesta. Las problemáticas raciales, migratorias, el respeto a los ancianos, la amistad, el cuidado de los animales, la defensa de la naturaleza, nutren la rica iconografía de temáticas y géneros dramáticos asumidos sin didactismo al educar desde el arte.
La agudeza al recrear actitudes positivas y sensibilidades desde una lectura ética renuncia a complejidades incómodas de lo real. Provocador, sugerente, el concepto narrativo realza calidades artísticas, cabe mencionar, la dirección fotográfica de Yuniel Mentado y la original concepción sonora desplegada por Julio Montoro, que incorpora la música como un personaje omnipresente en el relato vivido, nunca inocente: coloca en la mira desmemorias, tradiciones, mitos y figuras legendarias de la cultura en Cuba apenas evocadas, entre ellas, Rosa Inmaculada Valdés Pino, perteneciente a una estirpe fundacional.
¿Cómo llevar adelante entramados complejos de profundas connotaciones culturales, filosóficas, en registros verosímiles sobre acontecimientos, conflictos y contextos contemporáneos de hondas raigambres?
Los noveles actores Alejandro Guerrero y Mía Mejías, intérpretes de Alberto y Laura, respectivamente, interiorizan razones, sentimientos, hallazgos reencontrados en árboles genealógicos de familias empeñadas en la preservación identitaria y el disfrute documental implícito, redescubierto al volver sobre huellas frescas acunadas sin distancias ni olvidos.
Hurgan en lo entrañable la primera actriz Miriam Socarrás y Santiago Alfonso, artista íntegro, ejemplo de sinceridad, compromiso y disciplina en cualquier escenario.
La historia se distingue por la valentía y la honestidad intelectual; ambos dan rienda suelta a dudas, sorpresas, sueños. A modo de estilete las escrituras lingüísticas y visuales visibilizan el yo recóndito puesto de repente a flor de piel por conciencias y almas en una ficción abierta a transformaciones existenciales.
Su densidad emocional borda matices; en dicho proceso participa el televidente en una especie de viaje y, finalmente, el amor salva.
Lideran en el telefilme poéticas sugerentes entendidas estas mediante el sentido de la conciencia crítica patente en el guion y la puesta telefílmica a partir del sólido ideal estético: conozcamos las raigambres para saber hacia dónde debemos ir.
Asociaciones logradas en escenas caracterizadoras y preparatorias, y el enfoque selectivo fotográfico de la secuencia filmada en el cementerio, un lugar sagrado en la memoria perpetua: dan fe de la artisticidad de un Árbol negro que le habla a la sociedad para todos los tiempos.
Graduada de la Facultad Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes, la guionista y directora María Isabel Nieblas debe continuar desarrollando su talento en narrativas ficcionales que, como ésta, revelan valores; redescubrirlos es una manera de persuadir, y esto urge. Sedimentarlos corresponde a la escuela, los medios de comunicación, las familias, la sociedad.
- Detalles
- Escrito por: Ivón Peñalver
- Categoría: Temas
- Visto: 673
Falleció la actriz e intelectual cubana, Corina Emilia Mestre Villaloy, Premio Nacional de Enseñanza Artística, 2015 y de Teatro, 2022.
 Inesperada y como siempre la brutal noticia de no saberla más físicamente entre nosotros, aun cuando su voz de trueno, a veces, tierna otras; enérgica siempre, de seguro acompañará a las tantas generaciones de cubanos que vayan en busca de una convincente actuación.
Inesperada y como siempre la brutal noticia de no saberla más físicamente entre nosotros, aun cuando su voz de trueno, a veces, tierna otras; enérgica siempre, de seguro acompañará a las tantas generaciones de cubanos que vayan en busca de una convincente actuación.
En una oportunidad en compañía de su hermano de sueños Augusto Blanca le escuché decir:” de qué vale la fama si no se coloca del lado de la verdad”, y luego regaló unos hermosos versos de Machado. Creo que esa es una buena manera de recordar a la profesora, la actriz, la declamadora, la intérprete; pero sobre todo a la cubana verdadera que, desde cualquier espacio de diálogo o creación, apostó desde la ética martiana por permanecer del lado de la verdad de una nación .
Y con ese voto hacia la verdad, Corina dio vida en la televisión a personajes inolvidables. El espacio “Teatro en televisión” la vio ser Bernarda, en una puesta que demostró cuanto de arte puede llevar consigo la pequeña pantalla, cuando se piensa en tales términos; la odiosa burguesa en las aventuras Los papaloteros la colocó en ese difícil trance para el espectador de tener que distanciarse para admirar cuanto de bueno se esconde en una actuación convincente.
Otros desempeños como madre la acercaron a varias generaciones para las cuales nunca pudo resultar ajena; la Matilde, mujer de convicciones de la telenovela Pasión y prejuicio, llegó para quedarse; otra madre inolvidable la interpretó en Doble juego, personaje víctima de los prejuicios y la poca comunicación que la hundieron lastimosamente en la vergüenza; y por supuesto en este breve recorrido no puede faltar. Rosa, en la serie De amores y esperanzas, mezcla de dolor y optimismo que significó el presente de muchas mujeres-madres en la Cuba de hoy. Y todo eso como si actuar fuese a la par vivir.
El sentido del humor de la prestigiosa actriz tampoco resultó ajeno para su público. Baste recordar el filme Vals de La Habana Vieja ¸ y es que la discípula de Teatro Estudio se sintió deudora de la magia aprehendida por Raquel Revuelta y la devolvió con las más de tres décadas frente a las aulas de la Escuela Nacional de Arte, y sus años más recientes en el hoy Instituto de las Artes.

Temperamental y exigente, en contra de cualquier rasgo de chabacanería, disfrazado de popular, desde su concepción de trabajo para y por las comunidades, Corina llevó consigo al más distante escenario que fuese posible el buen gusto. Como aliada, la guitarra y el pensamiento, y en medio de ese dueto feliz se convirtió en voz necesaria dentro del gremio trovadoresco donde siempre pudo recordar a sus preferidos Neruda, Vallejo y por supuesto, Martí.
Tal vez porque desde su inocencia infantil la poesía caló en ella caló como eco de múltiples sentimientos y emociones. Luego la actuación fue el sumum de una constante búsqueda de crecimiento personal.
Expresó la pedagoga en una entrevista que la poesía era para ella como un dios, y realmente también lo fue la actuación, en la que encontró todas las posibilidades para hacer pensar a la gente, la misma que tanto hoy lamenta la partida física de una Corina que fue todo corazón.