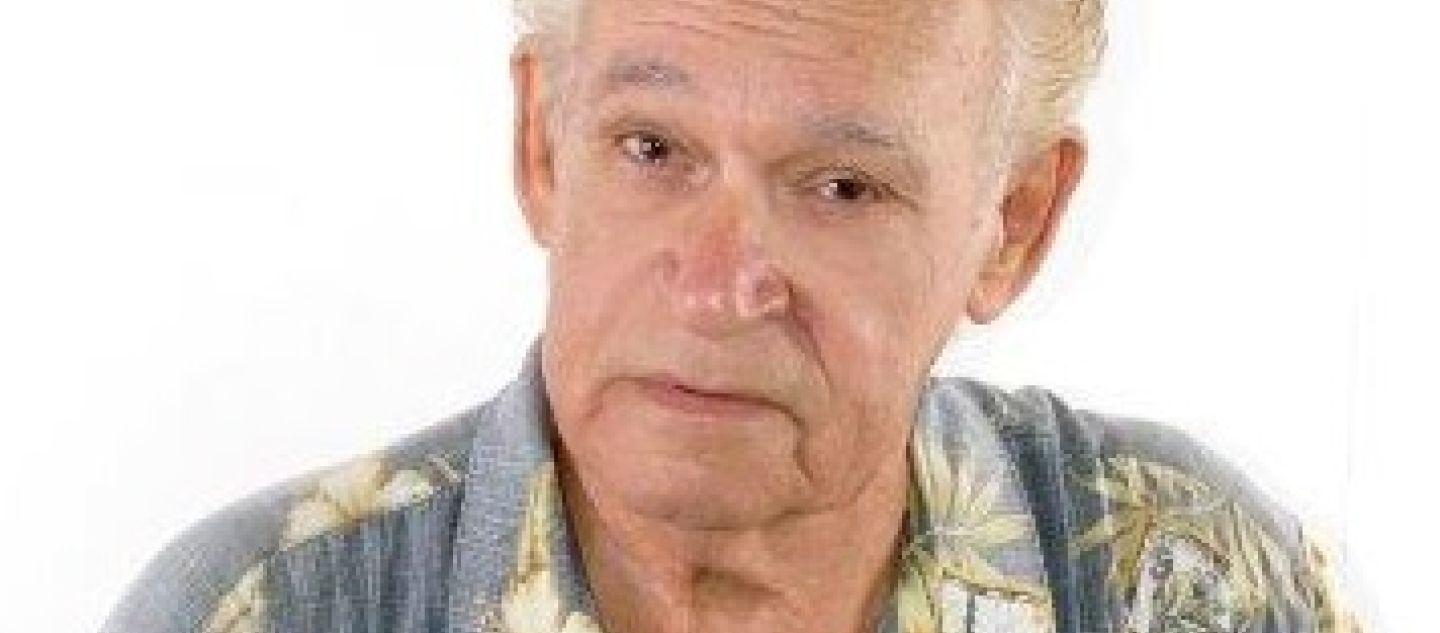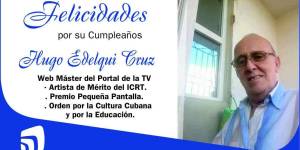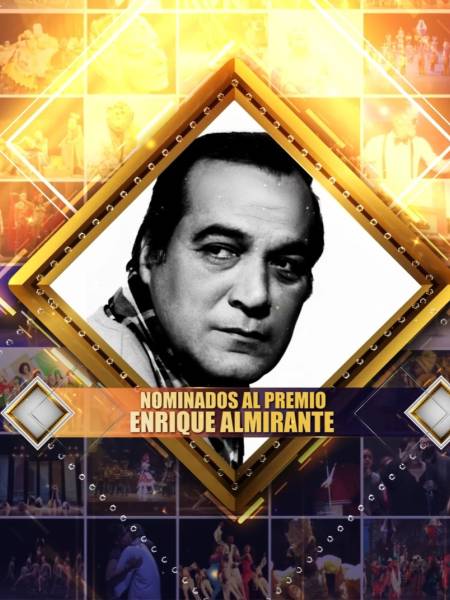Temas
- Detalles
- Escrito por: Ivón Peñalver
- Categoría: Temas
- Visto: 1005

Con la mirada puesta en el 505 aniversario de la capital, Canal Habana celebra la fecha como la razón misma de su esencia. Mostrar todo lo que acontece en la urbe de todos los cubanos y cubanas implica, por un lado, el desafío de la vigilia y, por otro, el compromiso íntegro con la verdad.
Si bien Canal Habana se ha distinguido por la frescura y coloquialidad de su discurso, es necesario señalar cómo su visualidad mantiene constantemente guiños con la ciudad capital. El uso del azul, color que lo identifica —si no el más importante, sí uno de los elementos con los que mejor empatiza el televidente—, refuerza la conexión con los mensajes que transmite el canal. De la misma manera, resulta particularmente interesante cómo pequeños espacios, que funcionan más bien como transiciones temáticas, ofrecen una mirada diversa e inclusiva de la ciudad. En este sentido, “Habaneros” constituye una forma desenfadada de autorreconocimiento para los habitantes de la capital, desde la visión de un intelectual, artista o científico, hasta un vendedor. Colocarlos a todos frente a cámara en igualdad de condiciones, preferiblemente en espacios abiertos, ofrece una visión plural de esta Habana de todos y todas, un concepto esencial del canal.
 Y si de pluralidad se trata, es gratificante mostrar la esencia natural de este entorno citadino. En este contexto, el espacio “Verde Habana” ofrece una mirada necesaria al esfuerzo personal o familiar que engrandece, en muchas ocasiones, el entorno habanero. Es una forma de aplaudir a los emprendimientos y proyectos socioculturales que contribuyen al crecimiento económico de la urbe.
Y si de pluralidad se trata, es gratificante mostrar la esencia natural de este entorno citadino. En este contexto, el espacio “Verde Habana” ofrece una mirada necesaria al esfuerzo personal o familiar que engrandece, en muchas ocasiones, el entorno habanero. Es una forma de aplaudir a los emprendimientos y proyectos socioculturales que contribuyen al crecimiento económico de la urbe.
La música, expresión cultural que constantemente acompaña al cubano, ocupa un lugar importante en Canal Habana. El canal se hace eco de los principales espacios donde esta se produce. No obstante, en poco tiempo, un programa como “Música Habana” ha logrado captar la atención de los habaneros, ya que promueve el quehacer de los jóvenes que llegan al panorama sonoro de la isla desde la capital. Esto demuestra el interés del canal por abrirse a nuevas propuestas que, en breve, delinearán el futuro musical cubano.
Una revista como “Hola Habana” recorre con acierto todas las esferas de la vida capitalina, trayendo a su set rostros representativos de cada una de ellas. “Habana Noticiario”, por su parte, se esfuerza por mantener la calidad informativa, evitando repetir fórmulas comunicativas de otros espacios noticiosos.
En vísperas del aniversario 505 de San Cristóbal de La Habana, no han sido los mejores tiempos para la ciudad. Sin embargo, en estos y en otros momentos difíciles, la cobertura informativa rápida y certera, con énfasis en la dimensión humana de cada fenómeno, ha prevalecido. Tanto es así que muchas de sus notas han sido utilizadas en otros canales informativos.
Los periodistas de Canal Habana han reflejado el sentir de las problemáticas que enfrentan los capitalinos y, a su vez, han mostrado el esfuerzo mancomunado de héroes anónimos que han puesto sus vidas al servicio de otras personas.
Eso es Canal Habana: cohesión y confluencia a la hora de buscar la información desde sus fuentes reales. Ese es su compromiso, su logro y su desafío.
Canal Habana ya llega a casi todo el país y lo hace manteniendo la impronta del habanero que lo ha hecho suyo porque en él cree y por él siente. En este aniversario, que esperamos llegue con más luces que disipen las nubes, agradecemos a Canal Habana por ser la voz genuina de la capital.
- Detalles
- Escrito por: Jordanis Guzmán Rodríguez
- Categoría: Temas
- Visto: 1238

Una obra de ficción está conformada por un sinnúmero de elementos técnico-artísticos que redondean su discurso global. No se establecerá un entendimiento correcto entre los públicos y el producto, si algunas de estas especialidades fallan o son trabajadas desde el desconocimiento y la chapucería. Contar una historia sin los presupuestos estéticos correctos es un verdadero suicidio comunicacional y nuestra televisión debería procurar, por todos los medios, salvarse de algo así.
Dentro de las especialidades que mejor ayudan a contar una historia, se encuentra el vestuario, ese que no solamente arropa el cuerpo del actor. Su función supera lo práctico, lo evidente; complementa esa vocación espectacular y artística que debe caracterizar a un dramatizado.
Desde las primeras representaciones teatrales de la antigüedad, los actantes eran ataviados con máscaras, telas o coturnos que hablaban de la condición social o divina del rol representado. Tal función ha seguido siendo la misma en el devenir de los tiempos. El cine primero y la televisión después, tomaron del teatro ese tratamiento riguroso de la indumentaria representacional, que requiere de texturas, colores y acabados superiores a los tejidos utilizados en la vida cotidiana.
Desde los años cincuenta, pleno apogeo del medio, las producciones televisivas cubanas contaron siempre con un estupendo trabajo de vestuario. Ni lo rudimentario de la técnica, ni la inexistencia del tecnicolor, afectaron a que los diseñadores y vestuaristas ataviaran a los personajes con los trajes hechos a la medida de sus complejidades psicológicas, condición social y función dramática. Estos resultados artísticos perduraron décadas pese a las carencias, la no presencia de algunos tejidos y la paulatina desaparición de especialistas competentes.
Ni en los años noventa, época compleja, faltaron buenos exponentes del trabajo de vestuario. Obras como Pasión y prejuicio, Las Honradas, Magdalena o la icónica Tierra Brava, contaron con especialistas comprometidos, que desde la imaginería y el estudio, lograron, con muy poco, hacernos soñar.
Y parecería, por lo antes expuesto, que el vestuario solamente tiene que ser efectivo en producciones de época; nada más alejado de la verdad. Ya sea en una producción con tratamiento histórico o un relato contemporáneo, la indumentaria representacional debe alinearse con la estética de la obra para mantener la credibilidad narrativa. En este sentido, la falta de coherencia perjudica irremediablemente la conexión del público con la propuesta audiovisual.
Hace ya algunos años que el vestuario en nuestros dramatizados, sobre todo los seriados, tiene más una función práctica que artística. Pocas han sido las obras que se han arriesgado a proponer diseños propios, cavilados, en función de las diferentes psicologías y estratos sociales de los personajes. Es sabido por todos la falta de presupuesto que golpean a nuestras producciones, y que evidentemente lastran también el desempeño de una especialidad tan importante; pero poner en función del arte lo poco que tenemos, no siempre significa un costo adicional. El reciclaje de materiales o vestuarios previos, la investigación con materias primas alternativas, así como diseños minimalistas y sustentables, pueden ser soluciones para no dejar de vestir a las obras con gusto y creatividad.
Si bien lo productivo afecta, hay cosas como el estrujado de una prenda o la mala combinación de colores, que hablan de poco rigor, de conformidad con lo que se tiene. Una especialidad como la dirección de arte, encargada de marcar el camino visual de la obra, debería tomar las riendas de todos los rubros técnico-artísticos a su alrededor, incluyendo el vestuario. En tiempos de tanta información y tendencias, no se le puede dejar todo al azar, la improvisación.
Los públicos de hoy en día son mucho más exigentes que los de décadas pasadas, y con un poder impresionante otorgado por la tecnología y las redes sociales: el de generar y expandir sus criterios de todo lo que a su alrededor gira. Un personaje mal vestido o una prenda repetida en varios espacios dramatizados, salta a la vista enseguida.
Más allá de un buen guion, el vestuario también cuenta parte de la historia. El reto está en incorporarlo de manera orgánica al relato, sin que se filtre en el proceso, el conformismo y la falta de creatividad.