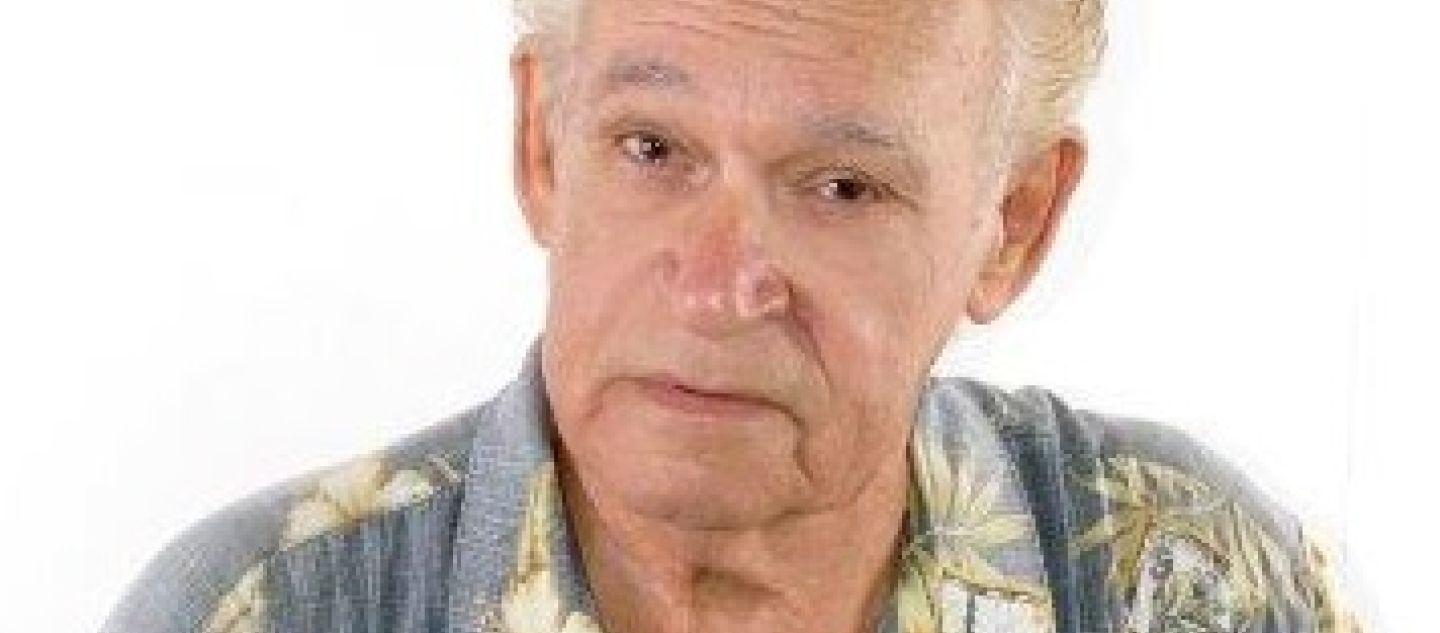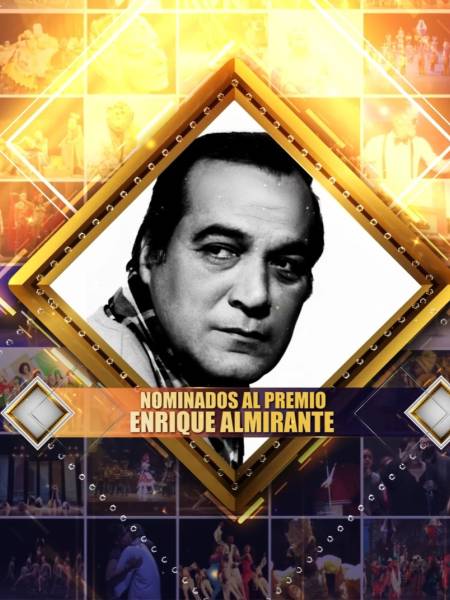Temas
- Detalles
- Escrito por: Soledad Cruz/Facebook
- Categoría: Temas
- Visto: 2537
 Volvió CALENDARIO, la esperada serie dirigida por Magda González Grau que interesó a un publico mayoritario en su primera tempora, apeló a la literatura y visibilizó la estética de los paisajes cotidanos, la escuela, el barrio, las contradicciones y modos de trascenderlas.
Volvió CALENDARIO, la esperada serie dirigida por Magda González Grau que interesó a un publico mayoritario en su primera tempora, apeló a la literatura y visibilizó la estética de los paisajes cotidanos, la escuela, el barrio, las contradicciones y modos de trascenderlas.- Detalles
- Escrito por: Alexis Díaz Pimienta
- Categoría: Temas
- Visto: 2201
 Cuando era niño yo pensaba que las mujeres no morían nunca. Solo por eso, por ser mujeres, por lo que representan. Sin embargo, en plena adolescencia, el primer cuerpo sin vida que vi de cerca fue el de una prima segunda mía, Emelina, la hija de tía Andrea. Y maduré de golpe. Sí, las mujeres fallecen.
Cuando era niño yo pensaba que las mujeres no morían nunca. Solo por eso, por ser mujeres, por lo que representan. Sin embargo, en plena adolescencia, el primer cuerpo sin vida que vi de cerca fue el de una prima segunda mía, Emelina, la hija de tía Andrea. Y maduré de golpe. Sí, las mujeres fallecen.
Y ya adulto me sigue pareciendo un error de diseño de quien hiciera el universo. Es mi parte infantil, supongo. Pero cuando suceden desgracias como la de hoy —cuán desgraciados somos quienes perdemos amigos, y mucho más, amigas—; cuando muere, de golpe, una mujer tan querida, admirada, respetada, la orfandad es terrible, y las ganas de llorar y el llanto mismo te cortan la respiración, te dan asma.
“Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé…”, escribió César Vallejo, el lúcido, y uno va acumulando tantos golpes de estos que ya tampoco sabe. “Golpes como del odio de Dios”, dijo Vallejo, pero esta coda no le sirve a mi Paquita Armas, tan irreverentemente atea, la amiga que me ha roto la mañana del lunes 27 de febrero de 2023. “La eternidad por fin comienza un lunes”, dijo otro poeta, el gran Eliseo Diego; y tenía razón. Aunque Vallejo le responda, estilo controversia: “Murió mi eternidad y estoy velándola”. A lo que Eliseo añade: “y el día siguiente apenas tiene nombre y el otro es el oscuro, al abolido”. Y Vallejo remata, gritándole a Dios: “¡tú no tienes Paquitas que se van!”.
Hoy, lunes, la eternidad comenzó para Paquita Armas. ¿Cómo lo supe? Pues, preguntó mi hijo Axel, desde España, en el grupo de WhatsApp familiar. “¿Murió Paquita?”. Yo no vi su mensaje, me lo contó mi Lisset, y ya en la misma pregunta estaba la respuesta. Yo, que estaba escribiendo, solté el teclado, me caí hacia la nada.
Repetí absurdamente la pregunta: “¿murió Paquita?” “Pero si ayer hablé con ella”, la típica coletilla tonta que dicta la sorpresa en estos casos. Pero era cierto, es cierto: ayer hablé con ella. Así de duro. Así de raro. “Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé…” Ha muerto Paquita Armas Fonseca. Mi Paquita. Nuestra Paquita. La Paca de tantos.
Hoy me han caído tantos años encima, tantos recuerdos, charlas, lecturas, risas, discusiones. Pero también me ha caído una gran lápida de remordimiento por el abrazo que faltó, injustificado. Ayer hablé con ella, por teléfono. Estaba de visita en El Vedado, a solo dos cuadras de su casa, y le dije a Lisset, “voy a llamar a Paquita, vamos a invitarla a tomar un café. Que venga ella hasta aquí, o vamos nosotros a su casa”.
Hacía varios meses que no la veía, desde noviembre por lo menos, cuando precisamente le tomé el café (una tradición entre nosotros). Y ayer la llamé. Tres veces. Al móvil. Al fijo. Por WhatsApp. Pero no respondía. Qué raro, dijo Lisset. Y la llamó ella también, desde su móvil. Tampoco respondió. Era raro. Sí. Paquita era una gran conversadora, en vivo y por teléfono.
Le encantaba llamar y que la llamasen para “dar muela” sobre cualquier cosa: cine, telenovelas, pelota, literatura, chismes, política… Una hora después, a punto de dejar El Vedado, insistí de nuevo, la llamé al móvil, y fue entonces cuando hablamos. Nada del otro mundo. Una típica conversación de amigos. Pero, al “¿cómo estás, flaca?” (ella se burlaba de mí: decía que era el único que le seguía diciendo flaca tras dejar de fumar), respondió una voz cansada, rota: tengo asma.
Se notaba que estaba mal; quienes la conocíamos sabemos que su timbre natural de voz era el de la intelectual aficionada a la pelota que conversaba hasta de filosofía como si estuviera en el noveno inning, con el juego uno a cero, y perdiendo Santiago. Aquel su “tengo asma” me sonó muy triste, a mí, que tantas veces la había en igual trance.
¿Qué estás tomando?, le pregunté, por si podía llevarle algo. Salbutamol, me dijo, y ahora me traerán otro medicamento. “Paca, te llamé varias veces para invitarte a un café, estoy en el Vedado”, le dije. “Estoy con asma”, fue su respuesta: y añadió: “hubieras venido”. Era una tradición entre nosotros, desde que éramos vecinos en Infanta y Manglar.
Yo, que soy poco cafetero, que alardeo incluso, diciéndole a Bola de Nieve que soy de los pocos negros que no toman café, confieso que en ningún lugar del mundo he tomado más café que en casa de Paquita. Fuerte y amargo, como le gustaba. “Hubieras venido”, dijo, y tenía razón.
Nunca antes necesité avisarle para llegar hasta su casa. Y en llegando, en menos de un minuto, la cafetera olía a “conversemos”. Pero esta vez, ayer, teníamos un carro esperándonos porque me iba a un teatro, a una actuación. Así que solo le dije que se cuidara, que otro día pasaría, y que la quería mucho. La verdad. Pero hoy, hace un rato, como un jab directo al corazón, me llegó la noticia.
“Ha muerto Paquita” y no podía creerlo. Mi Paquita. Nuestra Paquita. La Paca de tantos. La Paquita Diligencia de mi novela El huracán Anónimo. Porque para los demás Paquita Armas era la periodista cultural, la fundadora y ex directora del Caimán Barbudo, la aguda crítica de cine y televisión, la marxista convencida y biógrafa de Marx; pero para mí fue todo eso y mucho más: fue la mejor vecina que he tenido; la de las charlas interminables mojadas en cerveza y ron; la lectora de mis novelas manuscritas; la mujer que no había nada, absolutamente nada que uno necesitara y no lo consiguiera o se desviviera por conseguirlo.
Lo mismo un huevo, que un alfiler, que un número telefónico o un libro. Nunca había conocido a nadie así, con tanta vocación de servir y de ser útil. Alguien tan diligente… Hasta tal punto que Paquita Diligencia es coprotagonista, junto al Dr. Rubiera, de una de mis novelas. Paquita Diligencia: un retrato y un pequeño homenaje.
Son muchos los recuerdos que se me agolpan ahora entre las lágrimas y el nudo en el estómago. Paquita de paseo conmigo por La Habana vieja; Paquita con Natalia y Alejandro, ejerciendo de tía, en Infanta y Manglar; Paquita en los guateques de punto guajiro; Paquita en el Bimbom, frente a nuestro antiguo edificio, retándome a ver si acabábamos con la producción de bucaneros (creo que lo logramos); Paquita y Marx , Paquita y Marlon Brando, Paquita y Evita, Paquita y Fidel, Paquita y el equipo de Santiago de Cuba; Paquita y su princesa, la niña que llenó de luces y de amor los últimos años de su vida.
Sí. Hoy ha muerto Paquita, mi Paquita, y la he llorado como a un familiar. Como lo que fue desde que nos conocimos. He tardado más que nunca en escribir esta despedida, porque no sabía qué decir ni por dónde empezar a extrañarla. Nos han quedado tantas charlas pendientes. Me ha tomado tan de sorpresa su adiós.
Hoy me dije: “a veces los aferrados a la incredulidad (en todas sus formas) no vemos o no sabemos leer las señales”. Y ayer fueron clarísimas. De tantas veces que voy al Vedado, ayer, nada más llegar, pensé en llamarla e invitarla a un café. ¿Era mi subconsciente premonitorio? De tantas veces que la llamo por teléfono, ayer por primera vez ella no respondió a cuatro llamadas.
¿Era un aviso? De tantas veces que me ha visto llamarla, ayer Lisset insistió en llamarla también ella. ¿Una señal de refuerzo? Y luego su asma, su voz débil, su “hubieras venido”, mi sensación, real, de que había quedado muy mal con mi mejor amiga por haber estado tan cerca y no ir a visitarla. En fin. Ya no tiene remedio. Ya nada cambiará la realidad de que ese café iba a ser nuestro último café, el café de nuestra despedida.
Ay, Vallejo, poeta, “hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Marx…” Ay, Eliseo Diego, la muerte es (otra vez) “esa mancha en el muro”.
Aunque mejor lo digo en décimas:
Adiós, querida Paquita.
Mi amiga, mi familiar.
¡Cómo te voy a extrañar!
¿A quién le haré la visita?
El nudo no se me quita
del estómago y del pecho.
Qué tristeza. No hay derecho.
Qué silencio. Qué vacío.
Hoy el sol se ha puesto frío.
Qué has hecho, Paca, qué has hecho.
¿Quién me pedirá “una fría”
que yo a gusto compraré?
¿Quién me colará café
a cualquier hora del día?
¿Quién hará filosofía
hablando de audiovisuales?
¿Quién hablará como a iguales
a Evita, Engels y Martí?
¿Quién se burlará de mí
siempre que pierda Industriales?
Te vamos a echar de menos.
Es decir, ya te extrañamos.
Has hecho que repitamos:
“Siempre se marchan los buenos”.
Tengo mis cajones llenos
de recuerdos, versos, fotos.
Tú y yo, eternos copilotos.
Tú y yo, peces de ciudad.
No sabes la cantidad
de amigos que estamos rotos.
¿Qué has hecho, Paca? No juegues.
¡Que hoy hay peña en el Caimán
Y todos te extrañarán…!
No empiezan hasta que llegues.
Qué has hecho, Paca. No entregues
tu sonrisa, tu fular,
tu holguinero paladar,
tu periodismo adictivo.
Dale, que estamos en vivo.
¡Y Santiago va a jugar!
TOMADO DE CUBAPERIODISTA
MAS TEMAS
Temas para volver a leer
Cauã Reymond y el desafío de una vida ajena
Lunes, 06 Enero 2025 12:30
 Año Nuevo y, coincidentemente, telenovela nueva. Tras 12 meses de un intenso recorrido por diversos escenarios de la teledramaturgia brasileña, el...
Año Nuevo y, coincidentemente, telenovela nueva. Tras 12 meses de un intenso recorrido por diversos escenarios de la teledramaturgia brasileña, el...
La telenovela: ¿un género en crisis?
Domingo, 22 Diciembre 2024 10:00
 Si un género televisivo grafica con precisión el entramado sociocultural y espiritual de los territorios que lo consumen, ese es la telenovela....
Si un género televisivo grafica con precisión el entramado sociocultural y espiritual de los territorios que lo consumen, ese es la telenovela....
En el laberinto del Noticiero Cultural
Jueves, 08 Abril 2021 09:25
 Cada año el espacio televisivo se autoevalúa, el oficio profesional deviene búsqueda estética de un mayor paradigma… El Noticiero Cultural cumple un...
Cada año el espacio televisivo se autoevalúa, el oficio profesional deviene búsqueda estética de un mayor paradigma… El Noticiero Cultural cumple un...
Aniversario 60 de la Unión que agrupa a los Escritores y Artistas de Cuba.
Viernes, 20 Agosto 2021 11:51
 La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC: organización social, cultural y artística, aúna en su seno voluntariamente al sector de los...
La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC: organización social, cultural y artística, aúna en su seno voluntariamente al sector de los...
Vuelve a mirar
Miércoles, 22 Diciembre 2021 15:29
 Por la aceptación del público, más allá o acá de determinados reparos e insatisfacciones puntuales, puesto que sabemos lo difícil que resulta poner...
Por la aceptación del público, más allá o acá de determinados reparos e insatisfacciones puntuales, puesto que sabemos lo difícil que resulta poner...
¿Quién es la carismática Kim?
Miércoles, 02 Febrero 2022 21:05
 Actriz y periodista brasileña, nacida el 2 de noviembre de 1981. Kim Ventura, interpretada por Mónica Iozzi, en la telenovela brasileña Dulce...
Actriz y periodista brasileña, nacida el 2 de noviembre de 1981. Kim Ventura, interpretada por Mónica Iozzi, en la telenovela brasileña Dulce...
San Remo Music Awards agradece a la radio y a la televisión de casa
Jueves, 14 Abril 2022 08:04
 Con la jornada del 10 de abril se despedía la primera edición en Iberoamérica del San Remo Music Awards, un evento que desde su presentación estuvo...
Con la jornada del 10 de abril se despedía la primera edición en Iberoamérica del San Remo Music Awards, un evento que desde su presentación estuvo...
Fidel y su impronta en nuestros medios
Viernes, 25 Noviembre 2022 07:36
 A seis años de la partida física de nuestro eterno líder, Fidel Castro Ruz, la impronta de su pensamiento humanista, adelantado a su época y...
A seis años de la partida física de nuestro eterno líder, Fidel Castro Ruz, la impronta de su pensamiento humanista, adelantado a su época y...