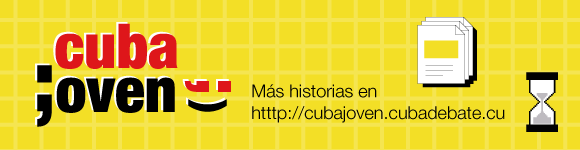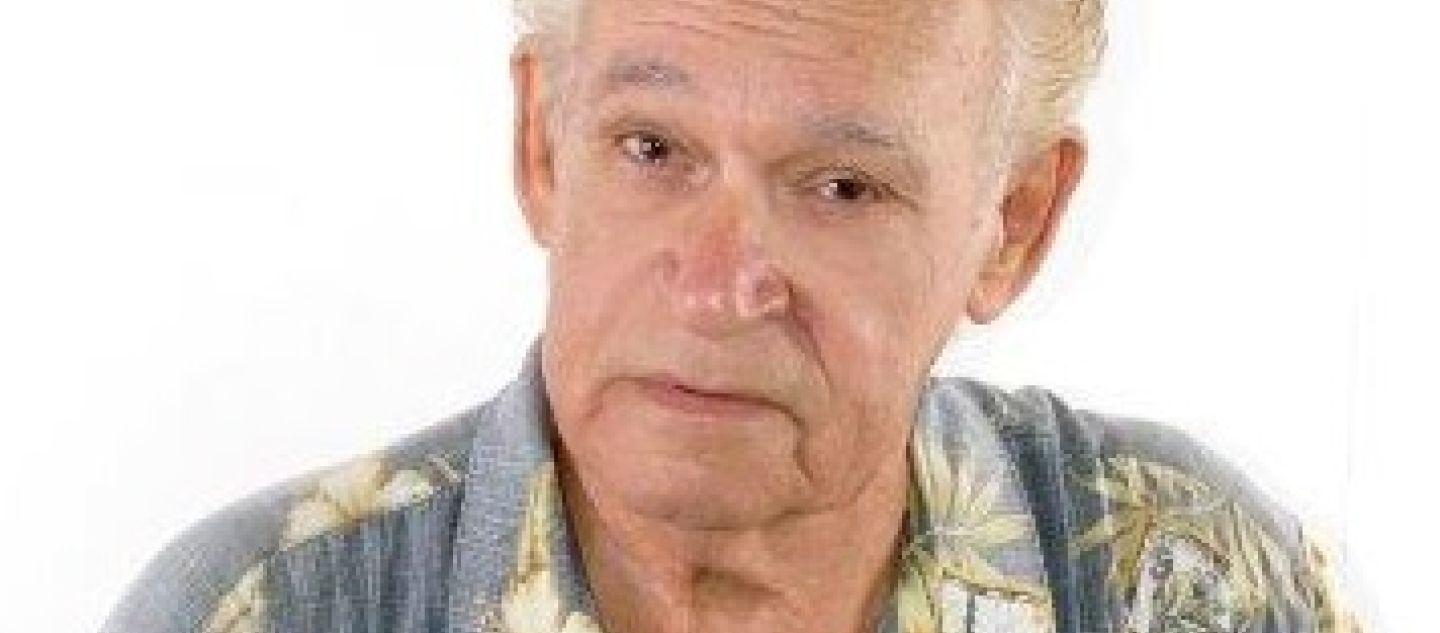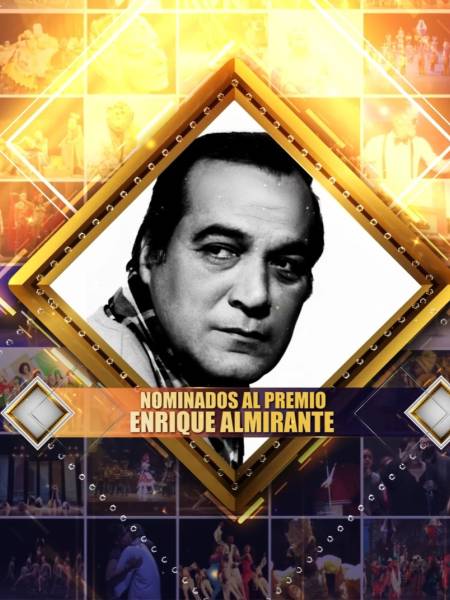Temas
- Detalles
- Escrito por: Sahily Tabares/Bohemia
- Categoría: Temas
- Visto: 1130
 La pluralidad de códigos, lenguajes y estéticas existente en el universo mediático cautiva a quienes necesitan ver en la pantalla televisual “algo entretenido que me complazca del todo” o “una historia sin muchas complejidades tecnológicas o vericuetos para hacer creíble la trama”. De manera indistinta, los espectadores suelen reclamar un beneficio u otro, a veces sin pensar en lo que le ocurre a los protagonistas de la ficción, sino en lo que ellos sienten mientras siguen el curso de series, filmes o telenovelas.
La pluralidad de códigos, lenguajes y estéticas existente en el universo mediático cautiva a quienes necesitan ver en la pantalla televisual “algo entretenido que me complazca del todo” o “una historia sin muchas complejidades tecnológicas o vericuetos para hacer creíble la trama”. De manera indistinta, los espectadores suelen reclamar un beneficio u otro, a veces sin pensar en lo que le ocurre a los protagonistas de la ficción, sino en lo que ellos sienten mientras siguen el curso de series, filmes o telenovelas.
La industria cultural tiene en el audiovisual un poderoso instrumento financiero de mundialización; algunas personas intentan escapar de sus seducciones, pero no siempre pueden lograrlo, dada la avalancha de productos concebidos para la fácil deglución que estimula el ocio.
No obstante, a pesar del afán consumista, en el siglo de las tecnologías y los artefactos sofisticados, aún lideran la palabra, los diálogos, la significación social de la memoria, el interés por descubrir los misterios de la intimidad del otro. Ha surgido un nuevo perfil emergente: el ciudadano usuario de los medios, que se caracteriza por ser más participativo en tanto productor-consumidor de contenidos en las redes sociales y ante la pequeña pantalla.
Narraciones seriadas recrean hechos, conflictos; al concebir realidades otras, proponen indagaciones en problemáticas de interés para las mayorías.
Ninguna propuesta debe ser un compendio sociológico edificante, basta con que esgrima una de las mayores virtudes del arte: incentivar la desazón que hace pensar lo que hacemos y cómo lo hacemos sin perder la humildad de quien aprende algo cada día.
Experiencias ficcionales generan identificaciones con las audiencias; por ejemplo, la retransmisión de las telenovelas cubanas El naranjo del patio y Polvo en el viento (ambas por Cubavisión, martes y jueves, a las 2:00 p.m. y 3:15 p.m., respectivamente). Desde diferentes problemáticas y puntos de vista, colocan en los centros de atención las relaciones amorosas, las incomprensiones entre generaciones, la soledad, los secretos nunca revelados, la fatalidad del pasado enmascarado en una persistente sonrisa. Tener la oportunidad de ver o volver a ver en pantalla la actuación de relevantes actores y actrices motiva el intercambio entre los miembros de la familia reunida en el hogar, en los centros de estudio o trabajo.
De manera exquisita la primera actriz Ofelia Núñez bordó su Lola en El naranjo… Siguiendo a Stanislavski, ella es consciente de que su tarea principal no consiste solo en reflejar la vida del papel en su manifestación externa sino, sobre todo, en crear en las escenas la vida interior del personaje. Adapta a la vida ajena los sentimientos humanos dándole los elementos orgánicos del espíritu personal.
Sin duda, los creadores deben seguir insistiendo en el abordaje y la transmisión de normas de conducta implícitas en relatos concebidos para disfrutar del entretenimiento de forma productiva.
Son ineludibles la esmerada atención a los diálogos, la capacidad de reconocer el ingenio dramatúrgico, la interpretación actoral; estos elementos de ningún modo pueden faltar en las narrativas devenidas espectáculos.
Las ficciones están abiertas a situaciones e incertidumbres que requieren de la inteligencia alerta para comprender mensajes, intertextualidades que interpretan al usuario de los medios, le transmiten filosofías carentes de inocencia.
La TV establece relaciones de complicidad, cercanía, en las cuales poco reparamos, aunque siempre está ahí, hablándonos mientras nos mira a los ojos y entra en nuestra intimidad sin recato. En ella, predomina la sensación de inmediatez, la posibilidad de expresar lo cotidiano.
Es imposible desarrollar la cultura contemporánea sin los públicos masivos. Con independencia de los diferentes modos de ver y apreciar de la familia, esta debe continuar discriminando entre los productos comunicativos, seguir inmersa en un proceso dinámico que hasta a la industria toma por sorpresa. Los valores culturales, formativos, nunca pueden ser desplazados, pues desde la niñez le dan sentido a nuestra existencia.
- Detalles
- Escrito por: Thalía Fuentes Puebla, Edilberto Carmona Tamayo/Cubadebate
- Categoría: Temas
- Visto: 1388
 Hace semanas se trasmite Primer Grado, una serie juvenil dirigida por Rudy Mora de 11 capítulos y más de 90 personajes. La propuesta televisiva ha generado criterios contrarios, porque, si bien está dirigida a un público determinado, se proyecta en horario estelar los domingos y muchos de los que se sientan frente a la pantalla no logran conectar o entender los conflictos internos de esta estudiante universitaria.
Hace semanas se trasmite Primer Grado, una serie juvenil dirigida por Rudy Mora de 11 capítulos y más de 90 personajes. La propuesta televisiva ha generado criterios contrarios, porque, si bien está dirigida a un público determinado, se proyecta en horario estelar los domingos y muchos de los que se sientan frente a la pantalla no logran conectar o entender los conflictos internos de esta estudiante universitaria.
Daniela entra en una espiral donde no logra discernir entre la venganza y la justicia, el bien o el mal. Desde que sus fotos desnudas invadieron internet se centra en hacer pagar a todos los que “supuestamente” están detrás de la violación a su intimidad. Por un lado, una adolescencia y juventud arrastrando problemas familiares, por el otro, la necesidad de trabajar para ayudar económicamente a su madre.
Arrastra en esa sed de venganza a inocentes, a amigos, o a desconocidos que tienen sus propios conflictos y problemas, porque desgraciadamente y aunque parezca cliché, la vida no es color rosa. En el último capítulo se puede observar a una Daniela arrepentida a la que le empieza a pesar la carga que lleva en sus hombros.
¿Por qué el acoso? ¿Qué vigencia tiene tratar temas de los que ya se viene hablando hace años como las consecuencias del mal manejo de las redes sociales? En busca de respuestas Cuba Joven conversó con su director Rudy Mora.
***

La primera vez que el director escuchó sobre una situación parecida a la que se cuenta en Primer Grado fue mucho antes de la llegada a Cuba del internet masivo. Recuerda que una pareja se grabó teniendo sexo y ese vídeo, que primeramente estaba en un disco duro, se multiplicó de memoria flash en memoria flash y de disquete en disquete por toda La Habana.
“Después supe de actrices que tuvieron problemas parecidos y todo se empeoró hace cuatro o cinco años con el boom de las redes sociales”, añade.
“Durante mucho tiempo fui conociendo sobre casos parecidos, a veces de personas más cercanas, o de familiares de allegados o amigos. En la investigación que se hace cuando se trabaja en un proyecto, me contaron muchas más anécdotas. Todas las historias coincidían con el acoso o las consecuencias del mal uso de las redes sociales o la irresponsabilidad de tener fotos privadas en los teléfonos”, explica Mora.
En este sentido agrega que la serie no narra un hecho en particular, sino un conjunto de historias que se relacionan entre sí con matices diferentes. “Primer Grado es el conglomerado de un grupo de casos relacionados con las tecnologías a partir de la historia de Daniela”.
Planos con cámara en mano o un cuidado casi excesivo del vestuario o la fotografía distinguen a la propuesta audiovisual. Sobre los elementos estéticos utilizados en la serie, Mora refiere que nunca se ha planteado como una asignatura buscar determinado recurso para hacer las cosas diferentes.
“Primer Grado, como mis series anteriores y mi participación en el cine, tiene que ver con una necesidad personal de transmitir mi visualidad o mostrar las cosas como las siento y como me identifican. No busco un hecho particular o un discurso visual protagonista dentro de una historia. Busco mi propio lenguaje y trato de sintonizar esa forma particular con una cosmovisión más contemporánea”.
Rudy Mora sabe que actualmente estamos invadidos de series extranjeras, algunas de alta calidad, pero otras no tanto. “Hay un estándar internacional con un lenguaje y un discurso visual al que es importante acercarnos. Siento que a veces seguimos dialogando visualmente con códigos viejos y muchos de nuestros materiales parecen hechos hace 20 años. Eso me preocupa. Necesito renovarme constantemente y encontrar maneras en que pueda contar las historias en la puesta en escena”.
***

El vertiginoso desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha propiciado la inserción de nuevos espacios de transformación social en las comunidades, refiere el artículo “El Ciberacoso, riesgo potencial del uso de las TIC en Cuba” de Osviel Rodriguez Valdés y Lionel R. Baquero Hernández de la Universidad de las Ciencias Informáticas.
La vida en sociedad ha despertado en un nuevo escenario donde las normas éticas y su interpretación adquieren un nuevo significado, cita el texto, y los derechos informacionales y las facilidades de manejo de las TIC brindan oportunidades de acceso y publicación de información que no están exentas de usos inapropiados o indebidos. Ese es el caso de Daniela..
El ciberacoso, desgraciadamente, es una práctica común en las relaciones que se establecen en el ciberespacio. Se puede reflejar en amenazas, hostigamiento, humillaciones y cualquier otra forma de desagrados realizadas por un usuario digital a otra persona.
Este tipo de conductas está penalizado en muchos países de América Latina dónde se establecen protocolos de ayuda a las personas víctimas de este fenómeno social. “Se mantienen como el principal foco y objetivo de esta conducta las generaciones de jóvenes y niños, estos aparecen como nativos digitales, para ellos Internet es una realidad natural no contrapuesta a la del mundo físico”, agrega la fuente.
Estos mantienen un uso intensivo desde edades muy tempranas que se manifiesta principalmente en el acceso a Internet, la participación en las redes sociales y el cambio de hábito respecto al lugar y medios de conectividad debido a la irrupción de los dispositivos móviles.
El ciberacoso tiene grandes implicaciones sociales y psicológicas para las personas. Los estudios evidencian que las ciber-víctimas tienen sentimientos de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, sentimientos de ira y frustración, nerviosismo, irritabilidad y trastornos del sueño.
***

El trabajo con los actores es una de las zonas fundamentales en la forma de dirigir de Rudy Mora.
“Los actores transmiten mis ideas y mi concepción de la obra. Es un trabajo al que le dedico todo el tiempo posible. En este caso conocía a algunos de los jóvenes y fue un punto de partida. Otros actores hicieron casting, los seleccioné y me di a la tarea de desmontarles moldes y manías que traían de otros trabajos”.
El director asegura que fue un trabajo intenso que incluyó un período de transformación. “El guion técnico, la fotografía, la producción, vestuario, maquillaje...Soy un director que lo toco absolutamente todo. Me roba mucho tiempo y tengo que compartimentarlo”.
Las expectativas con Primer Grado —agrega Mora— son que su obra funcione y comunique un mensaje. “Por encima de todo, que el público se divierta y lograr que sea un show atractivo. A partir de eso, tratar de transmitirle determinados mensajes e ideas que le permitan pensar aunque sea en ese intervalo de tiempo”.
Primer Grado te puede gustar o no, entenderlo o no, estar a favor o en contra, pero no se le puede negar el uso de herramientas más modernas para hacer televisión. Actuación impecable y convincente de la mayoría de los actores; contar sin tapujos temas y problemáticas de la sociedad cubana; flashbacks que mantienen al lector intrigado; y para complementar, un poco de misterio.
Aplausos para la combinación entre la experiencia de actores consagrados y el talento de los más jóvenes. Unos beben de los otros y se obtiene un resultado magistral.
¿Que tan alejada está la serie de la Cuba de 2023? ¿Hasta que punto llegará Daniela? ¿La venganza se revertirá en su contra? ¿Juez o verdugo? ¿Victima o victimaria? Son preguntas que aún quedan por responder.